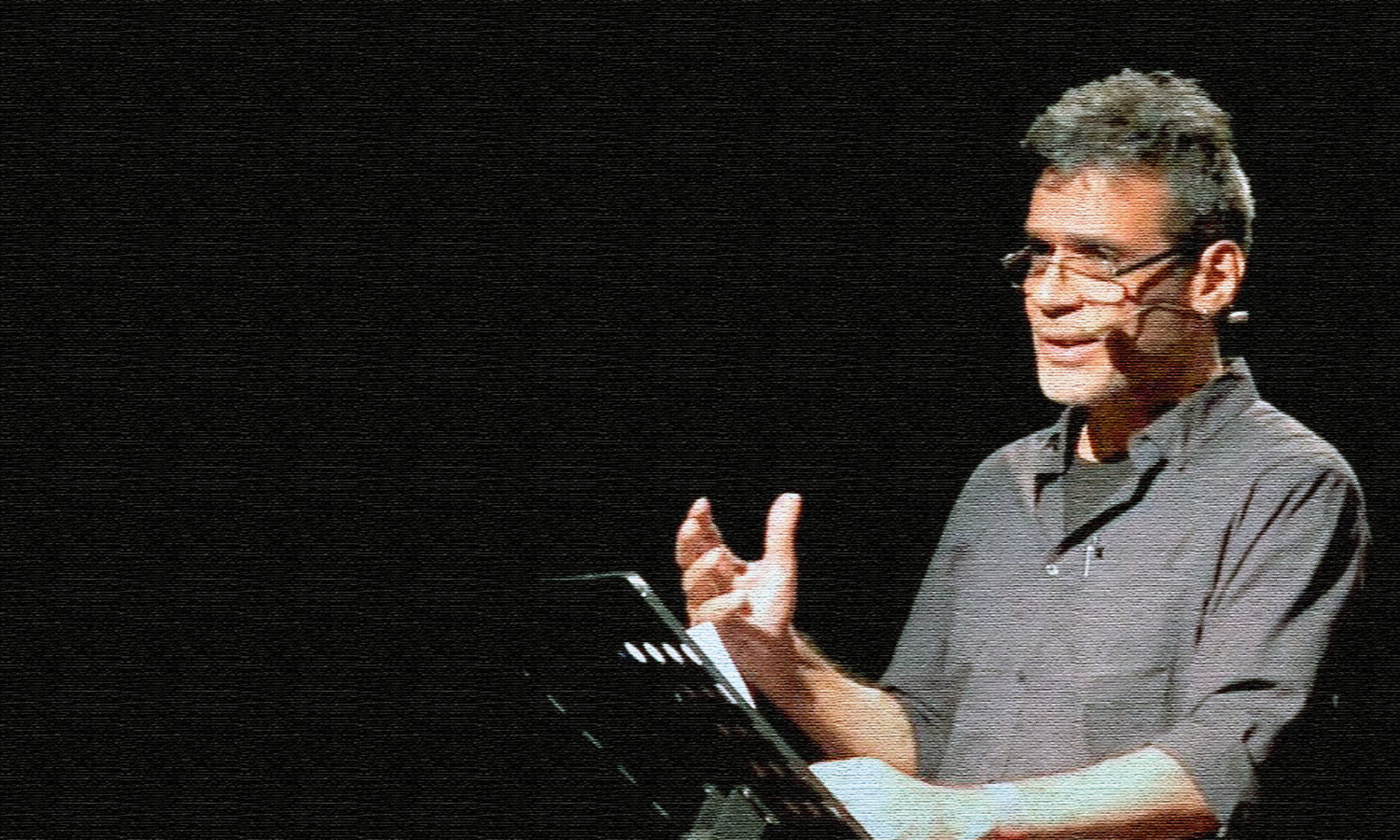Hay palabras que cuentan cuando hay otras que extravían, imágenes que se acercan y otras que se disuelven. Sucede que las palabras no siempre están abiertas. De hecho, no es inusual que vengan selladas. No, al menos, las palabras escritas. El guiño, la intención oculta, la mala fe, ilustran holgadamente cómo convivimos con un lenguaje poblado de riesgos en su aparente transparencia. Las palabras, entonces, se abren sólo cuando existe una contraseña, una llave entre autor y lector.
Hay palabras que cuentan cuando hay otras que extravían, imágenes que se acercan y otras que se disuelven. Sucede que las palabras no siempre están abiertas. De hecho, no es inusual que vengan selladas. No, al menos, las palabras escritas. El guiño, la intención oculta, la mala fe, ilustran holgadamente cómo convivimos con un lenguaje poblado de riesgos en su aparente transparencia. Las palabras, entonces, se abren sólo cuando existe una contraseña, una llave entre autor y lector.
Fue eso lo que me ocurrió con Cantos cardinales, cuarto poemario de Hernán Zamora: Sus textos llegaron a mí acompañados de su contraseña. Debo confesar que la primera sensación que experimenté, cuando Hernán me invitó a decir unas palabras para presentarlo, fue un súbito ataque de pánico. La literatura, como todos sabemos, es de esos hábitos que mientras más se ejercen más lucidez se adquiere en torno a lo mucho que ignoramos. Toda una terapia contra la arrogancia.
Afortunadamente, mis temores se disiparon con prontitud. Asomándome a los primeros poemas del volumen, descubrí de inmediato que en la propuesta de Hernán no había otra cosa que una invitación a proseguir esa fructífera e intermitente conversación epistolar que hemos venido sosteniendo en torno a los temas que nunca pierden vigencia: los afectos y los asombros; temas que no pocas veces vienen de la mano y que, en nuestro caso, encontraron un eje común: la ciudad, y más explícitamente, la infeliz Caracas.
Una vieja fábula asevera que la poesía es una de las formas que ha escogido el espíritu Divino (dicho así, con mayúsculas y con sonidos de trompetas doradas) para manifestar su presencia, eligiendo a unos pocos afortunados. Esa fábula, amén de romántica, fue un previsible ardid de pícaros bardos para agenciarse de una de las parcelas en las que el hombre ha procurado privilegios. Y agenciarse también muy terrenales placeres. La poesía, me parece a mí (aunque siempre estaré dispuesto a contradecirme cuando de hablar de la vida se trata) más que una revelación celestial, es una intensa, una descarnada, búsqueda. Y ese ejercicio, no me cabe duda, lo cultiva Hernán con la serena disciplina del que sabe que ese hábito lo acompañará el resto de su vida. De hecho, en Cantos cardinales uno siente que, de tanto trajinar, de tanto indagar, el autor se ha encontrado de pronto frente a sí, como en un espejo al que fue por lejanas verdades desconocidas y acabó dialogando con su propia imagen desnuda. “Cuerpos dentro de cuerpos / voces ante voces / miradas en fuga tras las imágenes de lo inasible”, como acertadamente lo asevera en uno de sus textos.
Porque el poeta, aún en su soledad, se sumerge en un permanente diálogo. Un diálogo consigo mismo, con la vida, con el entorno. Un diálogo caracterizado por la duda, la exploración, la humildad y el hambre de encontrar. En este poemario, Hernán Zamora desplegó un plano inmaculado en su blancura y estableció sus coordenadas para dar comienzo a la faena, de forma que todo lo que iba a ser casa, monumento, autopista, plaza, teatro o cárcel, debió ser primero rastro del grafito, trazos que se cruzaron, se evadieron, se alejaron y se reencontraron. «Hechura de sangre y rocas» como él mismo llamó a la línea, esa a la que suele recurrir doblemente, en su condición de poeta y de arquitecto.
Y ese trazar formas en el antes impoluto plano, lo va conduciendo a ubicar su propia presencia en las calles del tiempo, planificando el territorio preciso de cada elemento: aquí los amores, allá los recelos, en este cuadrante la fe y sus ciudades invisibles, en este otro la ciudad física. En esas calles donde adquieren sus formas la ciudad, el amor, el otro, la soledad. Presencias que ofrecen diversos perfiles, dependiendo si se observa desde el norte o el sur, desde el este o el oeste. Presencias y trayectorias que confirman lo que habíamos señalado: La poesía es diálogo. A diferencia del Poder, que monologa, la poesía dialoga. Dialoga y manifiesta que sólo en tanto tenemos capacidad de verlos y de inventariarlos, suceden los días, suceden las cosas.
Y es eso transcurrido que permanece, y son los afectos (los padres, la esposa, el hijo), y es la religión (o las dudas y certidumbres de la religión), las verdaderas coordenadas vitales de la existencia, las cuales se mueven en Cantos cardinales dentro de un ámbito que, agresivo o apacible, indiferente o atosigante, se siente inalterablemente allí: la ciudad, la ciudad incomprendida, maltratada, desconocida. La ciudad que abarca el espacio de nuestros caprichos y devociones. La que contrapone el otro eje a las cosas vividas hacia adentro. La ciudad surrealista que igual cobija vacas y dudas. La ciudad campo de batalla política (por ahora), y la ciudad hospedaje para la risa. Esa que, como alguna vez intuimos, para poder amarla hay que enloquecer con ella.
Esta amable invitación que Hernán esboza en esas líneas, vino a mí con su respectiva llave. Cosa de la que, como lector, me siento hondamente agradecido. Como me siento agradecido de haber sido parte, una vez más, de un espacio para la convivencia y la esperanza; en momentos en que nuestra historia se atosiga de capítulos de intolerancia, de colores planos, de voces de mando y de la iracundia de los que no tienen sentido del humor, ni del deleite, ni de la belleza. Sé que esa gentileza que ha tenido conmigo la tendrá este texto con cada uno de ustedes. Sólo me resta pedirles que lo recorran. Y agradecerles de corazón la paciencia con la que me han escuchado esta mañana de domingo.
Sobre el libro Cantos cardinales, de Hernán Zamora