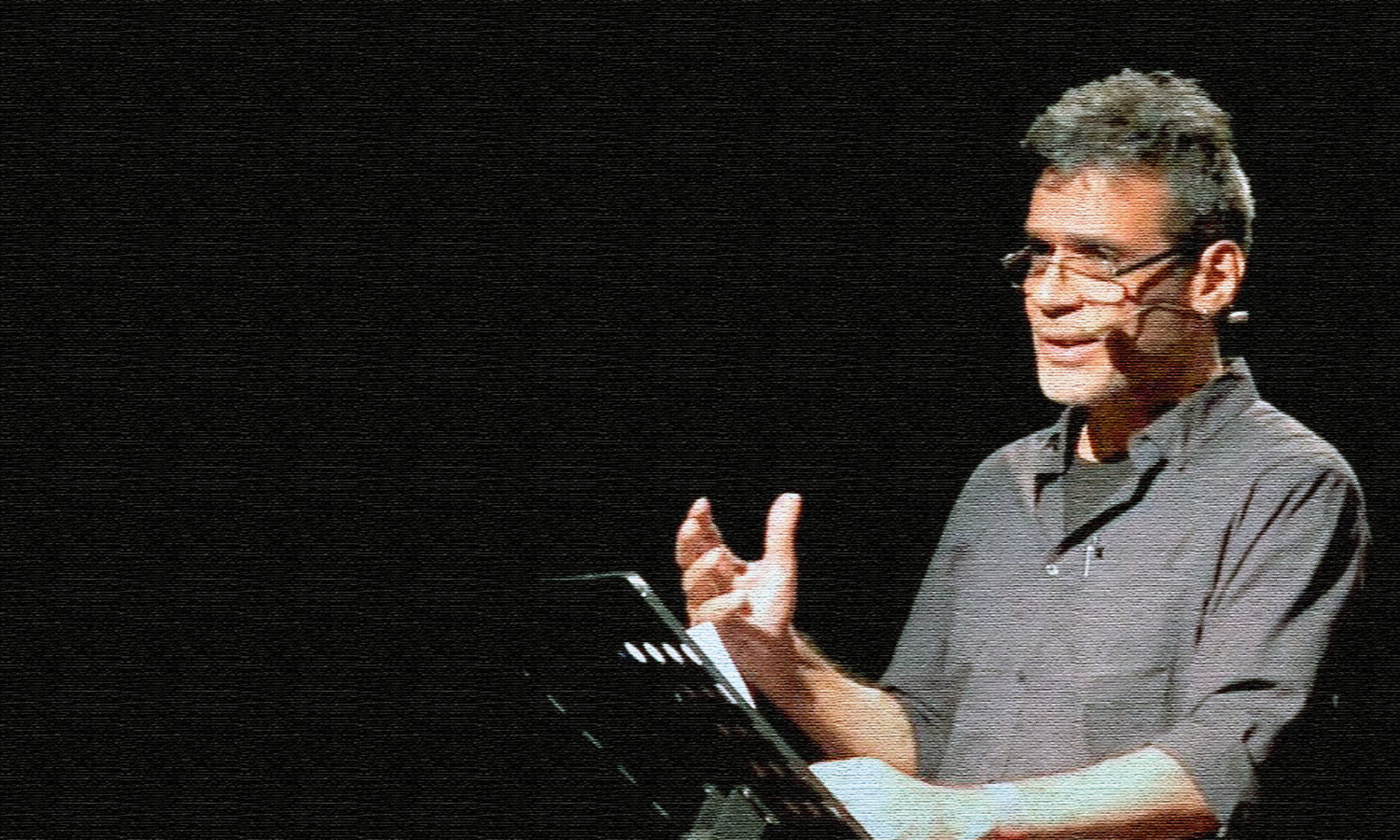Un niño fue raptado por los indios. Luego de buscarlo infructuosamente durante años, a sus padres les hablan de un indio de ojos celestes. Lo localizan y descubren que, en efecto, se trata de su hijo. Lo conducen a su casa y el muchacho, una vez dentro de ella, se queda en silencio por un momento. De pronto, pega un grito, corre hasta la cocina, mete el brazo dentro de la campana y saca un cuchillito. Al verlo, le brillan los ojos y sus padres lloran al pensar que recuperaron al hijo perdido. Sin embargo, un día cualquiera se fue de vuelta con “los suyos”.
Un niño fue raptado por los indios. Luego de buscarlo infructuosamente durante años, a sus padres les hablan de un indio de ojos celestes. Lo localizan y descubren que, en efecto, se trata de su hijo. Lo conducen a su casa y el muchacho, una vez dentro de ella, se queda en silencio por un momento. De pronto, pega un grito, corre hasta la cocina, mete el brazo dentro de la campana y saca un cuchillito. Al verlo, le brillan los ojos y sus padres lloran al pensar que recuperaron al hijo perdido. Sin embargo, un día cualquiera se fue de vuelta con “los suyos”.
La anécdota la relata Borges y no conozco una metáfora más preciosa para dibujar el lugar de los afectos que nos vienen de la infancia. Como las familias, la ciudad en la que crecemos es ese lugar. No se trata de un lugar presente, tangible, físico, sino una dimensión compuesta de escenarios y sensaciones en nuestro recuerdo.
Como la familia, la ciudad es testigo de nuestras encrucijadas. Cómplice de nuestras acciones. Concurrente de nuestras soledades. Guarda los asaltos a nuestra inocencia, la vergüenza de las derrotas, los tesoros que guardamos de ojos ajenos, las sensaciones que no supimos expresar…
Como las familias, las ciudades son esos afectos que nos asignó un dios arbitrario y ocurrente al que llamamos vida. Son ese sin porqué primordial que nos toca enfrentar. Se quieren, incluso contra nuestra voluntad. Se echan de menos, aún sin darnos cuenta. Son el compás, la ventana, el patio desde donde nos contrastamos para sentirnos orgullosos y desafortunados, a un mismo tiempo. Incitan la rabia, el dolor, la indignación y el despecho que sólo puede provocar lo que nos importa.
Más que amarlas, nos resultan entrañables.
Están presentes en cada silencio que escogemos, en cada juicio que emitimos, en cada insulto que proferimos. Nos aprovisionan de los códigos con los que amamos, los terrores de los que nos cuidamos, los límites que traspasamos. Esculpen nuestro sentido del humor y el gusto que deleita nuestro paladar.
Querencia es, después de todo, esa dirección que nos imprimieron en la fábrica.
Este libro no continúa, sino complementa el universo iniciado en Caracas muerde. Es el lado oscuro de esa Luna. La precuela de su historia. El inventario en el que no nos gusta reconocernos. No es el estado anímico o espiritual que nos depara nuestra ciudad. Ni la cartografía de nuestros pálpitos, terrores y aprehensiones. Tampoco la crónica de nuestro espanto y nuestra celebración tras cada batalla ganada. Supone un momento anterior. Acaso apuntes arbitrarios de algunas coordenadas de nuestra naturaleza.
No es lo que nos hace la ciudad, sino cómo terminamos haciéndola a ella.
Este libro es una necesaria extensión. Está hecho de retazos escogidos de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo, para bien y para mal, nos hicimos de un sabor y de un carácter que, paradójicamente, notamos con más claridad cuando no estamos entre iguales.
El nosotros que se deja ver cuando no estamos entre nosotros.
Estos apuntes son una forma de decir que es este el infierno (y hasta el cielo) que construimos, porque ciudad y familia nos fueron dados sin consulta, pero terminaron siendo lo que nosotros hicimos de/con ellas.
En fin, se trata de esos objetos no declarados que, nos quedemos o nos vayamos, nos acompañarán como una forma menos supersticiosa de decir destino. Son apuntes de un pateador de calle que consideró ineludible continuar un tema. Imágenes que se escriben ante el temor de que prescriban.
Apuntes de lo que hemos hecho con lo que no hemos estado viendo.
El gran selfie, pero con rayos X.
Los objetos no declarados.