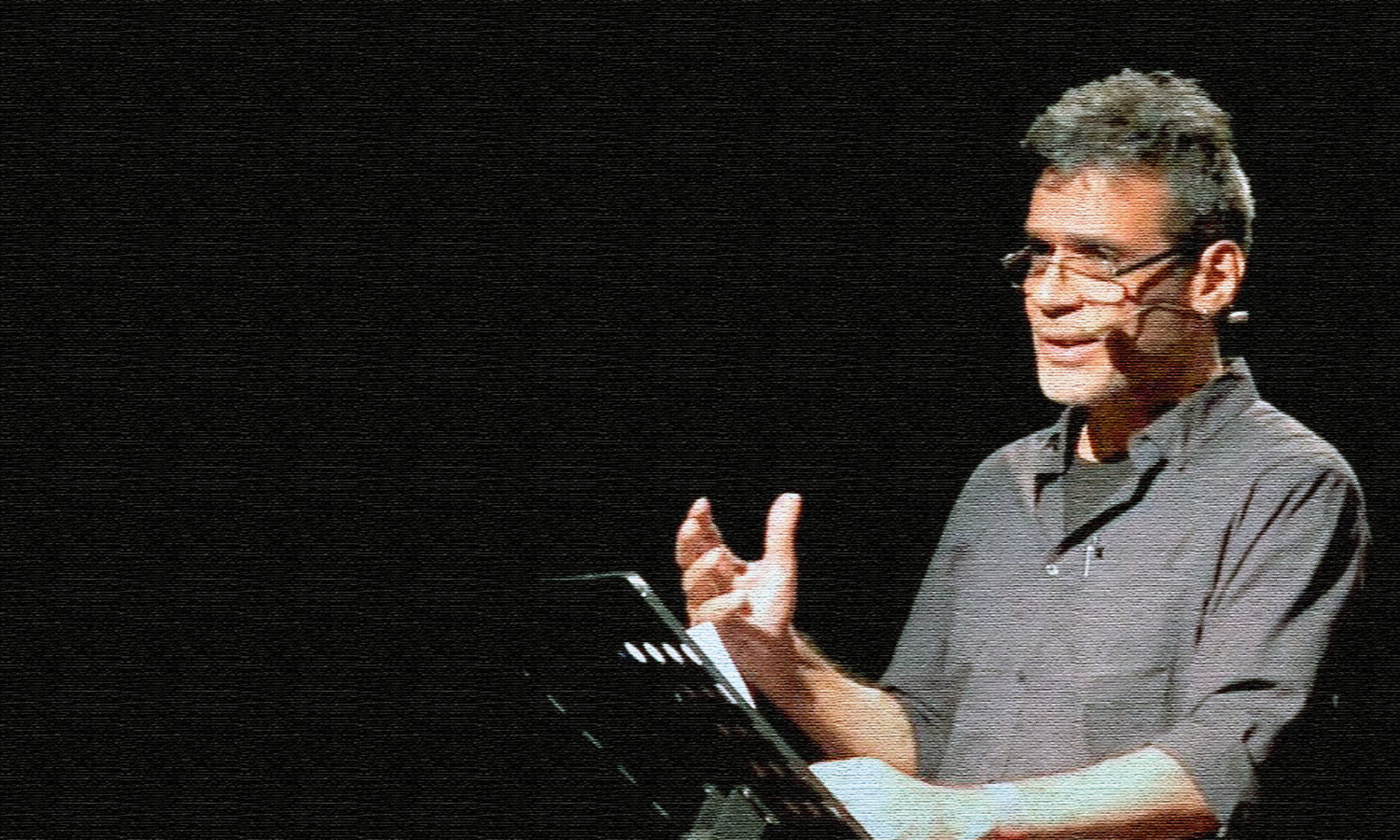Reduciendo el asunto a una explicación bastante sencilla, el temple es un procedimiento mediante el cual se somete al acero (u otros materiales) a condiciones térmicas extremas, para que adquiera una mayor consistencia y fortaleza. El proceso común es enfriar bruscamente en un cuerpo líquido un material calentado por encima de determinada temperatura.
Se templa para conseguir un material más fuerte.
Está tan claro el asunto que ni siquiera cabe ensayar símbolos con ello, más allá de apelar al clásico “lo que no mata fortalece”.
No en balde, el término supone, tanto ese punto de dureza que se da a un material elevando su temperatura para luego enfriarlo bruscamente, como la capacidad que puede tener una persona para enfrentarse a situaciones extremas sin perder la serenidad, es decir, su equilibrio. O, más precisamente, la capacidad de una persona de resistir cambios bruscos de las condiciones a las que se debe enfrentar, adquiriendo con ello mayor firmeza de carácter. Mayor fuerza íntima. Lo segundo es una clara muestra de cómo el lenguaje cotidiano ha sido invadido por lo metafórico, al punto de invisibilizar asombrosos hallazgos poéticos, maravillosas colisiones de imágenes, en medio del habla de todos los días. El concepto de temple también entraña, entonces, esa capacidad de resistir la adversidad sin desbaratarse. Es, a un mismo tiempo, procedimiento y resultado.
Temple, que supone firmeza, también es sinónimo de carácter. Decimos, indistintamente, que alguien tiene temple como decimos que tiene carácter. O firmeza. O presencia de ánimo. O fortaleza de espíritu. O equilibrio.
La fortaleza del carácter reside en la capacidad de mantenerse sereno, lúcido, calmado, ante las acometidas del veleidoso destino. O, dicho de otro modo, dado que la vida lo único que garantiza es incertidumbre, gracias al carácter el hombre enfrenta los obstáculos sin perder la calma que le permita tomar decisiones en frío, sin precipitarse ni dejarse presionar por el entorno.
El que pierde la calma pierde la lucidez. Con ella pierde, además, la soberanía sobre sus decisiones. Se vuelve un títere de las circunstancias. El que se sale de su centro con facilidad se vuelve transparente para quienes lo rodean, perdiendo autonomía. Se vuelve predecible, por lo que basta actuar de determinada manera para que esa persona tenga determinada reacción y, por ende, tome determinada decisión.
Le tocan los botones adecuados.
Venezuela tiene una larga tradición de caudillos, de “hombres fuertes”, de mandamases y gritones. La nuestra es una historia de cuarteles y sargentos que gritan para impedir el ejercicio de la reflexión en el otro. Nadie que lo piense un poco entrega la vida en contra de sus instintos. Por eso las arengas, los gritos, el narcotizante patriotismo, el culto a la obediencia, siempre han dado resultados cuando se trata de manipular a las masas.
Aquel que se para frente a una multitud solo debe gritar consignas y cerrar sus encendidas arengas con un “¡Carajo!”, para arrancar delirantes aplausos de la facción, presta para la batalla, desprovista de su individualidad y, por ende, de su capacidad para pensar por sí misma.
La guerra trastoca todo sentido de lo conocido por normal. La bondad pasa a ser un defecto y la crueldad una virtud. Pensar puede ser mortal mientras que actuar puede salvar la vida. Al crimen se le llama heroísmo y a la sensatez cobardía.
Una nación cuya historia republicana ha sido la de una larga y sangrienta batalla, tiene en sus haberes “naturales” un trastocado sentido de los valores, los cuales comienzan por convertir la ausencia de temple, en temple. El que pierde los estribos con facilidad y vocifera presa de sus humores, es considerado una persona de carácter.
Es decir, entre nosotros se considera “tener carácter” a la ausencia de temple, de fortaleza, y a la serenidad para meditar las acciones ante las circunstancias, por extremas y vertiginosas que resulten, se le llama “no tener carácter”.
Que es como decir que el negro es blanco y el blanco es negro.
Adam Soboczynski, autor de libros como El arte de no decir la verdad, advierte que quien ríe como si fingiera es que no finge lo suficiente. “Cuando se dice de alguien que tiene una risa falsa, lo que se quiere decir en realidad es que su risa no es lo suficientemente falsa”. El ser humano es el único animal que se educa para aprender a controlar sus emociones y a exteriorizar sólo lo que considera necesario. O prudente. O conveniente. Vive prisionero de sí para no ser prisionero de los demás.
Y eso se logra con temple, con firmeza.
El que no controla sus emociones no solo carece de temple, sino que es poco dado a pensar lo que hace y es, además, poco elaborado en ese misterio que es la condición humana. O lo que es lo mismo, se libra del gobierno que ejerce sobre sí mismo, para sucumbir a la tiranía de los demás.
464 lecturas