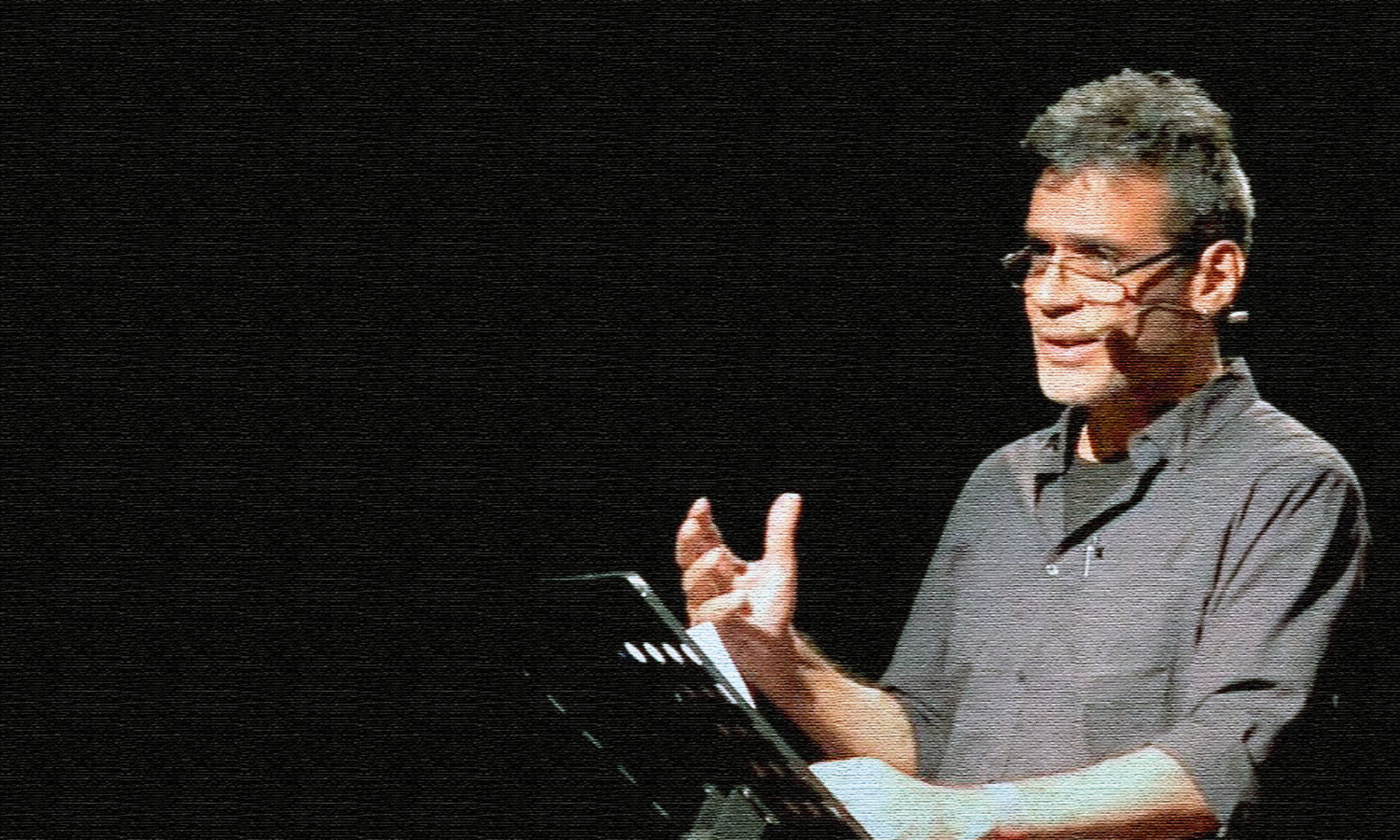Cuando hablamos de ficción y no ficción, suele plantearse un debate inútil: el de la presencia o no del ego del autor. Una de las críticas más recurrentes a la no ficción, en especial en sus presentaciones literarias (diario, memorias, autobiografías, biografías, confesiones) es la preeminencia del yo como objeto último del relato. La extraña condena de contar una vida o la de otros con la mayor fidelidad posible. Sabemos que la memoria en verdad son varias memorias (la inconsciente, la de nuestros padres, la de los otros, la memoria pública, y la nuestra, que vamos editando y rehaciendo en el paso del tiempo); que todo lo que contemos tiene una perspectiva diferente en los demás y que estamos obligados, en especial desde la llegada del periodismo como discurso no ficcional principal, a tener respaldo de lo que estamos diciendo. Este respaldo son los archivos colectivos o privados: fotos, videos, estampitas, documentos, recuerdos de primera comunión o matrimonio, papeles de otros, textos diversos. En este sentido, la no ficción tiene mucho en contra. Más aun en Venezuela, en donde desconfiamos profundamente de lo ficcional. Todo debe plantearse desde el discurso de “lo real”. Somos gente que olvida muy rápidamente, en especial en términos colectivos, y muy obsesionada con “lo que pasó”. Entendemos todo lo que leemos desde lo comprobable. Esto incluye el discurso histórico, por supuesto, pero engloba a la crónica, la novela histórica y todo aquello que tenga una base en la realidad documentada. A esto, sumamos nuestra condición de país “creyente”, así que incluimos como real todo lo que pueda considerarse paranormal, fantasioso, determinado por la fe. Todo fantasma es siempre real. Esto incluye lo más inverosímil. Todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, eso está bien (en este libro, hay varios fantasmas). Quizás el problema esté en la imposibilidad de la fantasía, de lo determinado por el mito, o simplemente de aceptar un pacto que contemple a la imaginación como discurso desde el que se acomete una obra literaria.
Cuando hablamos de ficción y no ficción, suele plantearse un debate inútil: el de la presencia o no del ego del autor. Una de las críticas más recurrentes a la no ficción, en especial en sus presentaciones literarias (diario, memorias, autobiografías, biografías, confesiones) es la preeminencia del yo como objeto último del relato. La extraña condena de contar una vida o la de otros con la mayor fidelidad posible. Sabemos que la memoria en verdad son varias memorias (la inconsciente, la de nuestros padres, la de los otros, la memoria pública, y la nuestra, que vamos editando y rehaciendo en el paso del tiempo); que todo lo que contemos tiene una perspectiva diferente en los demás y que estamos obligados, en especial desde la llegada del periodismo como discurso no ficcional principal, a tener respaldo de lo que estamos diciendo. Este respaldo son los archivos colectivos o privados: fotos, videos, estampitas, documentos, recuerdos de primera comunión o matrimonio, papeles de otros, textos diversos. En este sentido, la no ficción tiene mucho en contra. Más aun en Venezuela, en donde desconfiamos profundamente de lo ficcional. Todo debe plantearse desde el discurso de “lo real”. Somos gente que olvida muy rápidamente, en especial en términos colectivos, y muy obsesionada con “lo que pasó”. Entendemos todo lo que leemos desde lo comprobable. Esto incluye el discurso histórico, por supuesto, pero engloba a la crónica, la novela histórica y todo aquello que tenga una base en la realidad documentada. A esto, sumamos nuestra condición de país “creyente”, así que incluimos como real todo lo que pueda considerarse paranormal, fantasioso, determinado por la fe. Todo fantasma es siempre real. Esto incluye lo más inverosímil. Todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, eso está bien (en este libro, hay varios fantasmas). Quizás el problema esté en la imposibilidad de la fantasía, de lo determinado por el mito, o simplemente de aceptar un pacto que contemple a la imaginación como discurso desde el que se acomete una obra literaria.
Por otro lado, la ficción literaria, en especial en los escritores y algunos editores, goza de un favor desmesurado. Uno de los argumentos en contra de la no ficción (entre algunos poetas, que es cosa de periodistas; y periodistas desde el mayor desprecio. Pienso en Auden, por ejemplo), es la desmesura del ego o del yo. Como si todos los narradores fueran monjes budistas. Como si fueran alguna reencarnación de Fernando Pessoa y sus heterónimos. Pensar que el ego no se manifiesta a través de las creaciones ficcionales es una gran tontería.
En la no ficción, el yo se cuenta desde el zoom de la cámara. En la ficción, aparece pixelado.
Cuenta desde dónde estás contando y cómo lo estás contando.
Héctor Torres tiene, desde Caracas muerde por lo menos, trabajando la crónica, la memoria, desde la condición simple del relato. Cuenta una historia y agrega aquello que la misma historia necesite para ser eficiente, sea real o no. Esto, hace estallar el cerebro de mucha gente. Ha ido creando un estilo propio, que le funciona, y navega con él. En Presencias extrañas, encontramos otra cosa. Torres suele contar las historias de otros, las que ha oído, visto, palpado. Las transforma en un híbrido de crónica ficcional o un relato de la memoria. En la obra que nos convoca hoy, se ha permitido nuevas licencias.
La primera, la osadía de hablar de la infancia o la juventud. A diferencia de literaturas como la alemana o la inglesa, no hay abundancia de ello en nuestra tradición literaria. Ojo: no digo que no exista: digo que no abunda. Pienso en ese hablar de la infancia desde el recuerdo o en la juventud como bildungsroman. Dentro de lo no ficcional, como nos ha enseñado la profesora Violeta Rojo, la infancia como memoria narrativa (no mítica, no desde la poesía) la encontramos en Alirio Díaz, en Alejandro Otero, en Picón Salas, en Briceño Iragorry, en Federico Vegas, en Victoria De Stefano. Como ficción, en Antonia Palacios, Antonio Arráiz, Francisco Massiani. La juventud ha tenido más presencia en Massiani, Méndez Guédez, Chirinos y, más recientemente, en Eduardo Sánchez Rugeles, por citar algunos. He dicho osadía, porque hablar de la infancia o la juventud en Venezuela, como bien nos enseña Violeta Rojo, es hablar de un contexto por fuera de la plaza pública, del salir “a la vida”, a la política. La vida privada es asunto de chismes y silencios de familia. Una segunda licencia, es hablar de una memoria del amor. Torres ha explorado estos derroteros en otras obras, pero aquí lo hace desde su propia vida. Es la mayor desnudez posible y requiere valentía, entereza y talento. Y la tercera licencia, la más osada de todas, es que se permite hablar, explorar su vida, las diferentes memorias de su vida sin presentarse desde el ego del escritor.
Presencias extrañas no es una memoria de cómo se fue haciendo un escritor, un hombre de letras, un autor. Es frecuente encontrar este tipo de memorias entre los escritores, y hay un público lector ávido de ello. Presencias extrañas es una memoria de cómo se fue haciendo un hombre. Un hombre no muy diferente del común o muy diferente. Un hombre como los demás y cómo solo él pudo haber sido.
Lo medular de este libro, lleno de pensamientos dignos de recordar, está en “Lo que habla por nosotros”:
“Hay una pregunta que cada tanto me asalta durante las noches de inventario: si existiese alguna memoria universal que repasara cada una de nuestras acciones a fin de emitir su juicio sobre nuestro paso por la tierra, ¿qué nos definirá al final del camino? ¿nuestro acto más desprendido o nuestro acto más ruin?”
En presencias extrañas encontramos postales de momentos de la vida de Torres, de momentos neurálgicos de la misma, de momentos ancla, como me gusta nombrarlos. Esos que van marcando un antes y un después. Ahí, reflexiona sobre la vida, la muerte y el amor.
Hay en este libro más de Oliver Sacks, Mark Oliver Everett, Viktor Frankl, Thomas Lynch, que de Alberto Giordano, Emmanuel Carriere, o Gabriela Wiener. Presencias extrañas no es una memoria literaria; es una memoria de vida contada por un escritor. Me atrevo a decir más: una memoria de una vida sin épicas ni heroísmos. Es la historia de un hombre común y corriente, sin estatuas. De alguien que también podríamos ser tú o yo. He ahí lo magnífico de la literatura, ficcional o no: podemos ser todos los hombres o mujeres (como lectores o escritores) y podemos ser también lo único, lo singular: aquello que es solo nuestro.
Por último, no puedo dejar de permitirme una licencia, una osadía, como presentador de este libro. Para mí Presencias extrañas es un libro de pequeños ensayos autobiográficos, de ensayos narrativos, de reflexiones, meditaciones, sentencias, de vida. Es un libro que se escribe con la muerte cerca, acabada de ocurrir. También, como el mismo autor nos dice en el libro, porque ya se pasó la mitad de la vida y hay que hacer balance. En este sentido, hay en este libro más de Montaigne que de Cervantes. Espero entiendas el guiño.
Presencias extrañas es un libro escrito desde la gratitud.
No puedo dejar de pensar que es un libro para sus hijos, pensando en esa común aspiración del ego, del yo, tan despreciado por los santos del mundo pero tan humano, tan común, tan humilde también: para que no lo olviden.
Palabras de presentación de Presencias extrañas, a cargo de Ricardo Ramírez Requena, el pasado 1° de junio de 2022, publicadas en Papel Literario, El Nacional (25/06/2022)
462 lecturas