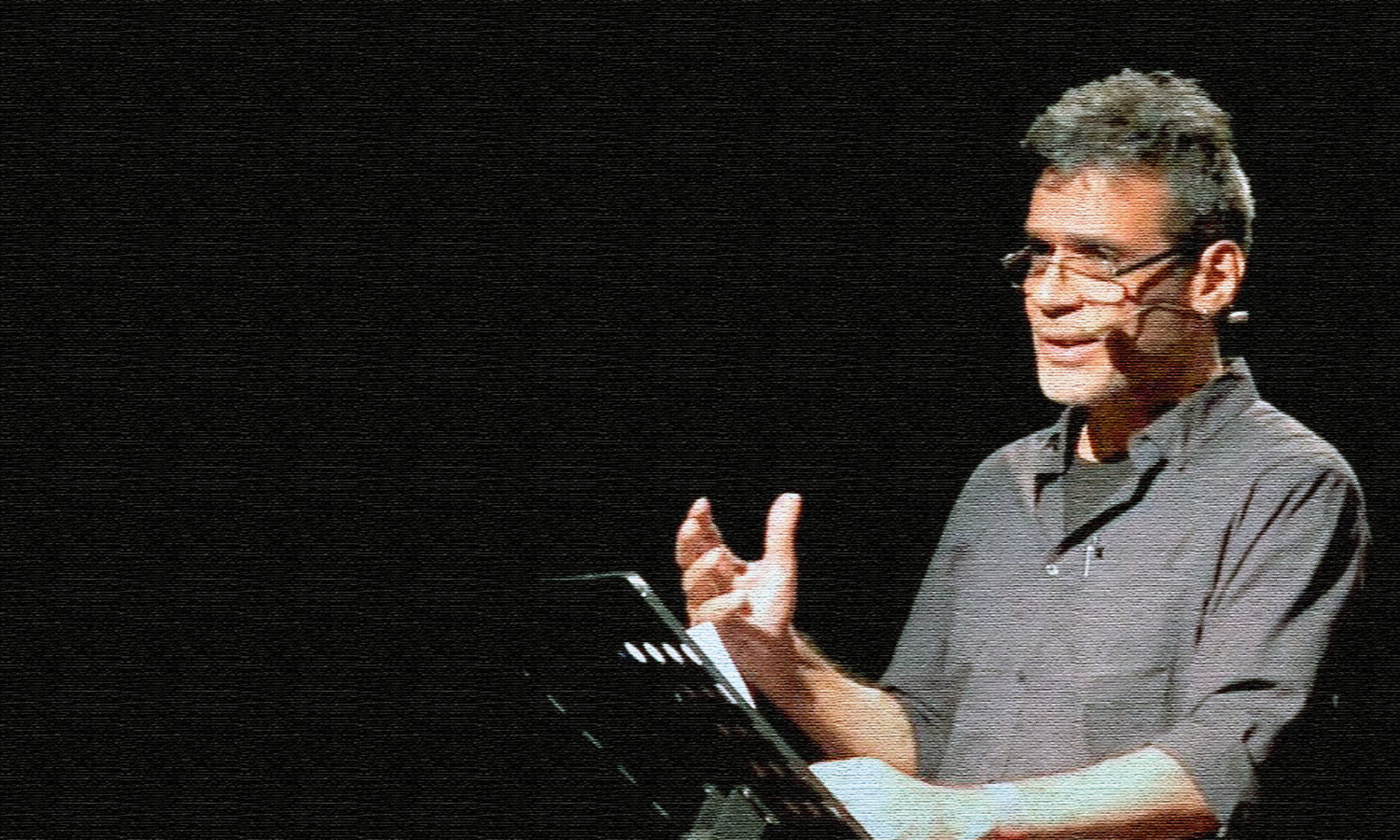Diversos autores, a lo largo de distintas épocas, se han convencido de que sólo se puede expresar acertadamente lo que se ha vivido. Nietszche habló, por ejemplo, del ineludible compromiso entre lo que se expresa y lo que se siente: «Entre todo cuanto se escribe, yo amo sólo aquello que alguien escribe con su sangre». Shakespeare, prefigurando las aseveraciones de Croce sobre teoría y sentimiento, puso en boca de Claudio la sentencia: «Palabras sin afectos nunca llegan a oídos de Dios». De tal manera que la escritura pasaría a ser un acto de contrición que impúdicamente se hace público. Es desnudarse en un cuarto de espejos.
Diversos autores, a lo largo de distintas épocas, se han convencido de que sólo se puede expresar acertadamente lo que se ha vivido. Nietszche habló, por ejemplo, del ineludible compromiso entre lo que se expresa y lo que se siente: «Entre todo cuanto se escribe, yo amo sólo aquello que alguien escribe con su sangre». Shakespeare, prefigurando las aseveraciones de Croce sobre teoría y sentimiento, puso en boca de Claudio la sentencia: «Palabras sin afectos nunca llegan a oídos de Dios». De tal manera que la escritura pasaría a ser un acto de contrición que impúdicamente se hace público. Es desnudarse en un cuarto de espejos.
Antonio López Ortega, fiel o no a esta tradición, es un autor de recuerdos. Rara vez se da a la tarea de edificar, desde el exclusivo dominio de la imaginación aséptica, la materia que dará forma a su trabajo narrativo. Leerlo es, de alguna manera, curiosear -con su anuencia- en su album familiar. Los recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la primera juventud, están casi sistematicamente examinados en sus historias.
En Naturalezas menores no escapa a este precepto. Hay allí básicamente un tema, por demás inagotable, como todos los genuinos temas de la literatura: las primeras aventuras de la infancia y la adolescencia; aventuras que, rescatando la esencia de la palabra, desembocan en el indescriptible misterio que nos depara el otro (el inalcanzable complemento). Sus historias se sumergen en la franqueza de indagar en lo más recóndito del deseo, en esa sustancia que no supone tanto búsqueda de placer como de vivencias, de respuestas. Desde el inocente y asombroso `descubrimiento´ de ese otro, hasta el honesto refugio en el que seres solitarios se entregan sin entregarse, estas historias nos relatan, desde la seguridad que proporciona el recuerdo, cómo invariablemente el hombre sucumbe ante el universo embriagante de la sensualidad. Es una exploración en eso que él propone llamar «la fe de los cuerpos», que es una forma de nombrar esa indefinible certeza de la carne que se busca, que se encuentra, que se reconoce, pero de la que nada sabemos ni sabremos; ni de ella ni de nosotros mismos.
López Ortega nos hace sentir que la indefensión de la niñez es la misma indefensión de la desnudez; los mismos vericuetos. Es la indefensión abismal que nos produce el desgaste tras una búsqueda simbólica (una tibieza que puede ser la madre, la carne, la muerte…). Los miedos del niño se superponen en el recuerdo con las ansiedades del adulto y generan un mismo secreto temblor ante la evidencia de lo inevitable, un mismo frenesí ante los momentos dulces que la vida depara.
En Naturalezas Menores se concluye que el hombre, agotando su capacidad de nombrar, de definir, comprende que nunca sabrá, estando frente a lo que tanto buscaba, de qué se trataba, pero se resigna a intuir que era «algo que, entre sacudidas y súplicas, se parecía al amor».
Sobre el libro Naturalezas menores, de Antonio López Ortega