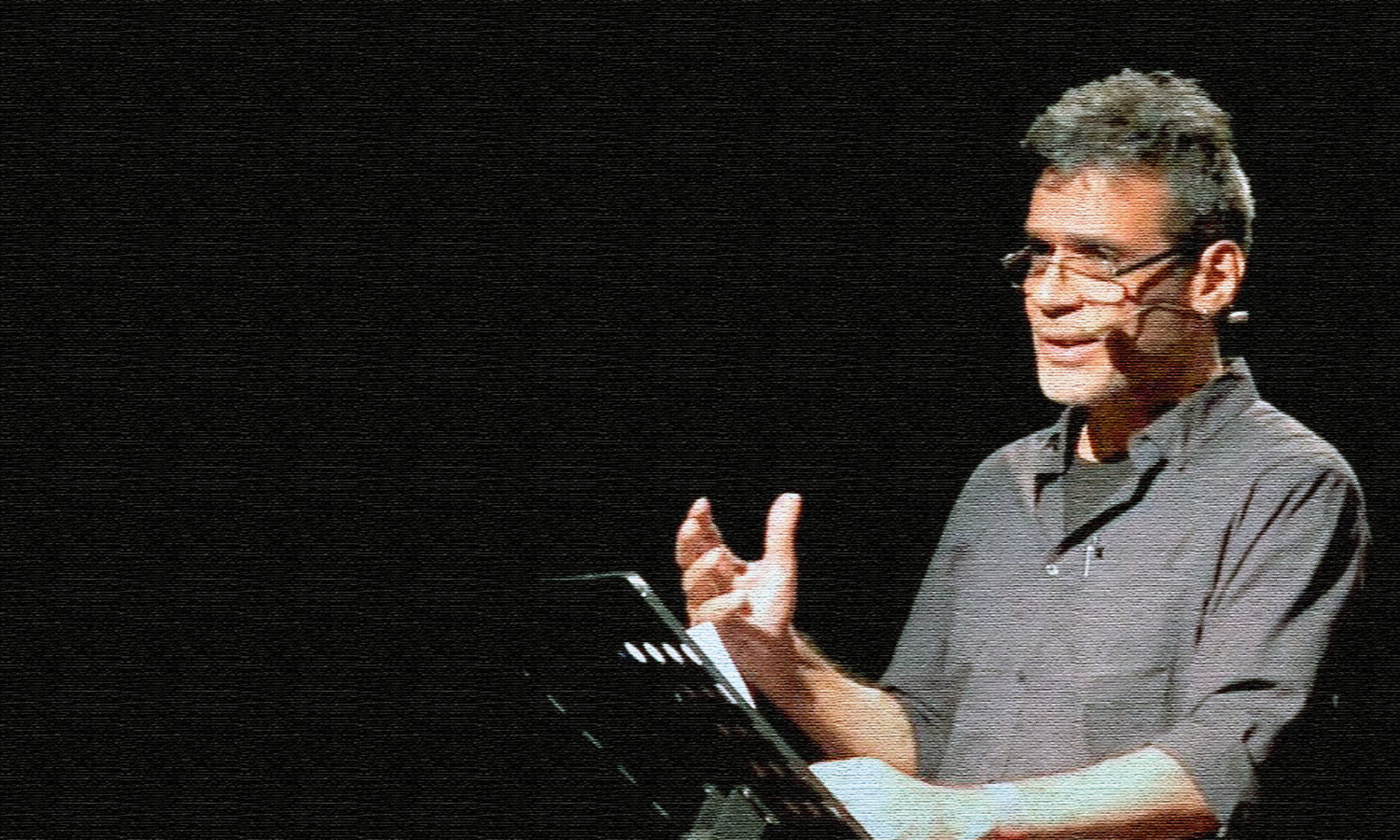En el excelente prólogo que hizo para ese hermoso libro de Paul Auster, titulado El cuaderno rojo, el escritor, traductor y periodista español Justo Navarro señaló que “recordar que las personas son terriblemente frágiles es una obligación moral”. Es decir, que es tanta la fragilidad de nuestro paso por el mundo, que recordarlo es rendir un tributo a esa condición. Lo que corresponde a señalar, de igual manera, que escribir, como una de las tantas formas de asentar el testimonio de nuestro paso por la vida, termina por ser un imperativo para con nuestra efímera condición humana.
Escribir entonces obedece, más que a un impulso irresistible, a un secreto —aunque fallido— deseo de permanencia. El hombre, que está hecho de tiempo, cuenta historias también hechas de tiempo para atenuar su efímera estancia por el mundo.
Y ese deseo de arraigo lo lleva a testimoniar no sólo su paso por la Tierra, sino también por su porción de esta. Quiere contar las historias de su comarca. El hombre, en sus hábitos más inocentes, precisa su singularidad. Y si alguna forma literaria cuenta con inconsciente honestidad, esas singularidades de la tribu constituyen —sin duda— la ficción. En ella, los autores relatan anécdotas salpicadas de gustos y hábitos, actitudes y naturalezas, formas de pensamiento y valores, terrores y anhelos. El escritor, para dar credibilidad a sus historias, las alimenta con la misma materia con que alimenta su entorno.
Los creadores presentes en este volumen no escapan a estos mandatos naturales. Escribieron cuentos para dejar constancia de su paso por la vida, en los que atmósferas y situaciones hablaban de nuestra realidad más que cualquier estudio sociológico. Son los testimonios de 18 jóvenes autores que ofrecieron, en sus ficciones, sus testimonios de esos duros años que van del 2012 al 2014. Años que corresponden a los de la salida de escena de un personaje que copó todos los espacios de la vida pública nacional, y de una transición que no termina de tomar forma en medio del caos imperante por unas erráticas políticas económicas, un país agotado de la pugnacidad y de una lacerante realidad que vuelve a sus habitantes sobrevivientes sin rumbo ni certeza acerca de su destino.
En este volumen se registran los textos ganadores y finalistas del Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores de las ediciones correspondientes a los años 2013 y 2014, VII y VIII edición, respectivamente. El jurado encargado de escoger los 18 cuentos que componen esta muestra estuvo conformado por reconocidos autores, investigadores literarios y académicos, algunos de los cuales se desarrollan en más de una de las áreas señaladas. Los nombres de Rubi Guerra, Gisela Kozak y Fedosy Santaella presentes en la VII edición; y Ángel Gustavo Infante, José Pulido y Violeta Rojo en la VIII, demuestran el énfasis que pone la organización del evento en invitar a figuras calificadas y conocedoras del acontecer literario venezolano para cristalizar la muestra de cada año.
Luego de ocho ediciones ininterrumpidas, el Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del país al que acuden las plumas (o los teclados, que es el caso) nacientes de nuestra narrativa, las cuales están conscientes de la creciente relevancia que adquiere dicho certamen en esa labor de no sólo dar a conocer las voces nuevas de la narrativa local, sino de asentar los primeros pasos de muchos nombres que en la actualidad ya tienen su lugar propio en la extensa geografía de la narrativa venezolana actual.
Este volumen recoge cuentos de Delia Mariana Arismendi, Gabriel Payares y Maikel Ramírez como los ganadores de la VII edición; así como de Tibisay Rodríguez, Rodolfo A. Rico y Juan Manuel Romero en la VIII edición. A estos nombres se le suman textos de Nora Edén Mora, Andrea Carolina López, Carlos De Santis, Ricardo Ramírez Requena y Caín (VII edición); así como de Pedro Varguillas, Isabella Saturno, Víctor Mosqueda Allegri, Yorman Alirio Vera, Diego Alejandro Martínez, Roberto Enrique Araque y Rosanna Álvarez Barroeta, participantes de la VIII edición.
Leer este volumen es pasearse por una muestra del pensamiento y las vicisitudes a las que ha estado enfrentándose la juventud venezolana durante estos difíciles. Es leer su manera de permanecer, de estar, de ser parte. Su manera de recordar la fragilidad humana en un país en el que esta percepción acecha cada instante en que estos jóvenes respiran, otean horizontes, creen sin creer. Viven.
Sean bienvenidos.
Prólogo del libro Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores VII – VIII