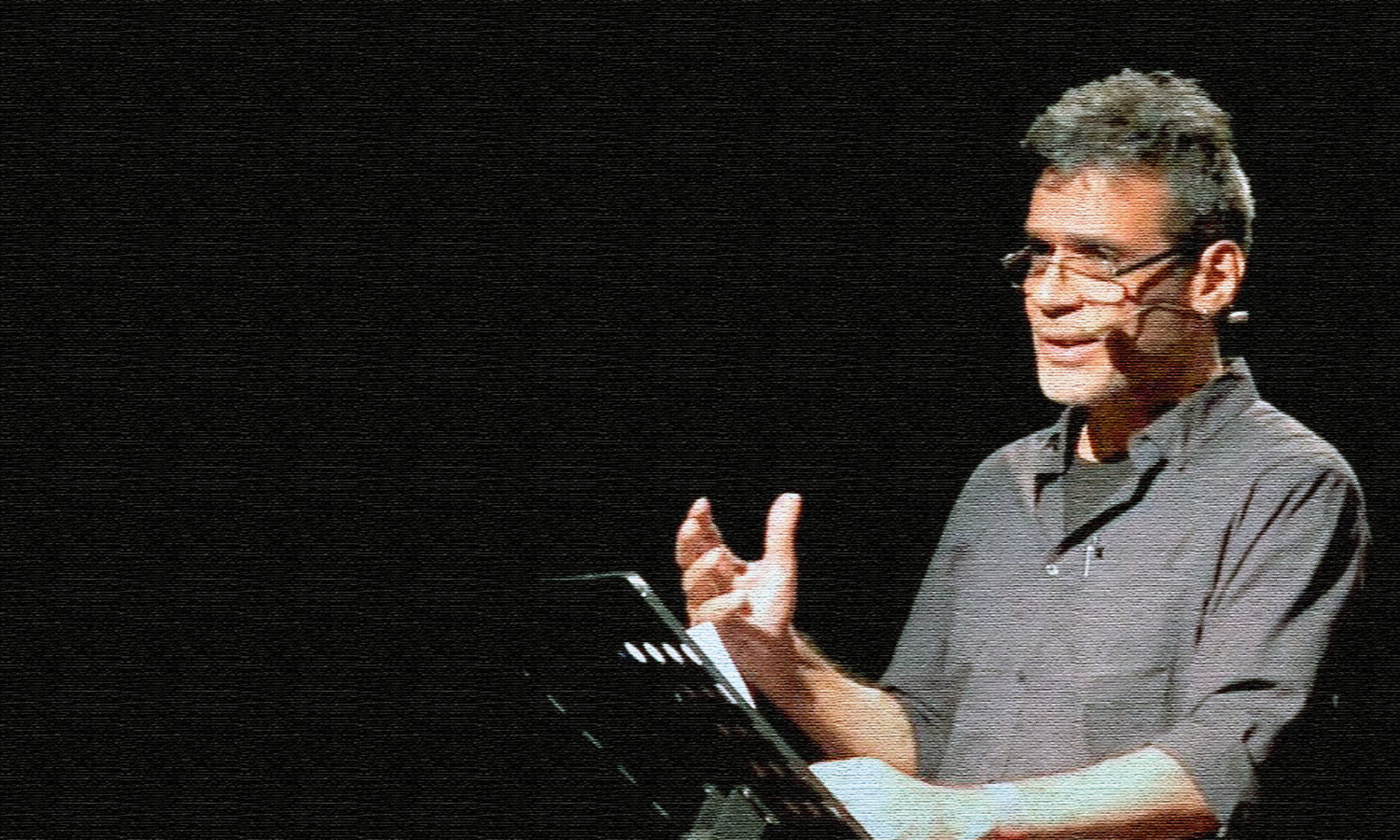Caracas posee una temperatura tan estupenda que sus moradores se dan el lujo de quejarse, cada tanto, del calor o del frío. A diferencia de los de otras ciudades del mundo, están tan poco acostumbrados a las adversidades del clima que hacen, hasta de una lluvia de temporada, la colectiva explicación a su impuntualidad y falta de previsión.
Caracas posee una luz tan generosa que sus autoridades suelen desdeñar la importancia de un eficaz sistema de alumbrado público, a la vez que permiten atrocidades como edificios de espejos, como si reflejar el sol fuese una de las necesidades perentorias del feroz mediodía del Caribe.
Caracas era un valle tan fresco, que nadie entendía la importancia de mantener despejado el camino de la brisa que limpiaba su aire, y se permitió una desordenada explosión de desarrollos de viviendas que taponaron esos caminos. La distancia y el olvido impiden un sereno balance, pero no es de extrañar que ese veloz crecimiento que significó Palo Verde y La Urbina en un tiempo relativamente corto, haya sido tan dañino para nuestra calidad de vida como lo es la proliferación de edificios de la “Misión Vivienda” en cuanto rincón de la ciudad “esté pagando”, como se le dice, en argot callejero, a todo cuanto esté fuera del alcance de la mirada de su dueño.
Si la comparamos con otras capitales del continente, Caracas es una ciudad de proporciones más bien modestas, que tenía en las colinas que rodeaban al valle en que se asentó, una fuerte limitante para su crecimiento. No obstante, sus autoridades, lejos de planificar rigurosamente ese crecimiento para aprovechar al máximo las características de su topografía, lo dejaron en manos de terceros, hayan sido urbanizadores registrados bajo una compañía anónima o urbanizadores espontáneos que improvisaron su hogar con materiales de desecho. De ahí que en su paisaje urbano se vea por igual infinitas escalinatas de asimétrica hechura o calles enteras de edificios sin aceras.
En “cerro” o en “colina”, nadie pareció supervisar como crecíamos.
En Caracas lo que debiera ser público, es privado. Como el transporte (la palabra misma lo dice) público. O los servidores (volvemos a redundar) públicos. Pero los primeros nacieron de iniciativas privadas que escaparon de todo control sobre el servicio que prestan y, por la misma razón, en no pocas ocasiones los segundos ni son servidores ni resguardan los intereses públicos. Eso, sin contar los funcionarios armados por la nación alquilados a la protección de unos vivos que entienden gobierno como poder, o de comerciantes que puedan pagar la tarifa vigente.
Y eso por no hablar de los espacios comunes. Los restaurantes de Las Mercedes confiscan las aceras con la misma impunidad que lo hacen los buhoneros de La Candelaria. En ambos casos las autoridades se hacen la vista gorda. Después de todo, unos dan votos y otros pagan impuestos municipales.
Los espacios públicos, se entiende, dan trabajo, no dinero.
En Caracas, luego de este desastre acumulado que se ha acelerado de manera exponencial durante los últimos quince años, causa estupor ver cómo “las autoridades” pasean su ostentación en costosas camionetas blindadas en medio de un despliegue de guardaespaldas, viendo desde sus ventanas polarizadas el fruto de su labor, más a la usanza de zares de negocios ilícitos que de modestos funcionarios escogidos para administrar nuestros bienes comunes.
Ya lo dijo San Agustín: «La soberbia no es grandeza, sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano.»
Caracas es un hermoso valle que pudo haber sido el paraíso en la tierra, pero gracias a la riqueza súbita del petróleo y a la machacona épica con la que nos amamantaron, desaprovechando las bondades naturales que nos ofrecía, nos empeñamos en convertirla en lo que no iba a poder ser, para terminar haciendo de este hermoso valle un pequeño pero eficaz infierno en la tierra.
Pero aquí emerge, nítido como un solo de trompeta en lo alto de la colina, las chamánicas palabras de Rafael Cadenas, cuando advierte que «solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad: en el pecho de cada hombre». Por tanto, mientras haya pechos latiendo y haya anhelos y haya gente viendo crecer en sus predios a su descendencia, habrá la posibilidad de hacer de ella algo distinto.
Sería valioso, entonces, resaltar ciertas verdades: somos una ciudad del Caribe. Somos una pequeña y fresca ciudad del Caribe, rodeada de verdes y amables colinas. No somos ricos más que en belleza natural y en la naturaleza normalmente alegre de sus habitantes. No somos hijos de la gloria. Esa épica cantada por Eduardo Blanco fue en realidad una salvaje matanza que, como toda matanza, sacó lo peor de nosotros. Lejos de ensalzarla, nos toca exorcizarla para siempre de nuestro pecho.
También, otras sencillas verdades, claras y portentosas como el agua fresca. Lo público no es que no es de nadie, es que es de todos. Todo cuanto hacemos repercute en miles de desconocidos, por lo que debemos actuar con mucha responsabilidad.
Entonces, lo público es de todos. El otro es parte del “todos”. Lo de otros se respeta.
Y así, un día, de tanto ser sensatos en lugar de ser grandes, haremos de este hermoso valle, un hermoso valle con ciudadanos merecedores de sus bondades.
“¿Cuántos dicen amén?”, como se escucha decir en el metro.
297 lecturas