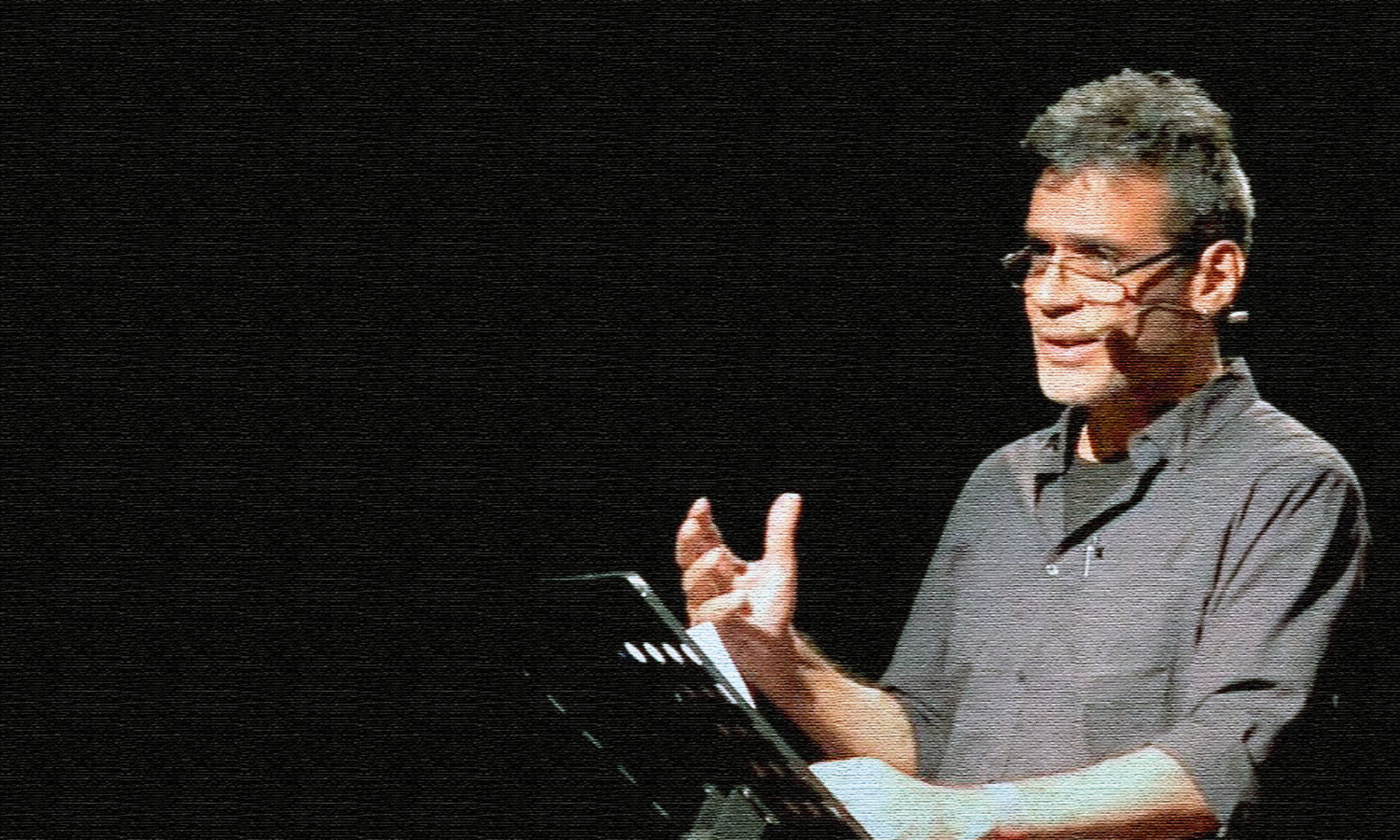Nuestro primer encuentro fue más bien desdichado. Las condiciones que lo rodearon, vale acotarlo, no fueron las más felices. Para ese entonces yo estaba aún muy pequeño, y la brusca separación de mi mundo conocido era, de por sí, desconcertante.
Luego vendrían las ridículas circunstancias (el estrambótico lazo rojo con pepas blancas, por mencionar alguna), las cuales conspiraron desde un inicio contra la posibilidad de ensayar cortesías. Estaba aterrado por la experiencia cuando escuché a Negra, su madre decirle a alguien que cerrara los ojos, que te tengo una sorpresa.
En ese momento sentí el fresco del aire nuevo inundar el ambiente cuando, presa aún de la confusión, vi por primera vez su cara larga y sonriente mientras dos manos huesudas me sujetaban y, para mi pavor, me mantenían suspendido en el aire durante algún tiempo, inspeccionándome con una sonrisa candorosa.
Debo admitir que desde el primer momento ella trató de ser amable, pero con una efusividad más bien extravagante. No bien acababa de instalarme en su cuarto cuando, con la chocante voz de falsete con la cual se dirigiría a mí (desde entonces y para siempre), empezó a llamarme con el enojoso remoquete de “Pilita”, con la aprobación empotrada en la cursi sonrisa de Negra.
No me cuesta nada confesar que en ese entonces yo estaba un tanto obeso, producto quizá de la sosegada atmósfera imperante en el local, pero ese exceso de confianza, tan a quemarropa, me resultó indignante. Después descubrí que la obsesión de Negra en celebrarle todas sus ocurrencias formaba parte de un intento de ayudarla a reponerse por la pérdida de “Bolita” (apodo sin duda más bochornoso que “Pilita”, al cual luego me resigné).
Marielita era dulce y juguetona, pero de un modo desmedido, infantil. Nunca me tomaba en serio, y siempre venía a mí con su fastidioso tonito de falsete a hacerme juegos de la más diversa índole, sin molestarse siquiera en inquirir mi estado de ánimo. Incluso, cuando me reprochaba algo, lo hacía parecer un juego. Además siempre me pareció excesivamente delgada.
Sí, siempre. Hasta aquella tarde en que, como todos los días a esa misma hora, se metió a la ducha mientras yo la esperaba impaciente en el cuarto, jugando con mi franela para mostrársela en cuanto apareciera por la puerta, mojada y envuelta en una toalla. Este método era de comprobada eficacia para apremiarla a vestirse cuando yo quería dar un paseo por la cuadra.
Yo, aburrido de ver siempre su misma huesuda y llana desnudez, hacía tiempo había dejado de explorarla mientras se vestía. Pero ese día… Ese día sentí algo desconcertante inundar la habitación y cerrar la puerta tras de sí. Un algo vago y caliente, como una premonición.
Cuando vi la toalla caer al piso, alcé la vista, extrañado, hacia el húmedo cuerpo de caderas anchas, pubis ensortijado y de abundante pelo castaño y erectos pechos mirando orgullosos hacia adelante (como los cuerpos de las películas que Ramón, el marido de Negra, veía respirando pesadamente en las madrugadas de los viernes) y me percaté, desconcertado, cómo esa impúdica imagen terminaba en la cara de mi Mariela.
De no estar tan seguro de conocer ese rostro y, sobre todo, esos olores, únicos e irrepetibles, hubiese jurado que se trataba de alguien con un parecido formidable. O de una alucinación.
Habrá sido tan notorio mi desconcierto, que Mariela, que solía vestirse cantando y bailando desnuda frente al espejo, se vestía esa tarde en silencio con expresión turbada, hasta que se quedó inmóvil, como tratando de percibir o escuchar algo.
Se dirigió hacia las cortinas y las corrió de un tirón, pero al parecer eso no la satisfizo, porque recorrió la vista detenidamente por todo el cuarto como si buscara algo. Y, al parecer, ese algo lo encontró en mis desconcertados ojos, mientras obligaba al pantalón a subir por unas caderas por donde obviamente no cabía.
Ésa fue la primera y única ocasión en que abandonó su tonito de falsete, para gritarme, con una mueca extraña, aplastándose el pecho con un brazo:
—¡Pilita, afuera! Vamos, Pilita ¡Afuera!
Para agregarle bochorno a la escena, se había armado de una chola de baño, y la blandía amenazante en un pueril intento de incrementar su capacidad de disuasión. Eso último, sin duda alguna, había sido innecesario. Descomedido.
En otras circunstancias yo, susceptible como soy, me hubiera ofendido por menos de la mitad de ese insólito trato, pero salí del cuarto (de cualquier manera necesitaba hacerlo) confundido, para refugiarme debajo de la cocina, para tratar de entender qué hacía ese cuerpo con el rostro, el olor y la voz de mi Marielita. ¿Qué hacía?
Transcurridos varios días de ese incidente, se me hizo difícil reponerme de una irremediable sensación de pérdida. Y creo que era recíproca, porque aunque seguía siendo juguetona y atorrante en sus expresiones de afecto, Mariela (ya no podía decirle Marielita) había perdido algo que de seguro ella misma no terminaba de comprender del todo el qué había sido.
Tiempo después descubrí dos cosas: ya no podía verla desnuda con la misma naturalidad e indiferencia de antes, pero tampoco podía evitar la placentera curiosidad de observar de nuevo sus cada vez más acentuadas proporciones, mientras se vestía después de ducharse; por lo que resolví satisfacer ambos asuntos ocultándome debajo de la cama cuando la escuchaba salir del baño, y allí me quedaba, casi sin respirar, para que ella no notara mi presencia, con un inexplicable pero fascinante sofoco trasquilándome el pecho.
Desde entonces nuestras vidas cambiaron. Mi preocupación cuando ella se demoraba en la calle pasó a ser de una naturaleza distinta, la cual no podría explicar con exactitud. Cuando la veía llegar, visiblemente agitada por las nuevas emociones deparadas por la vida nocturna, lejos de sentir la alegría de otros tiempos, sentía por ella un desprecio infinito. A tal punto llegó ese desprecio que, como sus llegadas al amanecer comenzaron a hacerse frecuentes, cuando Negra la esperaba despierta para decirle y lanzarle cosas apenas traspasaba la puerta de la casa, yo sentía una innegable satisfacción al presenciar la escena.
Entonces ella se iba a la cama, y luego de un rato de batir con rabia lo que estuviese a su alcance y de hablar amargamente consigo misma, apagaba la luz y duraba un tiempo llorando con quejidos bajitos, como presa de un ataque de hipo.
Yo, acurrucado bajo la cama, exactamente debajo de ella, la escuchaba confundido en mi interior, porque aunque lo hacía deliberadamente para no darle consuelo, no podía negar que me entristecía mucho escucharla sufrir de esa manera.
¡Pobre Mariela! Tan sola en ese cuerpo nuevo tan vistoso.
Cuando uno siente que las cosas están complicadas, siempre pueden complicarse aún más. Eso lo aprendería en esos días. Al poco tiempo de este permanente estado de guerra doméstica, de este desasosiego continuo, de este hacinamiento de rabiosas soledades, apareció la razón visible de sus deslices nocturnos.
Lo presentó como Elías. El día de su llegada todos los miembros de la familia lo examinamos con inocultable desconfianza. Desconfianza que él supo ignorar con inteligencia. Con elegancia, incluso.
Esa tarde Ramón y yo nos comportamos con deliberada y talentosa impertinencia. Pero a cada ataque nuestro respondía con una imperturbable sonrisa de la cual parecía haber llevado cajas al encuentro con nosotros, la familia de Mariela.
Debíamos admitirlo, si era o no un buen tipo era muy pronto para saberlo, pero su tenacidad revelaba una férrea voluntad de ganársela, lo cual despertó una sincera admiración en nosotros, los hombres de la casa.
Por tanto, nos vimos obligados a ceder terreno.
Y con Elías llegaron mis días más amargos. Y no porque él fuera desagradable conmigo. ¡Cómo decir eso!, si siempre me saludaba con respetuoso afecto, y no olvidaba nunca traerme un presente. Incluso recuerdo cuando me salió una asquerosa llaga en el cuello, que fue la paciencia de Elías, con una pastosa infusión traída por él yo no sé de donde, la cura a mi padecimiento.
Pero Elías llegó a añadir (más bien a trastornar) rutinas en nuestras ya aburridas costumbres hogareñas. Todas las tardes de los sábados, los únicos días en que nos embargaba una amena sensación de familia, apenas llegaba el mediodía casi se podía esperar la ruidosa voz de Elías, diciendo disparates incluso antes de tocar el timbre.
Y ahí pasaban la tarde, hablando incansablemente de su matrimonio y de sus planes, mientras almorzaban con Ramón y Negra. Pero en cuanto Ramón se iba al cuarto a reposar el almuerzo y Negra se perdía en la cocina detrás de la montaña de platos sucios, comenzaban (sin ningún pudor por mi presencia), una intensa sesión de caricias y suspiros silenciosos que duraba hasta bien entrada la noche, donde pasaban a otra de hablar como niños y besarse a cada instante, pero esta vez frente a la puerta de entrada de la casa.
Eso fue al principio, porque luego, pese a mi callada indignación, establecieron el extraño juego de despedirse en voz alta, para de inmediato, y con el más absoluto sigilo, entrar juntos al cuarto, del que no salían hasta casi el amanecer, con la misma cautela utilizada para entrar, previa exploración de toda la casa por parte de Mariela.
Antes de dar inicio a esas misteriosas jornadas, ella tanteaba apurada bajo la cama y, sin mayores explicaciones, me tomaba por el collar y, tras un rápido movimiento, me encontraba repentinamente del lado de afuera de la puerta.
Nunca supe qué hacían escondidos en nuestro cuarto, pero la sola idea de imaginarla adentro, a solas con Elías, desnuda como yo la había visto aquella tarde, pero sin gritos ni cholas amenazantes, me impedía sentir el más mínimo afecto por él.
Ya hace tiempo se fueron. Ramón también. A diferencia de ellos, que enteraron a todo el mundo del asunto, él agarró un día dos maletas y salió en silencio. He llegado a amar este sosiego. Muy de vez en cuando se escucha una algarabía detrás de la puerta, y Negra sale corriendo a abrir, ilusionada con la idea de que sean ellos. Ella se desvive por atenderlos, y en su marchito rostro (en esos instantes adquiere un tenue matiz de una belleza hace años gastada) no cabe tanta alegría.
Sí, Negra se alegra mucho. Yo ya no. Yo prefiero recibirlos con distante cortesía, la cual ella intenta justificar etiquetándola como achaques de mi edad.
Ahora la vida en la casa es más aburrida y más tranquila, lo cual no deja de ser ideal para nosotros, viejos y enfermos como estamos. Las tardes de los sábados transcurren ahora a los pies, agrietados y secos, de Negra, mientras teje o ve televisión. O ambas cosas.
En ocasiones, cuando transcurren muchos días sin verlos aparecer con su escándalo, Negra me comenta, sin despegar la vista del tejido, como hablando consigo misma:
— ¡Ah, Pilita! Y a la Mariela como que se le olvidó dónde vive la madre.
Ya no hay sobresaltos ni angustias recorriendo el cuerpo. Pero tampoco la humillante sensación de sentir que, peor que te quieran como a un amigo, te quieran como a un perro. Sobre todo si es ésa tu realidad.