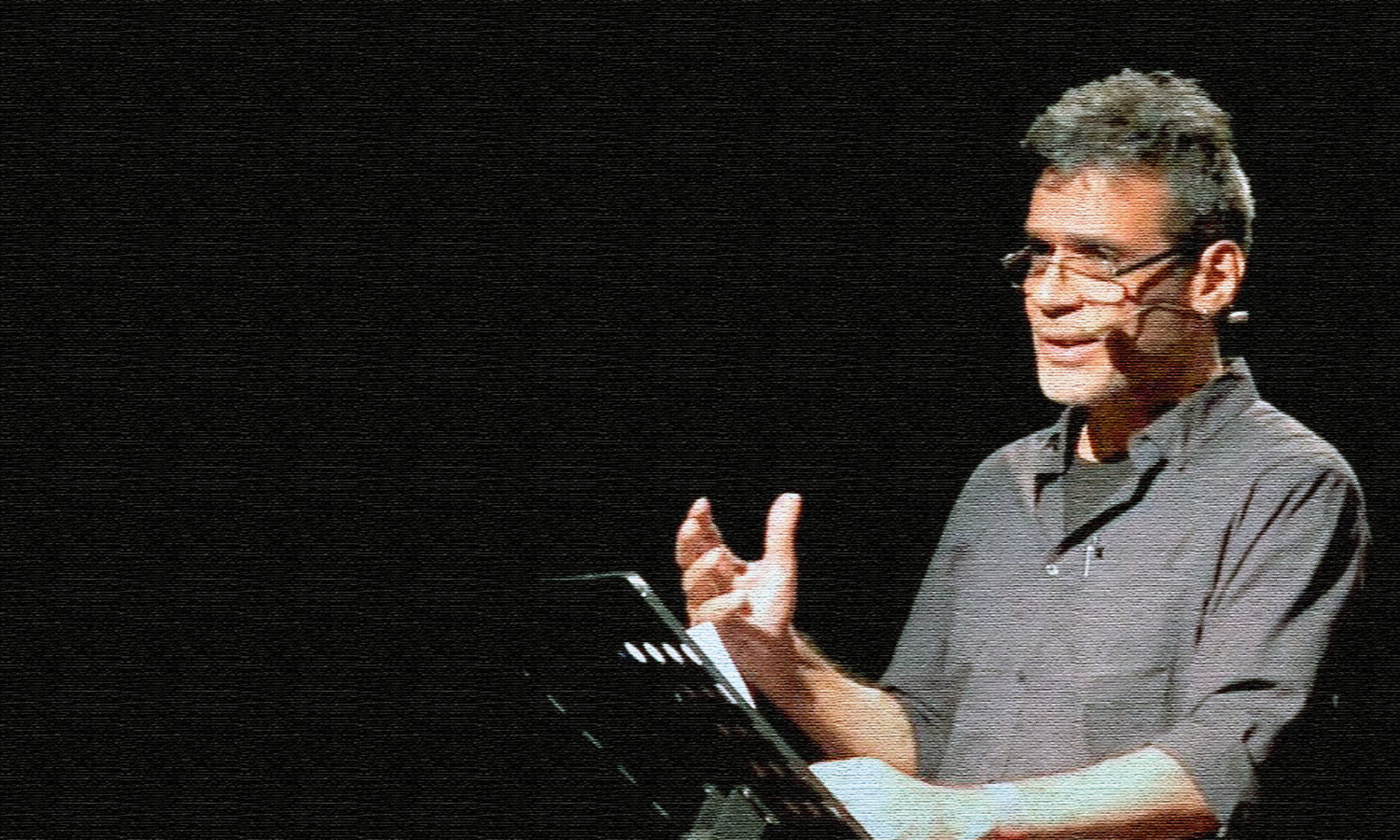Se puede creer en la honestidad de muy pocas cosas. No es irrisorio el desencanto que nos va dejando el camino. Esto no es esencialmente malo. En última instancia, se trata del necesario ajuste entre las expectativas en contraste con la media de las experiencias dejadas por el contacto con el Otro. Nadie nos alertó a tiempo, y aquí estamos, con nuestra melancólica carga de derrotas a cuestas.
Bien visto, quizá se trate de una secreta forma de preservar la esperanza. Algo así como aprender a no esperar del mundo más de lo que el mundo está preparado para dar.
Hay algo de sensatez en esa operación. La sensatez de entender que uno puede intentar remediar los actos propios, y hasta remediar el rasero con el que se entiende con el mundo, pero no juzgar los ajenos ni pretender indicarles el camino. No esperar mucho de la gente y delimitar el tamaño de la esperanza, termina siendo, más que un acto de sensatez, un acto de sabiduría. Lo otro sería alimentar el resentimiento, por algo tan inevitable como el hecho de que el hombre es el hombre.
Allí radica uno de los problemas sustanciales del concepto de moral.
Esa sabiduría privada lo lleva a uno a ir revisando y ajustando, en tanto pasa el tiempo, la lista de las cosas en cuya honestidad todavía cree. Es una íntima normativa de convivencia con el mundo. Porque uno comienza el camino creyendo en todo y, con suerte, termina por entender que todo es posible. Para bien y para mal.
Sutil y salvadora diferencia.
Pero este desplazamiento de la forma de la esperanza se da en tanto uno sabe guardar distancias y ver las cosas con sana suspicacia. Una suspicacia no fanática ni amargada, sino la necesaria para no empeñar la fe en algo tan veleidoso e indescifrable como la naturaleza humana.
Poner distancia es, paradójicamente, una forma de preservar la fe. No esperar nada con la esperanza de sorprenderse gratamente. Ese pasar de creerlo todo a creerlo todo posible ofrece un margen donde la historia merece ser contada. Supone no cercenar la posibilidad de tropezarse con el milagro.
Los ojos inocentes reconquistan territorios perdidos afirmó, con enorme lucidez, el poeta Rafael Cadenas.
Hay honestidades irrefutables, como la mordida del deseo, que es impersonal y migra de tanto en tanto. El amor, sobre el que tanta fe se suele poner, dura apenas lo que tiene que durar. Esa fe desengañada es tierra fértil para ese infierno llamado despecho. La amargura del desamor está relacionada con el equívoco de que la intensidad que despierta (y que promete) será ilimitada, acaso, en el espacio, más no en el tiempo. Es lo que nunca terminamos de entender.
Se puede creer, también, que hasta los siete años somos usualmente buenas personas, y en adelante le agarramos la caída al juego. O le agarramos el gusto. Dependiendo del grado de cinismo con el que nos hayan alimentado en casa, usamos la herramienta para aprender a fingir con mayor o menor responsabilidad.
Le agarramos la caída o le agarramos el gusto, he ahí una bifurcación. Es una decisión propia, aunque no siempre consciente. Hasta los siete años, no sólo somos buenas personas, sino que también somos brillantes. En adelante, ayudados por la escuela y ciertos prejuicios y convenciones, comienza un desgaste que algunos logran paliar y la mayoría no. La presión social nos impele a ser despiadados. Perdemos la curiosidad. Por eso dicen que el artista es un niño que se niega a crecer. Por eso es lícito desconfiar de la gente sin imaginación, de quien se orienta en esta cosa sin forma ni brújula que es la vida, a punta de dogmas y recetas aprendidas al caletre.
Vigilando que los demás la acaten, se olvidan de vigilarse a sí mismos.
Podemos creer que la gente, tarde o temprano, se traiciona. Y eso hasta es deseable, porque crecer es traicionarse. De hecho, estaría bien de no ser porque hay los que seducen a otros en ese proceso privado, y cuando migran a otras tierras dejan a aquellos a la deriva.
Para ilustrar la idea, un joven poeta denuncia cada tanto las triquiñuelas del país literario y la inanición de los intelectuales, sin sospechar que esa denuncia entraña la semilla de su propia traición. Que bastará el primer aplauso domesticador para dar inicio, íntimamente, al ineludible proceso de convertirse en la negación de lo que creía ser.
Que, a la vuelta de la esquina de su vida, él será ese que antes denunció.
Por eso es difícil creer en la palabra y la acción desinteresada de toda búsqueda de poder. No por antipatía manifiesta, sino por consciencia de las reglas de su juego. Nadie que vive de sopesar la conveniencia de sus alianzas y sus declaraciones puede empeñar su palabra con demasiadas garantías. Así exhiba la denominación de origen de sus intenciones.
Se puede creer en la honestidad del odio, y por eso mismo se aconseja evitar su guía. Se puede creer que, efectivamente, mucha gente tiene su precio y que basta la oportunidad debida para que encuentre quien lo tase. Aunque también se puede creer en los pequeños actos de heroísmo. Y en la generosidad y en la bondad. Usualmente, por genuinas, se desarrollan en silencio, como quien no se da cuenta de estar haciendo magia.
Y se puede creer en la ética.
Cuenta Sogyal Rimpochè, en el Libro tibetano de la vida y de la muerte, que cuando era pequeño “mi familia tenía un criado maravilloso llamado A-pé Dorje, que me quería muchísimo. En realidad era un santo, y no le hizo daño a nadie en toda su vida. Cada vez que yo hacía o decía algo dañino, inmediatamente me advertía con suavidad, «Vamos, eso no está bien», y de este modo me instiló el profundo sentido de la omnipresencia del karma, y el hábito casi automático de transformar mis reacciones si surgía algún pensamiento nocivo”.
Tal filtro es el que hace la diferencia. Por tanto, se debe creer, como sistema mayor para vivir ese solitario viaje que es la vida, en el deseo de actuar con honestidad por el acto en sí, y no por el temor a las consecuencias, como lo quiere la religión. Y los partidos políticos, que son otra religión. “Lo importante —le comentó Jorge Luis Borges a Osvaldo Ferrari, a propósito de ese tema— es juzgar cada acto en sí mismo, no por sus consecuencias, ya que las consecuencias de todo acto son infinitas, se ramifican en el porvenir y, a la larga, se equivalen o se complementan”.
Hay quien solo puede leer la vida en prosa, cuando otros, más afortunados, son capaces de leerla en poesía. En este caso, tener la suficiencia y la humildad de responder a uno mismo, y no a ningún órgano fiscalizador externo. Tomando decisiones a cada momento. Decisiones éticas. Por eso, por la humildad con la cual se concentra en revisar los actos propios y no a vigilar los ajenos, antes y no después de ejecutados, es que creo que vale la pena ir por la vida desarrollando un sentido ético, y dejar la moral para los que están convencidos de tener la verdad en la mano.
Con el tiempo, cada quien responderá ante sí por lo que hizo con su vida. Y si fue tan pobre que necesitó joder a otros para lograrlo.