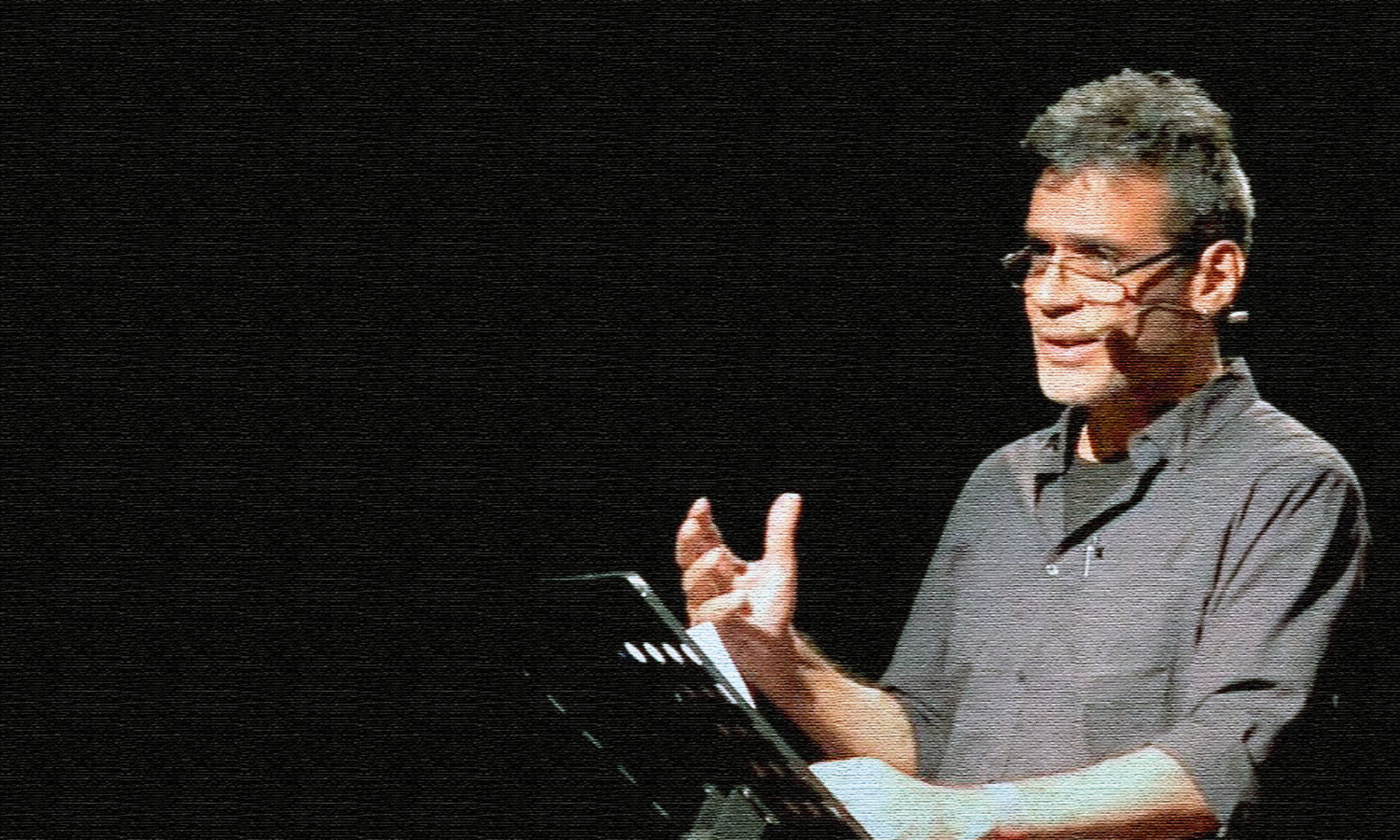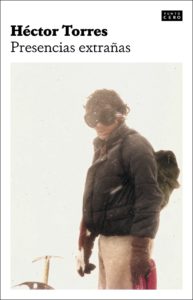Un deportista logra controlar milimétricamente la compleja maquinaria de su cuerpo desde muy temprana edad, alcanzando, antes de los veinte años, un nivel extraordinario. Dependiendo del deporte, se supone que ya antes de los quince debe tener una clara vocación por la actividad a la que va a dedicar su vida.
Una fulgurante carrera lo acompañará unos intensos y breves diez o quince años. Excepcionalmente, un poco más que eso. A partir de los 35, y en todo caso en torno a los 40, toda esa inteligencia muscular y espacial comenzará a encontrarse con un factor que jugará en contra: el envejecimiento de la máquina. Tiene la experiencia, pero no la misma capacidad de respuesta.
Es decir, que además de las aptitudes naturales, un deportista debe poseer una cualidad inusual, un tesoro natural que lo hará destacar de la manada: una decidida y precoz vocación por el oficio elegido.
Tener claro desde muy temprano que se quiere hacer con esa escurridiza posesión llamada vida, el tiempo que nos sea dado poseerla, es un anhelo que raya en lo obsesivo en los tiempos que corren. De hecho se supone que las personas, ya con 17 años, deben haber sentido el llamado de la vocación que decidirá su formación académica. A esa edad, un muchacho que no sabe casi nada de la vida, que habrá tenido en todo caso un sexo torpe y que quizá no tiene muy claro el tipo de peinado que mejor le va, debe escoger la carrera que, se supone, lo hará levantarse de la cama todos los días de su vida para salir a ganarse el pan.
No suena muy sensato, pero así funciona el negocio. Al menos, en la vida modélica que desean los padres para sus hijos. Normalmente con la mejor de las intenciones, pero también con la esperanza puesta en aligerar la carga tan pronto como resulte posible. Y advirtiéndoles de ciertas decisiones que, según aseguran, podrá pesarles el resto de su vida.
Pero la realidad es que muchísima gente, incluso con un título que los acredita para ejercer determinada carrera, llega a los treinta años sintiéndose a la deriva, deseando tropezarse con esa energía que aligera toda carga, llamada entusiasmo.
A los cuarenta años, cuando los deportistas comienzan a pensar en el inevitable retiro, cuando comienzan a vislumbrarse como comentaristas deportivos o entrenadores, es muy normal que un escritor, por ejemplo, esté alcanzando sus primeras certezas estéticas. Cuando a un futbolista ya el cuerpo no le responde con la precisión que su mente concibe, la voz de un escritor empieza a sujetar las cosas tal como las visualizó.
A la inversa de los deportistas, es entonces cuando su maquinaria comienza a elaborar un elevado nivel de destreza de todas las herramientas que ha venido ensayando y cultivando durante los años y décadas previos.
De hecho, no son pocas las vocaciones tardías en el mundo de la literatura. O de demorados procesos de formación. Es el caso, por ejemplo, de Raymond Chandler, quien luego de haber desempeñado diversos oficios, fue a los 45 años que se dedicó de lleno a la escritura de relatos negros, publicando El sueño eterno, su primera novela, a los 51 años de edad.
Similar circunstancia fue la de la estadounidense Annie Proulx, autora de Brokeback Mountain, relato que dio origen a la famosa película del mismo nombre, quien ganaría el Pulitzer a los 58 años con su segunda novela: The Shipping News. O el publicitado caso de Stieg Larsson, el novelista sueco que moriría a los 50 años, a los pocos días de haber entregado el manuscrito del tercer y último tomo de su saga Millenium, la cual había iniciado apenas unos tres años antes.
Y así, la lista de vocaciones tardías no es corta. O, más bien, de esos lentos procesos de cocción de la voz propia. Es conocido el caso de José Saramago quien, a pesar de haber publicado una novela de juventud, no fue sino en sus sesenta que se dedicó de lleno a la literatura. O del Nobel húngaro Imre Kertész, quien comenzó a publicar a los 46 años.
Entre nosotros, tan dados a la precocidad de toda naturaleza, no faltan casos de reconocidos novelistas que podrían considerarse tardíos. La prolífica Ana Teresa Torres, por ejemplo, autora de más de quince títulos, publicó El exilio del tiempo, su primera novela, a los 45 años. Igualmente se puede citar el caso de Federico Vegas, quien publicó su primer libro de cuentos, El borrador, a los 36 años, pero se daría a conocer entre el público con Falke, su segunda novela, publicada cuando contaba con 55 años.
La vida es un camino que viene sin manual de instrucciones, no un proceso en serie. Cada cuál está llamado a conseguir su ritmo y a intuir el momento propicia de acometer sus propias aventuras. El compositor mexicano José Alfredo Jiménez nos legó una sabia sentencia que sintetiza el punto: no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. De eso se trata: de saber llegar, ajeno a toda presión distinta a estar atento a la aparición del momento oportuno.