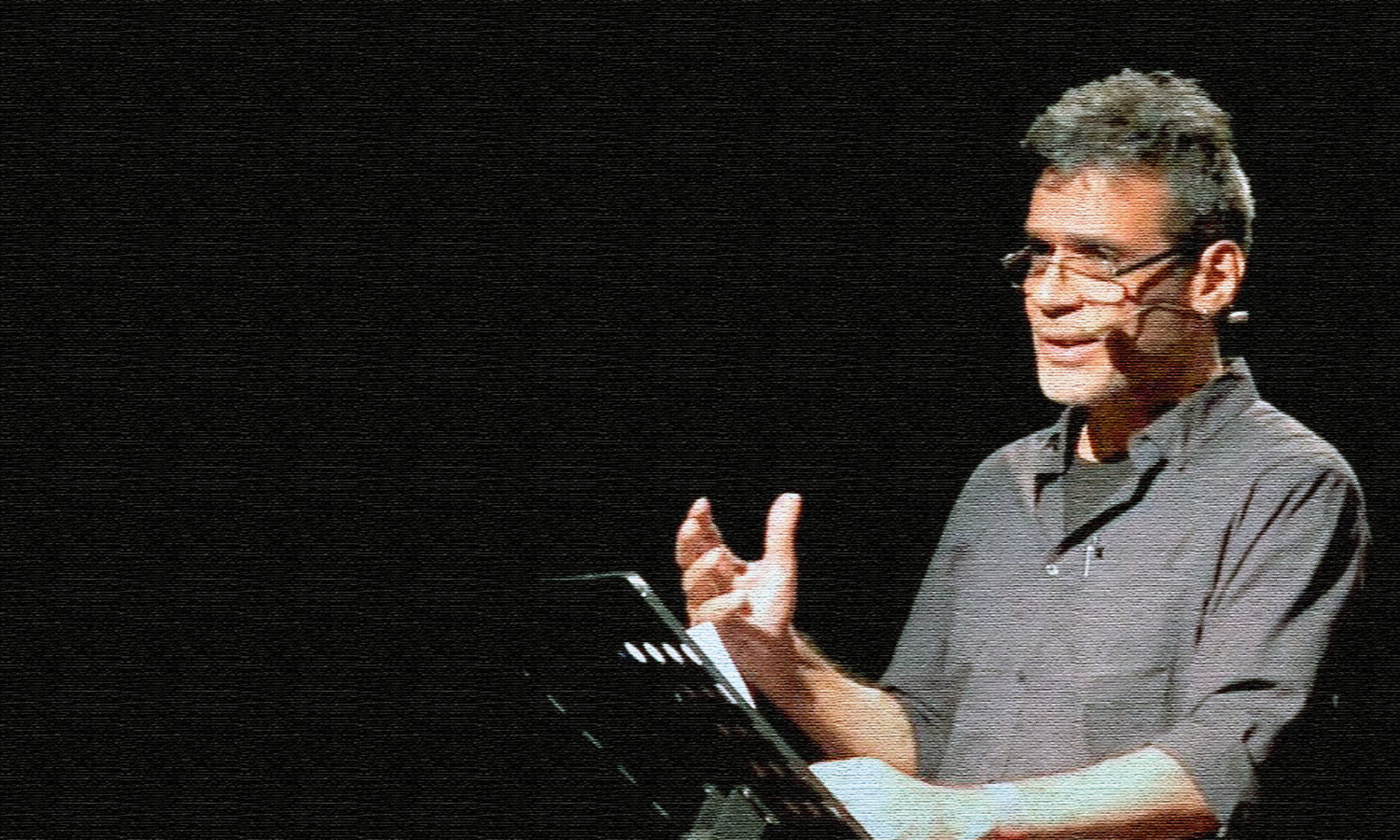La condición biológica del hombre lo lleva a usar la energía con sentido de economía. Su condición espiritual lo conduce a usarla con sentido de belleza; esto es, preferir lo difícil, que lo entiende como la única forma de crecer. Su yo animal se preserva porque desconoce el misterio. Su yo trascendente también, pero le basta con intuirlo para alimentarlo.
Teniendo presente lo anterior, la comodidad es una fruta de aspecto atractivo que encierra un dulce y letal veneno. Su aspecto es tan seductor que la gente invierta una nada desdeñable cantidad de energía buscando, no ya estar cómodo, sino tratando de acomodarse. De alcanzar un estado de comodidad.
Un claro ejemplo de paradoja que contradice la esencia de esa búsqueda.
A diferencia de estar cómodo, acomodarse es una conjugación que piensa en el futuro. Es decir, se esfuerza ahora para estar cómodo luego.
Como quien promete encantos que nunca pensó entregar, la comodidad es una timadora que tiene por objeto, no la placidez, sino la subyugación de la víctima que cae en su trampa. Y, como la promesa de los encantos que se asoman, hay que tener mucha fuerza de voluntad para resistirse.
Pero, como dicen por ahí: no hay almuerzo gratis.
El poder es esa vecina veleidosa cuyo sentido de la economía radica en una lógica según la cual alimentar la promesa de jugosos placeres futuros con exiguos placeres actuales es más barato que tener que entregarlos en realidad. Su gran truco radica en prometer que compartirá una torta que tiene reservada exclusivamente para sí.
Los ejemplos, como migajas en el plato donde estuvo la imaginaria torta, abundan.
El que da subyuga. El que recibe se somete. No hay que ser un experto en política para intuir que la palabra totalitarismo tiene una estrecha relación con esa obsesión de controlar todos los aspectos de la vida del ciudadano. Hasta los aparentemente más inocuos, como divertirse.
Esas condiciones propician en la persona (la víctima) tomar la decisión de acomodarse. Más aún, asimilarla, convertirla en la decisión por defecto.
La dificultad principal de cultivar la congruencia, estriba en que nos exige ejercer acciones incómodas y trabajosas. Fijar una posición, pero no tanto de forma pública como, ante todo, de forma íntima. Ejerciendo testarudos (y perseverantes en su ejecución) verbos opuestos a irse acomodando. Esto es arduo. Por eso es virtuoso, porque es un triunfo sobre el laxo impulso de esforzarse solo para estar cómodo.
Los totalitarismos son formas de control que aspiran venderte todo lo que necesitas pero en las condiciones que ellos dicen. Es un pulso en el que lentamente van imponiendo hasta dónde y cuándo te diviertes, qué lees, dónde te encuentras con los amigos, de una forma tan sostenida que un día preferiste hacer como que no te dabas cuenta. Además, que siempre encontrarás una excusa auxiliadora para que tus opiniones no se contradigan con tus acciones.
Y te vas acomodando, para no perder tu ilusión de libertad. Y hasta de vida. Pero, en todo caso, quedarse incómodo o irse acomodando es también una decisión.
Y aquí emerge el asunto de fondo: hay una comodidad superior (una paz, una placentera congruencia, una estoica dignidad) en el hecho de apostar por la comodidad que ofrece alimentar la autonomía. Vivir a plenitud la aventura de la vida, con todo lo incómoda que resulta. Amar lo difícil como una forma de abrazar la vida sin placebos. Vivir en la verdad, como dice Vaclav Havel.
Toda narrativa documenta una justificación, pero hay las que concentran su solidez en una ecuación que expresa que, cuanto más invisible el asunto que se quiere representar, más humano resulta y, por tanto, más poderoso su esplendor.