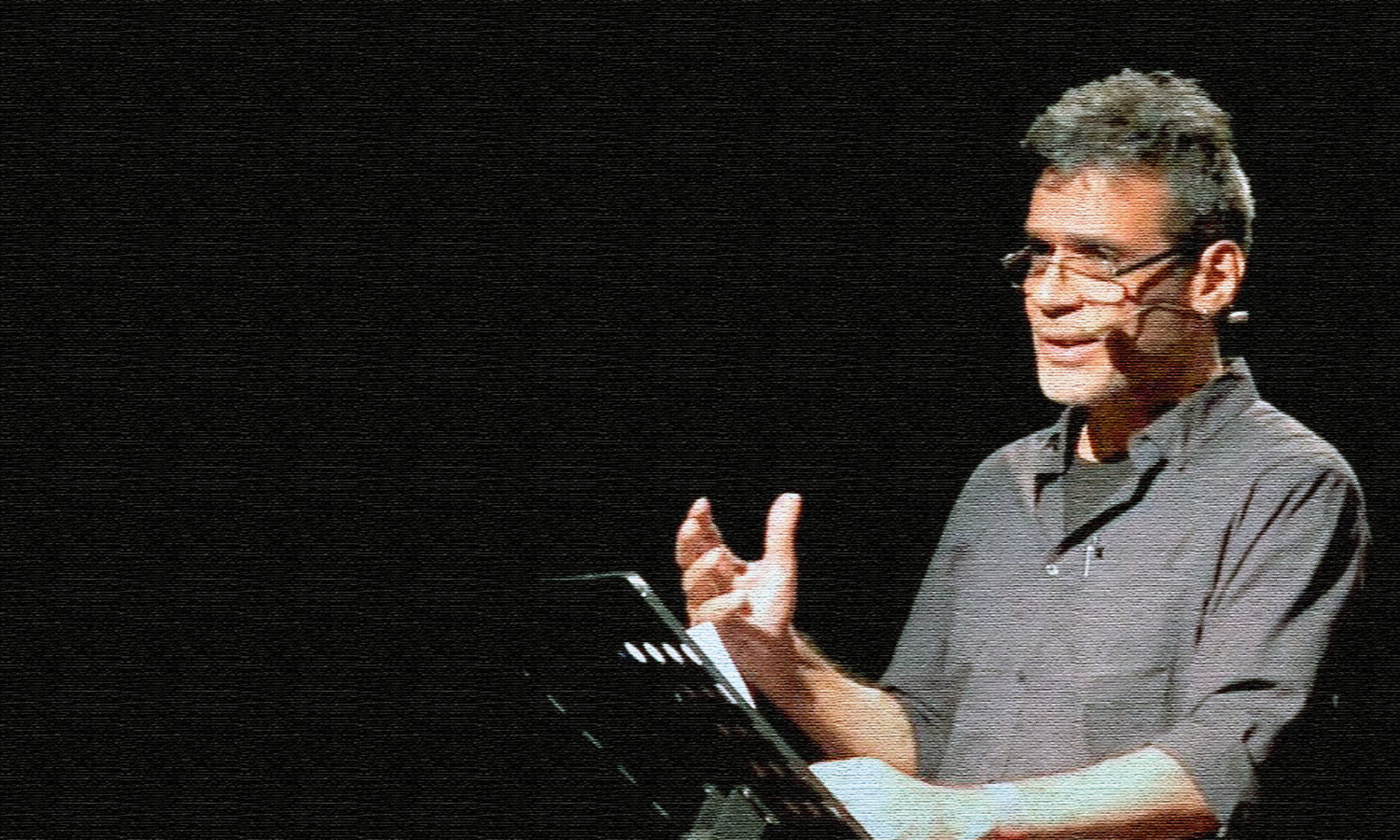La literatura, como todas las artes, se alimenta de la existencia de dos mundos, opuestos en su naturaleza, pero forzosamente complementarios: el de la creación artística, esquivo a toda sistematización, y el de la industria editorial, apegado a las pragmáticas leyes del mercado.
La relación de la industria editorial venezolana con el Estado, ha sido una historia de ironías y contradicciones. Los autores de los años 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo, gozaron de valiosas políticas de difusión estatal, pero un mercado más bien exiguo. En cambio durante esa decena de años entre el 2005 y el 2015, más o menos, y teniendo al Estado dedicado casi exclusivamente a usar la literatura para fomentar la propaganda ideológica, esa industria (y, por ende, la creación literaria) gozó de un floreciente crecimiento y de un mercado entusiasta.
En medio de la actual devastación de la industria editorial venezolana, trataré de ensayar un arco a través de nuestra historia reciente para, a partir de los fragmentos recogidos, imaginar el camino venidero de nuestra literatura.
La siguiente anécdota la cuenta Andrés Boersner, propietario de la reconocida librería Noctua, ubicada en el Centro Plaza, en Caracas. Eran los primeros años del siglo XXI. Como todo librero que se haya ganado ese título en base a su prestigio, los clientes de Andrés confiaban ciegamente en sus recomendaciones. Solían llevarse todo libro que él pusiese en sus manos. Era un asunto indiscutible hasta el momento en que él recomendaba un autor venezolano. En esos casos, la reacción usual de sus ávidos clientes, era arrugar el ceño y decir, más o menos de forma invariable: “¿Venezolano?, no, no me interesa”.
Contaba Boersner que era difícil persuadirlos hablándoles de la calidad literaria y de la hondura de las reflexiones del autor. La sólida barrera del prejuicio solía ser infranqueable, incluso para su prestigio de librero.
Esa realidad comenzó a resquebrajarse con la llegada del chavismo al poder. Poco a poco, esos lectores tan reacios a consumir autores locales, entendieron que aquello que nos estaba ocurriendo a una velocidad mayor de lo que éramos capaces de asimilar, requería algunas claves proporcionadas por observadores acuciosos que dieran un poco de orden a esa caótica realidad. Y, que esos temas, todavía incipientes para ser noticia mundial, solo estaban siendo reflexionados por los autores locales.
Entonces, los libros de periodistas de investigación, de historiadores, de analistas políticos comenzaron a ser, primero leídos con atención, y luego buscados con avidez. Ese querer saber qué estaba ocurriendo y para dónde íbamos los llevó a buscar claves en nuestra historia. De dónde venimos, cómo no nos dimos cuenta, por qué desembarcamos aquí… Cuarenta años habían bastado para desdibujar el paisaje, haciéndonos creer que esa breve calma era nuestra historia.
Y fue así como esos lectores que se propusieron leer con avidez libros de autores locales sobre periodismo e historia, comenzaron también a buscar claves en la críptica realidad de las novelas históricas, y luego en la creación novelística en general, intuyendo que esas voces que narraban su presente atisbaban en el ambiente algo que había permanecido oculto y que podía darnos pistas sobre ese lugar a donde nos estábamos desplazando.
Ya a mediados de esa primera década del presente siglo, comenzaría una breve pero febril relación de los lectores venezolanos con sus narradores, haciendo crecer su industria editorial a un ritmo que lucía indetenible y auguraba momentos de esplendor.
¿Hubo producción editorial venezolana en las décadas previas? Por supuesto que sí. Había proyectos editoriales importantísimos, como la Editorial Monte Ávila, nacida en el año 1968. O la ambiciosa colección de la Biblioteca Ayacucho. Ambos proyectos eran hijos de una Venezuela petrolera que se sentía vanguardia en el continente. De allí que Monte Ávila publicara consolidadas firmas de la región y contara con excelentes traducciones de importantes autores mundiales; y Biblioteca Ayacucho realizara acuciosas investigaciones y sistemáticas compilaciones de nombres que conformaban el corpus de la literatura latinoamericana. Y existía, además, Fundarte, editorial dedicada a difundir la obra de las voces en proceso de consolidación de la Venezuela de entonces.
¿Por qué, entonces, los lectores venezolanos miraban con desconfianza a los autores locales? ¿Por qué, salvo un puñado de valiosos nombres, la obra contemporánea venezolana no era, no digamos comprada, sino siquiera conocida por los lectores venezolanos? ¿Era un asunto de calidad o de prejuicio? ¿De mercadeo o de clima?
No es fácil aventurar una respuesta a esas preguntas. Lo que sí es cierto, es que la insurgencia del chavismo en el panorama venezolano agitó las aguas de nuestra sociedad y, de forma indirecta, en su necesidad de polarizar a la sociedad e imponer su relato histórico, contribuyó con el volcamiento de los lectores venezolanos hacia libros que le explicaran lo que estaban viviendo.
Durante ese decenio, no solo se consolidaron diversas iniciativas locales, sino que además se establecieron en nuestro país algunos importantes sellos trasnacionales, como Planeta, Alfaguara, Mondadori, Norma y Ediciones B, con números de ventas cercanas a la media de la región.
En ese panorama, al chavismo se le hizo cuesta arriba ejecutar esa agenda de apropiación del relato nacional. La literatura, como todas las artes, debe seducir, no imponerse. Propone diversidad, no uniformidad. Ofrece el placer de leer, no el deber de “prepararse para la batalla de las ideas”. Por eso todos sus esfuerzos por ideologizar se tropezaron con un público que se había encontrado con sus autores y con el goce lúdico de construirnos como sociedad a partir de la diversidad de las miradas.
En 2009, la Cámara Venezolana del Libro, junto con la Alcaldía de Chacao y la Embajada de España en Venezuela, basándose en la tradición de Saint Jordi, organizaron un Festival de Lectura en la Plaza Francia, de Altamira, que se extendieron durante cinco días.
En adelante, y en medio de ese incipiente aunque animado reencuentro de los lectores venezolanos con sus autores, la tradición de Saint Jordi siguió siendo la excusa para convocar en ese espacio actividades a partir del 23 de abril, dando nacimiento al Festival de Lectura de Chacao. Al año siguiente, bajo el lema “Palabras al vuelo”, el festival no sólo aumentó su capacidad de convocatoria de editoriales y público, sino también el número de días dedicados a ese evento, llevándolo a diez, que fue el formato que mantuvo durante varios años.
Ya en la cuarta edición, en 2013, la organización esperaba la asistencia de unos 130 mil visitantes, y al cierre de la jornada, contabilizaron cerca de 200 mil visitantes, los cuales caminaron entre sus stands, compraron libros, asistieron a presentaciones, charlas, eventos infantiles y conciertos musicales, en cada uno de los cuatro espacios dispuestos en la Plaza Francia.
Pero, junto al evento, crecía la grieta de un país que intentaba resistir el afán del chavismo de copar todos los espacios de la vida social venezolana, resquebrajando también el espíritu de los caraqueños.
El año 2014 se dio el segundo punto de inflexión de nuestra historia reciente, luego del 2003 (año del paro petrolero), en esa demostración del chavismo de que nada se atravesaría en sus intenciones de aferrarse en el poder. Ese otro punto de inflexión se daría con la marcha del Día de la Juventud del 2014, cuando, en el centro de Caracas, cayeron asesinados el joven Bassil Da Costa y el dirigente chavista Juancho Montoya, a manos de pistolas disparadas por funcionarios del Sebim (según lo demostró la investigación llevada a cabo por el diario Últimas Noticias).
Ese año, que marcó el inicio del recrudecimiento de la represión en Venezuela, propició fracturas en nuestra sociedad. Una de ellas fue la que se produjo entre quienes sentían que eventos como la feria del libro eran actos de resistencia al totalitario deseo de copar todos los espacios públicos, y los que lo veían como una indolente fiesta que irrespetaba el dolor de las víctimas de la represión.
La visión militar del chavismo, y la épica con la cual se amamantó a nuestra sociedad, comenzaron a tomar las riendas del discurso. Algunos se desesperaban y se volvían intolerantes a toda forma de organización de la sociedad que no estuviese orientada al desplazamiento del chavismo del poder. Eso de cambiar el sistema desde abajo, de desarrollar la vida en la verdad y otros conceptos que requieren tejerse en paciencia se reñían con la desesperación por salir de la pesadilla.
En fin, que el Festival de lectura tenía sus años contados. La última edición, en medio de tropiezos, exacerbación del ánimo colectivo y una enorme frustración por todas las luchas dadas sin resultados, fue en diciembre de 2017, y se hizo por solo 5 días, como en la primera edición.
Luego vendría la tierra arrasada. Hiperinflación, pauperización del ingreso, éxodo de editoriales y autores (y de ciudadanos, por supuesto), cierre de librerías, emergencia humanitaria. Eso fue asfixiando ese breve momento en que la literatura venezolana dialogaba con sus lectores. En la actualidad, solo cinco librerías se mantienen abiertas en Caracas. Y las editoriales no corrieron con mejor suerte. En ese marco, los autores jóvenes no solo carecen de espacios de difusión, sino además que desconocen a las voces que, hace apenas diez años atrás, abrían el camino para las generaciones siguientes. El grueso de nuestros narradores vive fuera del país, tratando de hacerse espacios en mercados en donde no son conocidos.
Como nuestros autores de los ochenta, que no tenían un público al cual hablar, nuestros autores se dejan colar por mínimas rendijas de las industrias editoriales de España, en mayor medida, y de Miami, México o Colombia, sin mayor visibilidad ni capacidad de incidir en los imaginarios de su momento.
Es un comenzar de nuevo. Para los que están afuera y para los que están adentro.
Durante décadas, la literatura venezolana fue la gran ausente de los mercados internacionales. La explicación que nos dábamos entonces era que, a diferencia de los países del Cono Sur, el venezolano no tenía tradición migrante. Muchos migrantes sureños llegaron a universidades y editoriales de países con tradición editorial, como España y México, y desde allí facilitaban la publicación y la difusión de sus compatriotas.
Pero ahora buena parte de nuestros escritores viven fuera del país. Y muchos dan clases en universidades e, incluso, trabajan en editoriales de países con fuerte industria. Sin embargo, salvo de un puñado de nombres, y a pesar de ser un hipotético espejo en el que podrían mirarse los países de la región, seguimos sin despertar el interés de los mercados de la región.
¿Qué diferencia nuestra migración, nuestra tragedia sociopolítica, de aquellas que vivieron en su momento los países del sur? Posiblemente no se trate solo (o tanto) de un asunto de estrategias, como de la dirección en que se desplaza nuestra situación. Las dictaduras del Cono Sur eran de derecha. El mundo estaba atento a sus autores, a sus denuncias, a sus movimientos. Las universidades estaban prestas a denunciar las atrocidades de esas dictaduras, a difundir las luchas de esos pueblos y sus historias de desaparecidos.
La venezolana, en cambio, es la misma doble tragedia cubana: no solo padecen regímenes atroces que pisotean los Derechos Humanos, sino que, además, no son tan fáciles de “mercadear” en los ámbitos culturales y académicos latinoamericanos y del mundo. Es la tragedia de la diáspora que huye de un gobierno “de izquierda”. No es “tan cierto” lo que se dice de Maduro. “Ustedes salieron porque son parte de una élite a la que no le convenía una sociedad más justa”. “Los gringos lo que quieren es meterle mano al petróleo venezolano”… Viejos mantras de los que a veces resulta imposible sacar a opinólogos que no pueden concebir un resquebrajamiento en sus anquilosados sesgos.
De hecho, los grandes nombres de la crónica latinoamericana no parecen sentir mucho interés en venir a enterarse y contarle al mundo nuestra increíble realidad. En nuestras calles pululan historias de desaparecidos, de asesinatos en las barriadas populares por parte de los cuerpos policiales, de niñas esclavas que son apostadas en las minas del sur, de abuelos que mueren de mengua porque sobreviven con siete dólares al mes.
En esa decadente lógica binaria, que todavía hace vida en ambientes universitarios y culturales, los buenos no pueden ser los malos. Aunque el mundo se siga moviendo, ellos se mantienen deambulando en sus circuitos, dirigiéndose a sus audiencias de siempre.
Le ha tocado, entonces, a los venezolanos abrirse paso solos. Parece el momento de la literatura testimonial. La urgente literatura que deja testimonio de lo vivido. Esa que será insumo para la literatura del futuro, pero que necesita, por temor al olvido, dejar constancia de los tiempos vividos. Es en la literatura testimonial de estos tiempos que están los insumos de lo que escribiremos en las siguientes décadas.
En una de las tantas paradojas que nos ha tocado vivir, siendo la peor época para la industria editorial, es la más febril y potente para ser escritor. Es el peor, pero a la vez el mejor sitio para ejercer el periodismo y la literatura. A los que asuman el reto quizá nadie los publique, pero en ningún otro lugar podrán estar tan cerca de los límites a los que se expone la condición humana, que es la materia prima de la literatura.
Parece ser muy temprano para la gran novela de la dictadura. Parece ser temprano para las conclusiones. Las historias de los países tienen ritmos y dimensiones distintas a las historias de los hombres. Ergo, la literatura de un país es más larga que la vida de sus protagonistas. Quizá en esta dramática atomización que estamos viviendo, en estas intensas vivencias, en este dolor y esta nostalgia (combustibles clásicos de la literatura de todos los tiempos) esté latiendo una obra que emergerá en un futuro. Después de todo, los dos grandes poemas que dan inicio a la literatura occidental son una historia de guerra y una historia de un viaje para regresar a casa.
Derrotada en todos sus intentos de expulsar al chavismo del poder, nuestra sociedad asume una nueva realidad, como primer paso hacia una manera distinta de vernos, y comienza a amalgamar un nuevo relato (de país, en principio). Aceptar la pérdida, entender que no bastó la lucha que dieron millones de ciudadanos, es parte de la lenta mistura de un nuevo imaginario social, ajeno a ese impaciente de la épica con la cual nos amamantaron.
Una nueva ciudadanía hará una nueva realidad, que ya se ve reflejada en sus incipientes autores.
Es una vuelta de tuerca que nos hace mirar más adentro aún. No ya hacia adentro del país, sino hacia adentro de ese dolor, de ese desconcierto, de esa rabia y esa desesperanza, de esa fatiga y esa apatía por todo lo que nos han dejado estas convulsas, dolorosas e inolvidables primeras décadas del siglo.
Los procesos son lentos. Eso que parece muerto está hibernando. Es un proceso que busca en las raíces del dolor. Hay revisiones valiosas que seguirán su proceso. Y eso que ahora dormita, se está cocinando.
La experiencia de Venezuela es valiosa para el continente. Es la historia de un país lleno de recursos que fue expoliado de forma inimaginable. La historia de una paz pactada convertida en pesadilla colectiva. Del populismo, de la corrupción, del crimen del poder por sostenerse a toda costa. Pero también de una sociedad que combatió en todos los escenarios que pudo. Y que mantuvo, con todo en contra, silenciosas gestas de asistencia al prójimo. La historia de gente que recoge los pedazos y trata de entender qué hacer con lo que tiene.
Nos toca asimilar la terrible historia que nos ha tocado vivir. Y, asimilándola, usar esa materia prima para producir historias que reflejen eso que estamos viviendo. La vara es alta, porque tenemos que enfrentar el descreimiento y la suspicacia de los ámbitos culturales del continente y la apatía de un mundo que va perdiendo la capacidad de asombro. Y a ese carácter efímero que las redes sociales le están dando a toda tragedia.
Visto en perspectiva, a cinco años del declive de un florecimiento sin paralelo en nuestra historia editorial (aunque luzcan como si fuesen décadas), nos toca entender que tal florecimiento no era el destino final, sino apenas una estación. El nuevo reto es el de contar, a un público entumecido, la vasta dimensión de nuestra tragedia. Y en esa indescifrable lotería que es el talento para contar, ya sobre algún nombre recaerá esa capacidad para articular todo ese dolor que nos ha tocado padecer y darle forma a todo ese desconcierto que nos ha tocado vivir.
—–
Texto publicado en el número 18 de la revista Democratización, dedicado a reflexionar sobre el estado de la cultura en estos años duros para la sociedad venezolana.
 Cuando hablamos de ficción y no ficción, suele plantearse un debate inútil: el de la presencia o no del ego del autor. Una de las críticas más recurrentes a la no ficción, en especial en sus presentaciones literarias (diario, memorias, autobiografías, biografías, confesiones) es la preeminencia del yo como objeto último del relato. La extraña condena de contar una vida o la de otros con la mayor fidelidad posible. Sabemos que la memoria en verdad son varias memorias (la inconsciente, la de nuestros padres, la de los otros, la memoria pública, y la nuestra, que vamos editando y rehaciendo en el paso del tiempo); que todo lo que contemos tiene una perspectiva diferente en los demás y que estamos obligados, en especial desde la llegada del periodismo como discurso no ficcional principal, a tener respaldo de lo que estamos diciendo. Este respaldo son los archivos colectivos o privados: fotos, videos, estampitas, documentos, recuerdos de primera comunión o matrimonio, papeles de otros, textos diversos. En este sentido, la no ficción tiene mucho en contra. Más aun en Venezuela, en donde desconfiamos profundamente de lo ficcional. Todo debe plantearse desde el discurso de “lo real”. Somos gente que olvida muy rápidamente, en especial en términos colectivos, y muy obsesionada con “lo que pasó”. Entendemos todo lo que leemos desde lo comprobable. Esto incluye el discurso histórico, por supuesto, pero engloba a la crónica, la novela histórica y todo aquello que tenga una base en la realidad documentada. A esto, sumamos nuestra condición de país “creyente”, así que incluimos como real todo lo que pueda considerarse paranormal, fantasioso, determinado por la fe. Todo fantasma es siempre real. Esto incluye lo más inverosímil. Todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, eso está bien (en este libro, hay varios fantasmas). Quizás el problema esté en la imposibilidad de la fantasía, de lo determinado por el mito, o simplemente de aceptar un pacto que contemple a la imaginación como discurso desde el que se acomete una obra literaria.
Cuando hablamos de ficción y no ficción, suele plantearse un debate inútil: el de la presencia o no del ego del autor. Una de las críticas más recurrentes a la no ficción, en especial en sus presentaciones literarias (diario, memorias, autobiografías, biografías, confesiones) es la preeminencia del yo como objeto último del relato. La extraña condena de contar una vida o la de otros con la mayor fidelidad posible. Sabemos que la memoria en verdad son varias memorias (la inconsciente, la de nuestros padres, la de los otros, la memoria pública, y la nuestra, que vamos editando y rehaciendo en el paso del tiempo); que todo lo que contemos tiene una perspectiva diferente en los demás y que estamos obligados, en especial desde la llegada del periodismo como discurso no ficcional principal, a tener respaldo de lo que estamos diciendo. Este respaldo son los archivos colectivos o privados: fotos, videos, estampitas, documentos, recuerdos de primera comunión o matrimonio, papeles de otros, textos diversos. En este sentido, la no ficción tiene mucho en contra. Más aun en Venezuela, en donde desconfiamos profundamente de lo ficcional. Todo debe plantearse desde el discurso de “lo real”. Somos gente que olvida muy rápidamente, en especial en términos colectivos, y muy obsesionada con “lo que pasó”. Entendemos todo lo que leemos desde lo comprobable. Esto incluye el discurso histórico, por supuesto, pero engloba a la crónica, la novela histórica y todo aquello que tenga una base en la realidad documentada. A esto, sumamos nuestra condición de país “creyente”, así que incluimos como real todo lo que pueda considerarse paranormal, fantasioso, determinado por la fe. Todo fantasma es siempre real. Esto incluye lo más inverosímil. Todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, eso está bien (en este libro, hay varios fantasmas). Quizás el problema esté en la imposibilidad de la fantasía, de lo determinado por el mito, o simplemente de aceptar un pacto que contemple a la imaginación como discurso desde el que se acomete una obra literaria.