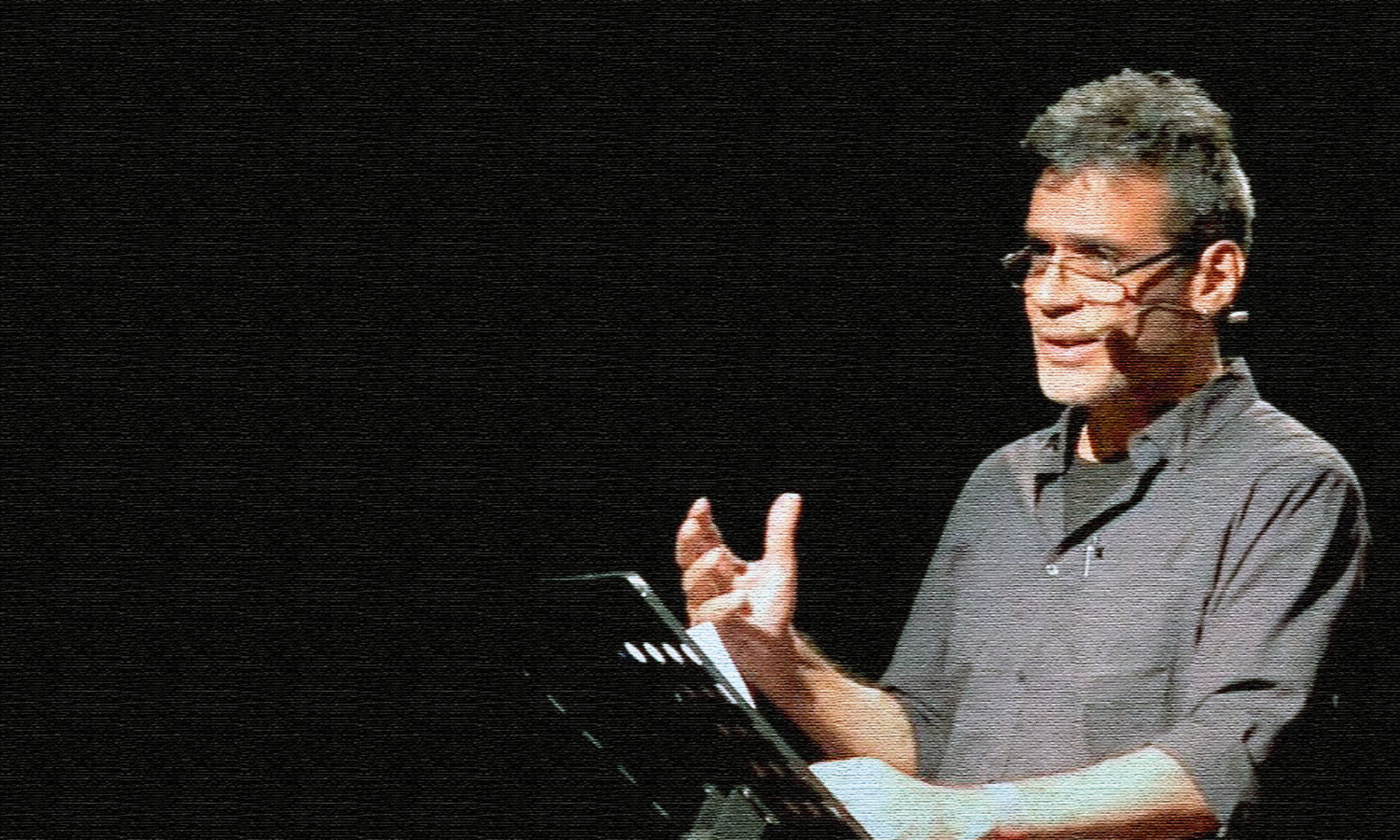Una perpetua reproducción de unas pocas ideas con un número infinito de variantes, tan sutiles que no son demasiado explícitas a simple vista, pueblan el mundo. Como las hojas de los árboles, o los granos de arena, una misma fuente va produciendo formas que requieren de una reposada observación para descubrir su condición de únicas.
Sólo concebirlo produce vértigo. Ese mismo vértigo que expresara un personaje de un famoso cuento, al señalar que “en ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia”, dando vida a una idea contenida bajo una sencilla y misteriosa palabra: El Aleph.
Ese relato puede leerse bajo infinidad de perspectivas (de variantes). En una de ellas se lee una metáfora de ese afán inútil de la literatura de contener al mundo en su totalidad. En otra, se representaría la idea contraria: que el objeto de la literatura es, precisamente, entender que el mundo es un todo, con sus inagotables variantes de formas visibles y metafísicas, y que esa unidad caótica es su campo de acción. Que nada escapa al ojo entrenado para ver las infinitas variantes de las ideas y sus complejas relaciones.
Desde esta lectura, la literatura sería ese ejercicio maravilloso de descubrir todas las formas de la vida que desfilan ante nuestros ojos. Pero es un ejercicio al que están llamados los que tienen esa capacidad de asomarse por esa mira.
Es el caso de José Pulido.
*
Recurriré a mi calamitosa memoria para recrear la siguiente anécdota. Tendría unos doce años. Me recuerdo como un muchacho melancólico. Mi interés por escuchar música en silencio y leer todo cuanto caía en mis manos confirma esa presunción. Conocía muy poco de literatura patria, pero en mi aventura silenciosa con la prensa de fin de semana, comenzaba a recordar las firmas que suscribían las columnas a las que me iba aficionando. De una de esas firmas que me dedicaba a leer con deleite pertenece este relato. Se trataba de un niño que va con su madre, un primero de enero, a visitar a un pariente que vivía cerca. El niño se adelanta a la madre (que viene distraída conversando con otra señora) y, en una de esas, un zagaletón lo intercepta y le quita sus pertenencias. Sopesando el escaso valor de uno de los objetos que le robó (quizá un reloj) el tipo se lo devuelve diciéndole: “toma, chamo, te lo regalo”. El niño ve al malandro alejarse y piensa que ese será un buen año, porque lo comenzó recibiendo regalos.
Más o menos de eso iba. Al menos, como ya dije, así la rescato de alguna gaveta del recuerdo. También recuerdo que la releí, afectado y maravillado, un par de veces. Afectado por la crueldad de la situación en contraste con la inocencia del niño; maravillado porque las palabras escogidas, la atmósfera desarrollada con tan pocas palabras, el desenlace de la historia, me producían un extraño deleite: esa fascinación que produce el horror o el misterio. Allí, en ese relato, escondido entre tantas noticias aburridas que pretendían informarme del mundo circundante, estaba la calle, con sus peligros y aventuras. Y estaba, también, la condición humana, sus mezquinas bajezas y el resplandor de la ingenuidad. Y estaban las infinitas lecturas de un mismo hecho: la que hizo la víctima y la que harían los cientos de lectores del relato.
Ese texto tenía, además, la impronta de otros que había leído de ese autor. Si yo hubiese tenido ideas de conceptos como “el estilo”, hubiese intentado definir el suyo como “malandro, despeinado, pendenciero y con mucho pateo en los recovecos menos iluminados de la calle”. Era un autor que sabía hincar el diente en la escena cotidiana para sacarle el agridulce jugo a la vida: lo que tiene de atroz y lo que tiene de esperanzador. Alguien que uno, de tanto leer, podía sentir como un pana de más edad con “algunas cosas” que contarnos de la calle, sin petulancia y sí con deseo de compartir el gozo de este caos llamado vida.
Tiempo después, siempre solo, siempre en silencio, caminaba por las calles del bulevar de Sabana Grande y me detuve frente a un vendedor callejero de libros usados: buscaba con la vista algún nombre que me dijera algo, a la vez que me lamentaba ante los vacíos de mi conocimiento sobre el tema, cuando tropecé con alegría con el nombre de un autor que ya era de los míos; ese que leía con tanto gusto en la prensa de fin de semana. Se trataba de un libro negro con letras en amarillo en las que se leía: Una mazurquita en La mayor, y en la siguiente línea el nombre de su autor: José Pulido.
*
Quiso la generosa vida que a ese autor al que ya había leído en algunos de sus libros, lo conociera una noche en un evento en Maracay, cuando Lennis Rojas y yo ya estábamos iniciando Ficción Breve Venezolana; que pudiésemos conversar con un poco más de detenimiento en una ocasión posterior; que conociéramos su hospitalidad y generosidad cuando éramos unos ávidos y desconocidos lectores de literatura venezolana y que, con el paso del tiempo, pudiese llegar a conocer, de su propia boca y en gratas conversaciones, su modo de ver la literatura y abordar la escritura.
También, que me regalara, junto a un café dominical, mientras yo le contaba lo que para mi entonces era una cuita tormentosa que ahora me genera sonrisas compasivas, una de las máximas que me han acompañado a lo largo del camino. Luego de escucharme pacientemente, me dijo con esa serena resignación del que viene de vuelta de tantos caminos, algo que me produjo un raro optimismo: “Quédate tranquilo que tú sabes hablar, y todo el que sabe hablar siempre va a arreglar sus cosas”.
Es también de ese Pulido de café otra sentencia que, de por sí sola, ilustra la manera en que sus personajes miran a los de sexo opuesto: “Yo creo que hombres y mujeres vienen de planetas distintos, y fueron puestos juntos en la Tierra por un dios jodedor”.
*
Me permito estas infidencias personales porque representan la materia que tengo a mano para decir que la literatura no es un ejercicio que adorna la personalidad, ni es un agregado a una hoja de vida. La literatura, cuando se ejerce con honestidad, que es la única forma en que se puede ejercer para que merezca tal nombre, se produce desde los intestinos, desde la sangre intoxicada de dolores, angustias y soledades, y vuelta a regenerarse a punta de temple. La literatura, para ser literatura, se ejerce desde la propia vida: sin paracaídas ni certezas. Es un oficio para el que sabe arriesgarlo todo porque no tiene nada que perder. Para aquellos a quienes un reto que ofrezca garantía de éxito pierde todo interés.
Y así ha vivido José Pulido la literatura. Desde el riesgo y la ausencia de certezas. Y esa forma de hacer la vida y vivir la literatura, en la que se ha ganado el pan con su pluma en todo ámbito en que eso resulte posible (eso incluye el guión televisivo, el periodismo y un largo etcétera) ha dado forma a su estilo. Un estilo limpio, desprovisto de afectación, en el cual prevalece la claridad del periodista que convivió durante décadas con el narrador, para quien toda historia resulta valiosa: la que no sirve como noticia, sirve como literatura.
*
Los cuentos que componen este volumen de sugestivo título denominado “Los héroes son villanos tímidos”, dejan constancia, en cada rincón, del credo o la estética de José Pulido con respecto a la narrativa. En el primero de ellos (Alas que nadie escuchó), por ejemplo, el personaje es un ángel que tiene que acompañar a Yimi Loreto (quien «mata como si estuviera orinando: no se puede aguantar. Es tan asesino que casi no es otra cosa»), pero no para juzgarlo, sino para llevar cuenta de su vida a fin de ayudar algún día a decidir qué hacer con él. Tal es la labor del narrador: acompañar a los personajes y describirlos tal cual son, sin pretender juzgarlos.
En el texto que da nombre al volumen, Pulido hace gala de una de sus armas secretas: despojar la vista de toda conciencia adulta, para mostrarla con el terrible esplendor de la inocencia. Allí, el protagonista, un niño que crece solo con su madre debido a que su padre los abandonó, explica las complejidades de las decisiones humanas desde la altura a la que las ve: «El único amigo que yo tengo es Batman, con él me escondo y hablo. Un papá así como tú es que yo quisiera tener, le digo. Y Batman, con las manos en la cintura dice lo que no se puede no se puede». Economía de palabras y contundencia de imágenes son las herramientas mediante las cuales los adultos descubrimos la ausencia de sensatez en nuestro modo de llevar la vida.
Tendría muchas cosas que decir de los 17 relatos que componen este sabroso volumen cargado del mejor estilo narrativo de José Pulido. Me resulta injusto, sin embargo, abusar del tiempo del lector. Sí agregaré que cuentos como “Nunca llegaron rosas para el amor de ayer” es de los más hermosos que he leído en los últimos tiempos, y que el afortunado lector que tiene este libro en sus manos lo podrá constatar.
*
Un lector ávido de la literatura y de la vida, que ha producido una estética muy suya, en la cual confluyen la crónica de las vidas más comunes y ordinarias con una extravagante imaginación, para producir textos donde se pasa de lo más deleznable a lo más prodigioso, como la vida vista desde un gran angular.
Los héroes son villanos tímidos despliega una galería de personajes despreciados, solitarios, segregados, seres que se hacen acompañar por sus pensamientos, dolores, perjuicios y fantasmas. En sus páginas los padres ausentes, los hijos vengadores, los justicieros fallidos, conviven junto a las viudas y novias que ya no esperan, las mujeres malandras y las madres que nunca dejarán de hacerlo. Ese universo donde vive el pasado, que «es un pantanal de dudas» que nunca tendrán respuestas, con la esperanza que permite intuir que «del más distante rincón de la memoria viene a veces un murmullo de amor».
Del terror a la ternura, del dolor a la esperanza. El miedo al pasado se cruza con el miedo a perderlo. La angustia de esa cosa que se conoce como el libre albedrío: nos dieron una vida para usarla y el uso que le demos, lo sepamos o no, es nuestra responsabilidad.
*
José Pulido es un narrador natural, cuya obra sólo podría realizarse con una dedicación a tiempo completo del oficio de vivir, observar e indagar en los secretos mecanismos que mueven la vida. Escribiéndolos, así sea mientras camina en silencio por la acera o mientras duerme. Una pluma con garra, capaz de reproducir las imágenes, los sentimientos, los estados alterados de la mente, como si asistiéramos a una película larga y extraña, de la cual nunca tendremos certeza absoluta sobre las escenas de las que fuimos testigos: qué tanto vimos, qué tanto imaginamos, qué tanto recordamos.
En las historias de “Los héroes son villanos tímidos” flota un aire que hace del optimismo o de la resignación una trinchera de resistencia porque, en efecto, la vida no es un remanso de paz, dicha y justicia. Es una forma de ir dejándose llevar por ese río que siempre tiene un destino para cada quien, y el cual deberá vivir con sus consecuencias.
En este volumen que tengo el honor de prologar, Pulido pone de manifiesto una sentencia suya que podría ir tallada en su escudo de batalla, como lema de su linaje de narrador: «A veces creo que sin la ficción, la realidad sólo sería un montón de carne pudriéndose, y que el corazón solo sería una víscera».
Prólogo de Los héroes son villanos tímidos, de José Pulido