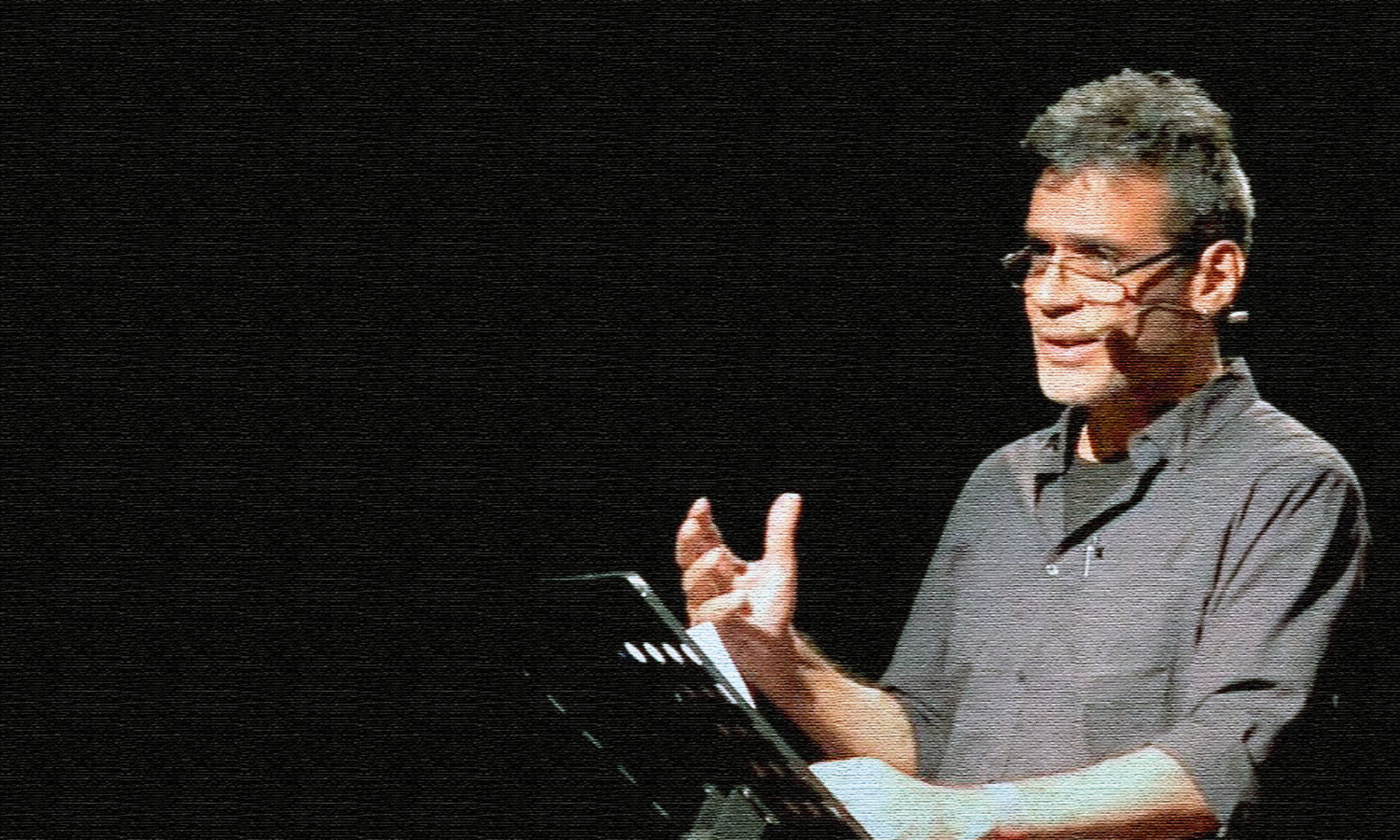a Thelma y Louise
«No hay millones de hormigas, hay millones de seres muy diferentes, pero la diferencia es tan sutil que nosotros los vemos como iguales.»
Jorge Luis Borges
Para comenzar, debo reconocer que no soy muy amigo de esas mesas de trabajo y sus torturantes discusiones pedagógicas, eficazmente diseñadas para estimular el odio hacia la lectura. No soy, ni de lejos, de esos que, sacudiéndose las manos en el pantalón, observa contento a su alrededor, sudoroso y satisfecho por la labor concluida. No creo que sea un mal tipo, pero no me conmueven con facilidad las gestas colectivas ni los himnos fraternales.
Por eso es que no entendía por qué me había escogido precisamente a mí esa voz que, de pronto, le dio por atormentarme con una perorata de “mira esta tarde tan bonita, ¿no crees que se puede malgastar en algo mejor que escuchar los mismos chistes, tomándote las mismas cervezas, en la misma esquina?”.
Con un mismo invariable tonito aleccionador, la voz interrumpía una y otra vez la conversación que sostenía con mis cómplices de vagancias sabatinas. ¿A mí, que estaba convencido de que soportar a los adolescentes durante veinte horas de cada semana era suficiente razón para optar a una nube privada en el cielo de los justos?
Pero a alguna frágil neurona sobornó la muy miserable que, no sé cómo, logró convencerme de que asistir a una reunión para rescatar el interés por la lectura en los adolescentes podría devenir en algo interesante. Al menos —concluí para contemporizar con la intrusa—, echaría un vistazo por las inadvertidas ventanas que había más allá de los pasillos de mis rutinas.
Fue así como, haciendo uso de mi escasa fuerza de voluntad, huí de la licorería y de la promesa de que éste no te lo sabes, excusándome con firmeza y poniéndome en marcha.
La vida, sin duda alguna, nos trata como juguetes.
Sintiendo la furia del sol sobre mi espalda, camino a la parada, estuve a punto de arrepentirme de esa inusual determinación de encerrarme con aburridos maestros y especialistas en promoción de lectura toda una tarde de sábado. Tanto, que llegué a recordar que la quinta cerveza solía proporcionarle a nuestros manoseados chistes una perspectiva inédita.
Y esa certeza se seguía afianzando en la medida en que la alternativa era estar de pie en medio de la calle, bajo un belicoso sol que chispeaba con rabia, esperando un microbús que seguro vendría repleto de gente para iniciar un recorrido que, aunque no largo, era sí odiosamente accidentado.
Luego de sufrir esa masa gelatinosa llamada tiempo mover pesadamente el reloj durante algo más de media hora, llegó al fin el microbús. Sólo por contradecirme, no parecía tanta la gente decidida a hacer mi misma ruta de esa tarde de sábado. Al menos, no a esa hora.
Sin embargo, no sé de dónde salieron tantas personas que, en cuanto se detuvo el colectivo, se aglomeraron frente a la puerta delantera. Me disponía a colocarme en mi resignado último lugar de la caótica fila, cuando vi a una chica caminar apresuradamente hacia la puerta trasera que estaba absolutamente despejada. La seguí en silencio para evitar que los demás candidatos a pasajeros se percataran de nuestro hallazgo, y logré, junto a ella y a una señora que se quejaba de las escaleras, demasiado altas para su rodilla recién operada, subir al bus con relativa facilidad.
Además de un cabello larguísimo, dócil y oscuro, no encontré mayor cosa que me moviera a entretenerme en su contemplación. Mayor cosa placentera, quise decir. La primera impresión que ofrecía hablaba de un descuido, provocado más que por decisión propia, por incapacidad de poder dedicarle más tiempo a su aspecto personal. Era lo que yo catalogaba como una típica y fugaz flor del Caribe.
Llevaba las uñas pintadas de azul, descascaradas y demasiado cortas para mi gusto. Más bien, unas manchitas irregulares permitían inferir que alguna vez sus uñas estuvieron pintadas de un peculiar tono azul. La cara, sin rastro de maquillaje estaba poblada de granitos. Delgado, moreno, de huidiza mirada de india, no podría decirse, en realidad, que fuese un rostro necesariamente feo. Más preciso era afirmar que estaba afeado.
Mientras más la veía, más me convencía de que no parecía ser la señalada para distraer con endiabladas fantasías la monotonía del trayecto. Pero como tampoco se montaba otra a la que pudiese dedicar mi atención, insistía sin proponérmelo en detallarla furtivamente.
Luego de un largo rato en que mis pensamientos y mi vista habían estado vagando en torno a la chica fea, llegó la misma odiosa vocecita que me arrastraba contra mis principios a una reunión de interés social a acabar con la diversión, espetándome con un altanero “¿Qué te hace pensar que ella se muere porque la tomes en cuenta?”, saboteando sin contemplación mi inocuo entretenimiento.
Decidí entonces, un poco intimidado por la voz acosadora, distraer el tiempo en la contemplación del paisaje, en leer las calcomanías que poblaban las paredes del bus y los letreros de los negocios que íbamos dejando atrás… Pero la presencia de la chica, silenciosa y reservada, persistía en inquietarme. Además, juraría que algo en su mirada, algo lateral, imperceptible, me obligaba a estar alerta, como si fuese ella la que me espiara y yo estuviese presto a atraparla en la acción. Ese algo era tan sutil que, aunque manifiesto, no ofrecía la más mínima evidencia.
En ese estado de alerta, dejé vagar la vista por un piso poblado de zapatos que ignoraban dignamente la música que salía de las cornetas del bus. En ese recorrido mis ojos tropezaron con sus sandalias y comenzaron, inevitablemente, a escalar con lentitud por sus piernas. Y no es que nada hubiese cambiado demasiado, pero me encontré con esa vieja y siempre inquietante imagen: una hembra de mi especie.
De pronto ocurrió algo que no sabría explicar. Alguien solicitó la parada y, mientras los pasajeros comenzaban a moverse antes de que el colectivo se detuviese, guiado por un impulso desconocido (e injustificado, dado que me encontraba al otro extremo de la puerta), caminé hasta colocarme justo detrás de ella. Estando allí debía, para no quedar atravesado, violar flagrantemente su espacio privado. Sin pensarlo, animado por las cuatro cervezas que viajaban conmigo de contrabando, dejé pasar a las personas que se bajaban, rozando un brazo que descubrí amable al tacto.
Ella se quedó inmóvil, mientras yo, aprovechando el arrojo que me daban el engañoso elixir y su docilidad, deslicé distraídamente mi mano por un brazo de vellos largos y finos y por una espalda reposada, bebiendo las fragancias de su pelo mientras seguían bajando los pasajeros.
Ella me miraba con el cuerpo, pero no decía nada; no al menos con palabras. Desde entonces no sabría explicar qué extraño sortilegio se operó. Descubrí en esa chica descuidada unos pechos desbordando un sostén de talla pequeña que le daba un perverso aire infantil. Y bruscamente, a pesar de verse ligeramente gordita tras unos jeans holgados, todo lo que la hacía diferente de mí comenzó a gritar a través de sus texturas, sus fragancias, desde el resguardado centro de su ropa íntima.
Llevaba un morral rojo bastante voluminoso, en el cual yo no había reparado en todo el trayecto. Luego descubrí que era porque lo había dejado en el piso del bus al subir y lo tomó cuando logró sentarse. Se veía pesado, aunque ella no hacía mayor esfuerzo al cargarlo. Aproveché para intentar una conversación.
Le sugerí que lo dejara a mis pies.
Yo te lo cuido.
Ella, con una voz que me sonó más aniñada de lo que le endilgué en mis pensamientos, dijo:
No pesa nada.
¿Pura pluma?, pregunté.
Y ella, sonriendo, respondió:
Pura ropa. Ropa de lana.
Comenté acerca de lo fastidiosa que se pone esa vía a esa hora.
Es cierto, dijo. Sobre todo los sábados.
Sí, sobre todo los sábados, y con este calor….
¡Ay sí!, está fastidioso el calor.
Una música distinta se asomaba en su acento, una música resbaladiza y tenue. Seguí buscándole conversación, tratando de hallar la fuente de esa música hasta que presentí que ella estaba cerca de llegar a su destino. Movido por un impulso similar al que me arrancó de mi esquina de vagancias, seguro de que lo tomaría como una cortesía intrascendente, me ofrecí a ayudarla con el morral de plumas. Para mi sorpresa, aceptó.
Hay veces en que uno gana sin saber a ciencia cierta qué ganó.
Me indicó cuándo debía solicitar la parada. Lo hice. Tomé el morral, descendimos, y caminamos por las calles de un barrio que intuía apacible, al que yo estaba cansado de ver desde las ventanas de los buses y al que nunca imaginé que conocería por dentro. Todos los barrios suaves de Caracas suelen tener similares rostros, similares ritmos.
Como a las dos cuadras nos detuvimos en la entrada de una casa, azul como sus uñas, a la que se accedía subiendo tres escalones. Una vez allí sentí que titubeó un poco, como el que sopesa algo. Luego, mientras buscaba las llaves en el morral, y tratando de sonar indiferente, más que preguntarme me invitó, no sin brusquedad:
¿Tú tomas café?
No sabría expresar cuántos pensamientos, como personas frente a la puerta del bus que me había abandonado en ese sitio desconocido, se agolparon en mi mente en ese instante. Un número indefinido e inaudito de posibles escenarios se deslizó en esos escasos segundos que transcurrieron entre el momento en que, tratando también de sonar indiferente, lancé un “¿Yo? ¡Sí, claro!”, y el que ella empleó para sacar las llaves y descerrar una, dos, tres veces una puerta de metal que no parecía ofrecer mucha resistencia para estar en un barrio, por más apacible que fuera.
(Bien pensado, la pregunta no era tal ni la respuesta decidía nada).
¡Pasa!, formalizó la invitación.
Lo primero que apareció ante mi vista fue un piso de cemento rojo. Llamó mi atención el contraste de ese piso limpio con las polvorientas calles que nos habían llevado hasta allí. La casa, en su interior, se limitaba a una sala poco iluminada, dividida por una media pared donde, al otro lado, estaba la cocina y un par de puertas que, supuse, serían una habitación y un baño. Olía a limpio. Una ventana abierta en un rincón de la sala, elevada y pequeña como toda la casa, nos fue indicando, a lo largo de la tarde, el transcurrir de las horas.
Quise rastrear en los objetos evidencias de un hombre, de niños, de una señora mayor, del árbol al que esa flor silvestre pertenecía, pero la neutralidad de la decoración no me ofreció detalles.
No sé si eso me calmó o me inquietó más.
Me invitó a pasar a la cocina, y una vez allí, sentados en una pequeña mesita plegable, seguimos conversando mientras ella, mecánicamente, lavaba una ollita, vertía en ella agua tomada del grifo, abría la llave de paso del gas, encendía una hornilla y sacaba el recipiente del café de una oxidada despensa de metal.
Hacía todo esto dándome la espalda mientras yo, sentado en aquella mesa minúscula, disfrutaba de ver a esa extraña ocupada en sus menesteres cotidianos, haciendo café para mí, a la vez que conversábamos con la mayor naturalidad, como si fuese ésa y no las cervezas de la esquina mi rutina de los sábados, como si no fuese la primera vez que hubiese caminado por esa calle cuyo nombre no creo haber escuchado nunca; como si ella, la casa, la calle, hubiesen sido siempre parte de mi cotidianidad.
Llamó mi atención, en una pared cercana a donde estábamos, la presencia de una robusta hilera de hormigas. Las seguí con la vista y vi que se perdían en una grieta cercana al techo, donde descansaba una pesada viga. Rayaban la pared de punta a punta, como un susto cercano sobre la superficie del corazón.
Tendrían tanto tiempo en sus labores que, de pasar y pasar por el mismo sitio, ya había hecho un camino perfectamente definido en el casi inapreciable polvo de la pared.
Me distraje durante un rato viendo la hilera de minúsculos lunares yendo y viniendo, hasta que un aroma sugerente me hizo volver la vista hacia la morena callada que vaciaba el contenido humeante en las tazas, y una sensación reconfortante como el líquido que se colaba, redujo mi inquietud inicial a algo que no podría explicar, pero que distendía el ánimo.
Mantuvimos una conversación extraña: entre sosegada y esquiva, como si nadie quisiera mostrar de su vida nada que pudiese espantar al otro. O como si temiéramos que una imprudencia llegara en cualquier momento a quebrar el fino equilibrio de nuestros misterios.
En medio de la conversación descubrí que nuestras diferencias, que pude suponer insalvables en un momento, no eran más que simples puntos de vista. Yo creía que renunciaba a salvar al mundo. Ella no parecía estar enterada de un mundo que salvar más allá del suyo. Y lo hacía con esmero.
Seguimos hablando durante un largo rato. De pronto descubrí, en alguna ese apagada, en alguna pronunciación nasal y apretada, en el aspirado y apresurado final de sus frases, la geografía de su música.
Oriental, dije de pronto.
¿Cómo?, inquirió ella.
Que es oriental tu acento.
Se echó a reír y me dijo que tenía buen oído.
Yo me vine de allá cuando era muchachita, explicó, agregando por lo bajo un “casi nadie lo nota”.
En adelante no podía evitar prever sus inflexiones, ahora más desnudas después de haber hallado su origen.
Aunque seguíamos hablando distendidos, me quedé esperando la llegada de ese alguien que justificaba el recato que manteníamos (porque, a pesar de la falta de evidencias, la sensación de que iba a llegar en cualquier momento, persistía). En una de esas frases que se sueltan como claves, me explicó que la ropa del morral la lavaba en casa de una tía que tenía lavadora, porque en estos momentos, me dijo, no podía —¿o no debía?— lavar a mano; pero no fui capaz de leer el contenido de su cifrado mensaje. No, al menos, entonces.
No sé por qué las mujeres suelen permitirse la confianza de contarme sus intimidades hasta un escandaloso nivel de detalles. Y no es que yo lo estimule, de verdad. No me gusta ser psicólogo de nadie. Al contrario, esa condición, cuando no la detengo a tiempo, trae como consecuencia inmediata que terminen convirtiéndose en entrañables amigas cuyas miradas no soportaría escrutando mi cuerpo desnudo. O viceversa.
Para evitar ese sabotaje he optado por prescindir de, o al menos postergar, toda suerte de confidencias y de anécdotas íntimas hasta que sean inevitables. Curiosamente en esta ocasión, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo omitimos a tal punto los detalles personales, que algún día trataría en vano de recordar si al menos le escuché mencionar su nombre.
No recuerdo cuándo, ni bajo qué justificación, nuestros labios tropezaron. Quizá desnudando su acento le desnudé también alguna flaqueza. No lo sé. Intento recordarlo y no logro dar con el momento. Me hablaba de ciertas rutinas domésticas. Le hablaba del profesor de Castellano en que devine. Seguro se me salió una frase con que endulzo los rostros desconfiados de las quinceañeras a las que aprendí a ganarme. Quizá todo vino precedido de unas manos que se encontraron en la misma mesita donde pasamos la tarde conversando y tomando café, al margen del silencioso trabajo de las hormigas. Un gesto que no pudo detenerse luego de intentar ignorar eso que estaba en el ambiente. Acaso algún silencio de palabras daría paso a una congestión de hormonas. No puedo recordarlo. Sé que a los primeros besos siguieron otros, y luego otros. Con los labios, con las manos, con los brazos. Como si de golpe hubiésemos derogado la privacidad.
De pronto me pidió que me marchara. Que por favor, y en ese por favor, dicho de esa manera, escuché sin embargo un insiste, un quédate como cosa tuya. Y, en efecto, lo hice. Insistí con más besos, insistí inspirado en ese cabello que de pronto me había empeñado en ver caer sobre su espalda morena.
Cuando llegamos a la habitación iba a comenzar a desnudarla cuando ella, sujetando por un instante mis muñecas, pareció experimentar un momento de duda, pero luego las soltó y ella misma se quitó el pantalón y lo dejó a un lado de la cama. Luego cerró los ojos para entregarme la humedad de un beso largo y ligeramente triste. Cuando le quité la blusa, me sorprendió una incipiente curvatura en su abdomen que no correspondía con la general delgadez de su cuerpo.
Creo haberla escuchado pronunciar una expresión, casi un murmullo, casi como para que no la oyera, pero no alcancé a entenderla, distraído como estaba en quitarle el sostén y la pantaleta.
En mis veintiocho años de vida de perro soltero, como suelen decirme mis amigos casados, nunca había visto una mujer preñada desnuda. No en persona, quiero decir.
Cuatro meses, me precisaría un par de horas después, conversando vestidos y sosegados como si nunca nos hubiésemos ausentado de la sala.
Se movía con una sensualidad carente de publicidad. Como si hubiese estado moviéndose desde que tenía uso de memoria. Se movía con un vaivén hipnotizante, como nunca vi moverse a nadie. Se movía con quejidos bajitos, deliciosos, mántricos; se movía y no parecía haber fuerza capaz de detenerla. Se movía con convicción, con naturalidad, como poseída por un milenario ritual aborigen que explicaba la forma de su rostro, la inquietud de sus ojos, la suavidad de su cabello, el afable silencio de su sexo, irrevocable e inconsciente como el andar de las hormigas.
Inmediatamente después, cuando nos separamos buscando un poco de reposo, tropecé con otra de las sorpresas que me depararía ese día irrepetible: viéndola desnuda, acostada de lado, reposada, comencé a sentir un desconocido deseo por esa alteración inédita de las formas conocidas. Donde debía ver el abdomen plano que dejara al descubierto los huesos de la cadera, estaba una barriguita que, en ese instante, con esa luz, en esa cama, con esos cabellos largos durmiendo sobre el colchón, me parecía lo más estimulante que había visto en mi vida en materia de mujeres desnudas.
Cuando me vio acercarme de nuevo, cuando sintió el ímpetu, sonrió acompañada de un gesto mezcla de satisfacción, gratitud y sorpresa.
Como a las dos horas, luego de haberme ofrecido el baño, nos vestimos y nos sentamos en la mesita a volver a tomar café. De no haber sido porque las piernas me temblaban, juraría que todo lo vivido en el cuarto contiguo había sido el resultado de una fantasía, como las que buscaba en el bus cuando intentaba eludir el tedio. Yo volví a mis ropas y ella se colocó una dormilona de algodón. Viéndola así, me pregunté cómo no me había percatado de su estado, siendo tan obvio.
Las hormigas seguían su procesión. Un mundo entero había transcurrido desde entonces, frotándose, sudando, gimiendo; y ellas, eternas, seguían inmutables a nuestros vaivenes. O inmersas en los suyos. Llevaban cosas y venían por más, llevaban cosas y venían por más, llevaban cosas… sin otra meta que seguir en la fila, y mantener con su ritmo la vida de la colonia. Ella advirtió mi curiosidad, y me dijo:
Son terribles. En estos días dejé una pantaleta a los pies de la cama y se la comieron.
Las entiendo, comenté sin pensarlo, evocando la herida de donde manaba el almíbar que acababa de libar.
Recordé, viéndolas, que al belicoso pueblo que pastoreaba Aquileo se le conocía como los mirmidones, que en su raíz griega significaba hormigas (ya que, según la leyenda, de allí venían). Me eximí de comentárselo porque, después de todo, ¿quién querría hablar de los griegos cuando estábamos hablando de los jugos dulces que atrapan las ropas íntimas de una aborigen americana?
Preferí hablar de ella, de importantísimas tonterías como la tersura de su piel, el color de sus ojos, la forma de sus labios, lo rico de sus besos. A todo esto ella sonreía complacida, con el candor de la niña en que se transformó.
Mientras hablábamos, me detuve a contemplar las manchas azules de sus uñas. Concluí que, salvo el descuido y la extravagancia del color, tenía las manos bonitas: de dedos rectos y delgados, de palmas suaves. Estaba sopesando qué decirle cuando ella, luego de ver la hora, me dijo:
Se te va a hacer tarde.
Asentí, ocultando el polvito que me entró de pronto en el ánimo, y apuramos el café en silencio. Un aire de pérdida o de nostalgia se apoderó de mí durante unos instantes. Mi contradictorio espíritu, siempre atento a no parecer cursi y sensiblero, se sentía despechado y con ganas de sacar la basura, cerrar la puerta y llevar a su chica a la cama.
Hubiera querido decir algo inolvidable, no sé, una cita aguda, una frase robada de mis lecturas, algo que valiera una despedida, pero uno descubre que, frente a determinados momentos de nuestras vidas, la literatura es sólo literatura.
Cuando nos despedimos, le rogué con la mirada que me permitiera que ese beso final (cosas de la vanidad) fuese en la boca. Ella accedió y nos besamos como esas parejas que se descubren despidiéndose en paz, como amigos. Un beso cargado de algo que se acercaba al si me necesitas, cuenta conmigo.
Estuve a punto de rogarle que me dejara volver otro día, pero entre las pocas cosas que sé con certeza, está el descubrir cuándo la mirada de una mujer está cerrando una puerta y echando llave con gesto definitivo.
Mirando el reloj, y sin poder evitar la sorpresa, desandé rápidamente las dos oscuras cuadras hasta la vía y crucé la acera para esperar el microbús que me llevaría de vuelta a la comodidad de mi casa.
Si es que a esa hora conseguía uno.
A la vida la mueven sus secretos engranajes. Es decir, juega con uno y lo deja en el estante que corresponde. Como a las tres semanas, rodando en esa misma ruta, el bus en el que iba se detuvo en la parada cercana a su casa. Esa sola referencia alborotó sus olores y mis inquietudes. «Cómo no me había percatado de algo tan obvio», pensé cuando sorpresivamente la vi, a través de la ventana, montarse al microbús.
Ella comenzó a caminar en dirección hacia mí junto con otros pasajeros. Al verme, sonrió con una picardía ausente. Le cedí el puesto, y mirando el ahora más notorio bulto que silueteaba la braga, le pregunté:
¿Pesa mucho?
Pura pluma, respondió sonriendo, sin verme.
¿Qué te dijo tu mamá?, preguntó de inmediato a un hombre que estaba parado a mi lado, cuya presencia yo no había notado hasta entonces.
Que vayamos el sábado a almorzar y le llevemos las fotos del ecosonograma, le respondió el hombre con afabilidad, pero mirándome de reojo con cierta aprehensión.
¡Ay, qué rico! Ojalá prepare lasagna, dijo ella con mohines de niña, ignorando la incomodidad del marido.
Abrí torpemente el libro que llevaba conmigo e intenté, en vano, concentrarme en la lectura. Las letras, menudas y esquivas, sólo lograron recordarme las hormigas perpetuas que rayaban aquella pared de punta a punta. Como la punzada de envidia que cruzó mi ánimo. Envidia hacia ese “él” que busqué en fotos familiares de una casa y que ahora se corporizaba a escasos centímetros de mí. Envidia porque dormía en esa cama, bebía de ese café, y compartía con las voraces hormigas ese néctar que yo nunca más volvería a probar.