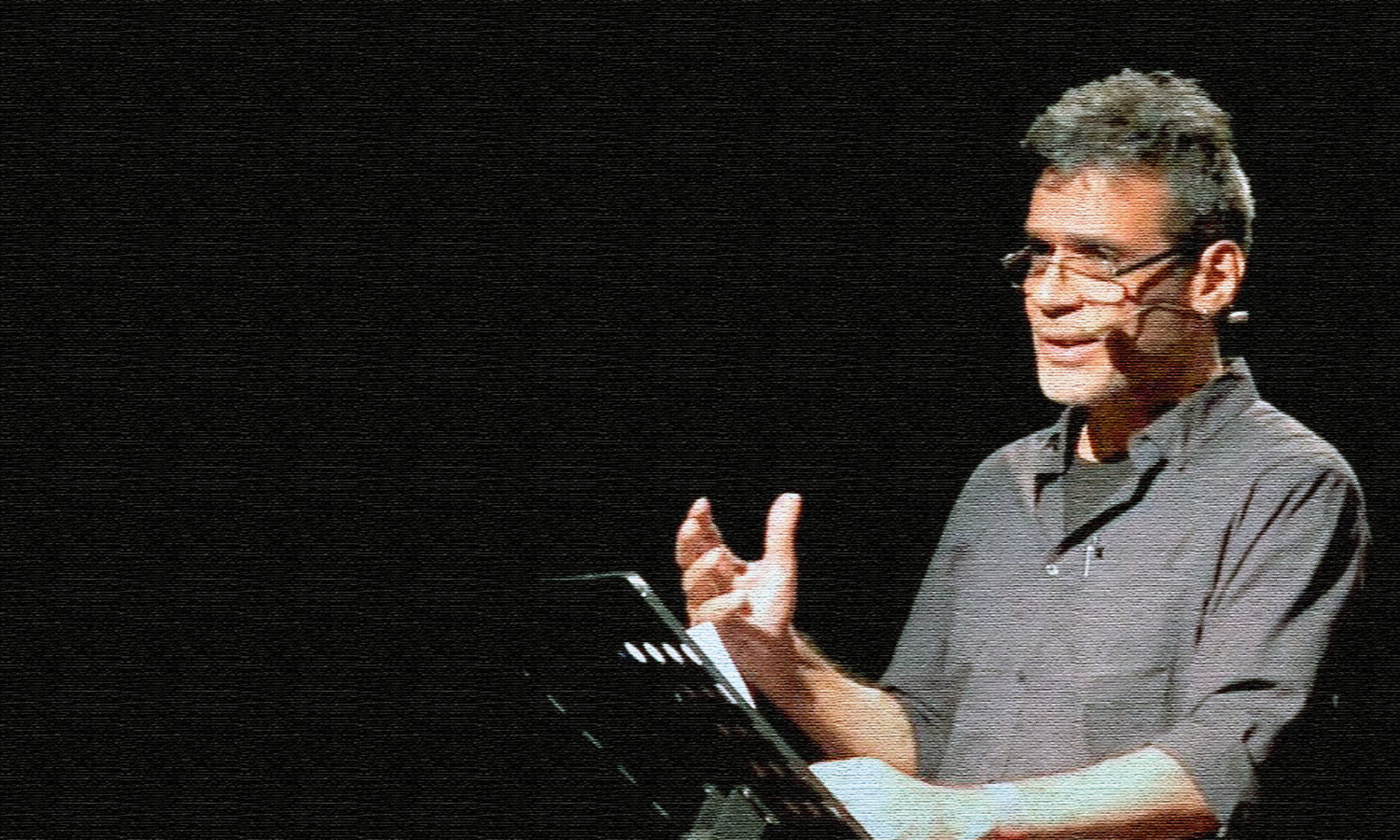Aunque miles, decenas de miles, millones de fotografías de todos los rincones de la tierra estén al alcance de nuestras pantallas, aunque google map nos permita “caminar” por las más inesperadas calles del planeta, nunca dejaremos de sentir ante esas imágenes la fascinación o el recelo que produce lo desconocido.
De hecho, aunque vivamos una época estrambóticamente visual que nos deja la impresión de no haber rincón de la tierra que no haya sido fotografiado y compartido en las redes sociales, no deja de estremecernos la evocación que palpita entre los pliegues de sonoridades como Estambul, Palermo, Toluca de Lerdo, Shiraz… Sonidos que contienen sus propios aromas, sabores, tonos y, sobre todo, sus peculiares modos de agenciar la vida.
¿Dónde existen las ciudades sino en los recuerdos de quienes caminaron por sus calles, atravesaron sus soledades y erigieron íntimos monumentos que atemperen la fugacidad de su paso? ¿Qué sentido puede tener una esquina, un puente, una callejuela, un banco de un viejo parque, sin una anécdota que lo proclame parte de una vida? ¿Dónde palpita ese universo de líneas, formas y colores hecho por el hombre sino en el latido de un corazón que dejó su rastro en algún rincón que hizo suyo?
Las ciudades son símbolos que nacen en los ojos de aquellos a quienes se les revelan. Por eso no bastan las imágenes si no hay quien cuente una historia que les otorgue sentido. Las ciudades son un tupido tapiz hecho de miles de miradas, íntimas y generales al mismo tiempo.
De esa certeza parte Gisela Capellín para hilvanar las historias contenidas en Lunas compartidas: de saber que no hay imágenes que tengan sentido si no evocan una historia. Si no entrañan el aliento de quien contó sus propios esplendores y desventuras al atravesar esos paisajes.
Cuando tuve este pequeño volumen entre mis manos, y antes de sumergirme en sus páginas, me pregunté qué me esperaría detrás de esa bella portada. Es el importante momento del acercamiento a un libro nuevo. El índice, confeccionado por una lista dispar y aparentemente aleatoria de nombres de ciudades, permitía conjeturar que se trataba de un diario de viaje. Luego descubriría que no lo era.
No, en rigor. Aunque de alguna manera sí.
En todo caso, cuando descubrí que se trataba de un coro de voces contando historias en escenarios heterogéneos, me resultó acertada la idea de apelar a las lunas como ese plural que congrega las singularidades de esos relatos personales. Después de todo, el sol es el mismo para todos. Las lunas, en cambio, son tantas como personas las contemplan. El sol testimonia nuestra vida cotidiana. La luna observa sigilosa eso que somos cuando nadie mira, y nos guarda el secreto. Es ella la que nos hace sentir únicos. La de los recuentos de vida. La que se comparte con quien dejará constancia de esas historias que algún día contaremos.
Lunas compartidas propone un viaje hilvanado por voces que relatan vivencias marcadas por las ciudades que les sirvieron de telón de fondo. Son historias que se construyen apelando a diversos recursos y procedimientos: desde crónicas de viajes hasta cuentos cortos. Desde anécdotas ligeras hasta melódicos perfiles, produciendo una disímil amalgama de tonos en los que no son infrecuentes ni los persuasivos arranques ni los finales que parecen agotarse en el camino de la revelación que asoman.
Muestras de una y otra cosa lo encontramos en las primeras líneas de Shiraz, con su capacidad de invitar a la aventura en brevísimas líneas, por una parte, o por la otra en el final de Estambul, cuya resolución deja escapar toda la energía acumulada a lo largo del relato dejando pasar la posibilidad de administrar la tensión de una forma más dolorosa y, por tanto, más indeleble para el lector.
Pero así de heterogénea es la condición humana. Hay experiencias más intensas y experiencias más ligeras, y todas tienen espacio en el gran relato humano.
En este breve volumen, mapa de lugares pero también de momentos, hay retratos espirituales de las ciudades, como en Budapest. Pero también velados homenajes, como en Praga, texto que ofrece un feliz arranque para esta aventura de ver las historias de la vida latiendo a lo largo y ancho de esta piedra sobre la que se cifran todas nuestras esperanzas y nacen todos nuestros miedos. Es un mapamundi que ofrece un tapiz, más que de coordenadas geográficas, de evocaciones sobre esa presencia humana que florece y se adapta a cualquier circunstancia y en todas encuentra belleza. Y si algo agradecerá el lector durante su paseo es el mérito de evitar los lugares comunes que suelen convertir a las ciudades en tarjetas postales.
Los libros son propuestas estéticas, pero también estilísticas. Un procedimiento muy practicado en la confección de este inventario geográfico, es el de propiciar un cruce entre dos universos con el fin de dar paso a un tercero que se revelará por contraste, produciendo resultados muy logrados. Es el caso del texto titulado “Tamarindo”, cuya sutil resolución nos recuerda que en ocasiones el misterio de la vida produce poesía cuando expresa la belleza de su humildad. En otros casos, esa revelación se produce en la superficie de los hechos, construyendo un fresco con diversos grados de densidad, como sucede con las historias con las que llenamos la tierra.
La finalidad de la literatura no es emular la vida, sino recrearla de forma de darle sentido, cargando de significados los momentos vividos para convertirlos en símbolos. Con más eficacia lo señaló Jorge Luis Borges, cuando afirmó que “un hecho cualquiera —una observación, una despedida, un encuentro, uno de esos curiosos arabescos en que se complace el azar— puede suscitar la emoción estética. La suerte del poeta es proyectar esa emoción, que fue íntima, en una fábula, en una cadencia”.
Ese es el trabajo que asumió Gisela Capellín en las ciudades que pueblan Lunas compartidas. Tocará a cada lector dar con aquellas de esas cadencias que podrá hacer suya.
Los invito a sumergirse en ellas.
—
Presentación de Lunas compartidas, de Gisela Cappellin, el 1/12/2021 en la Villa Planchart