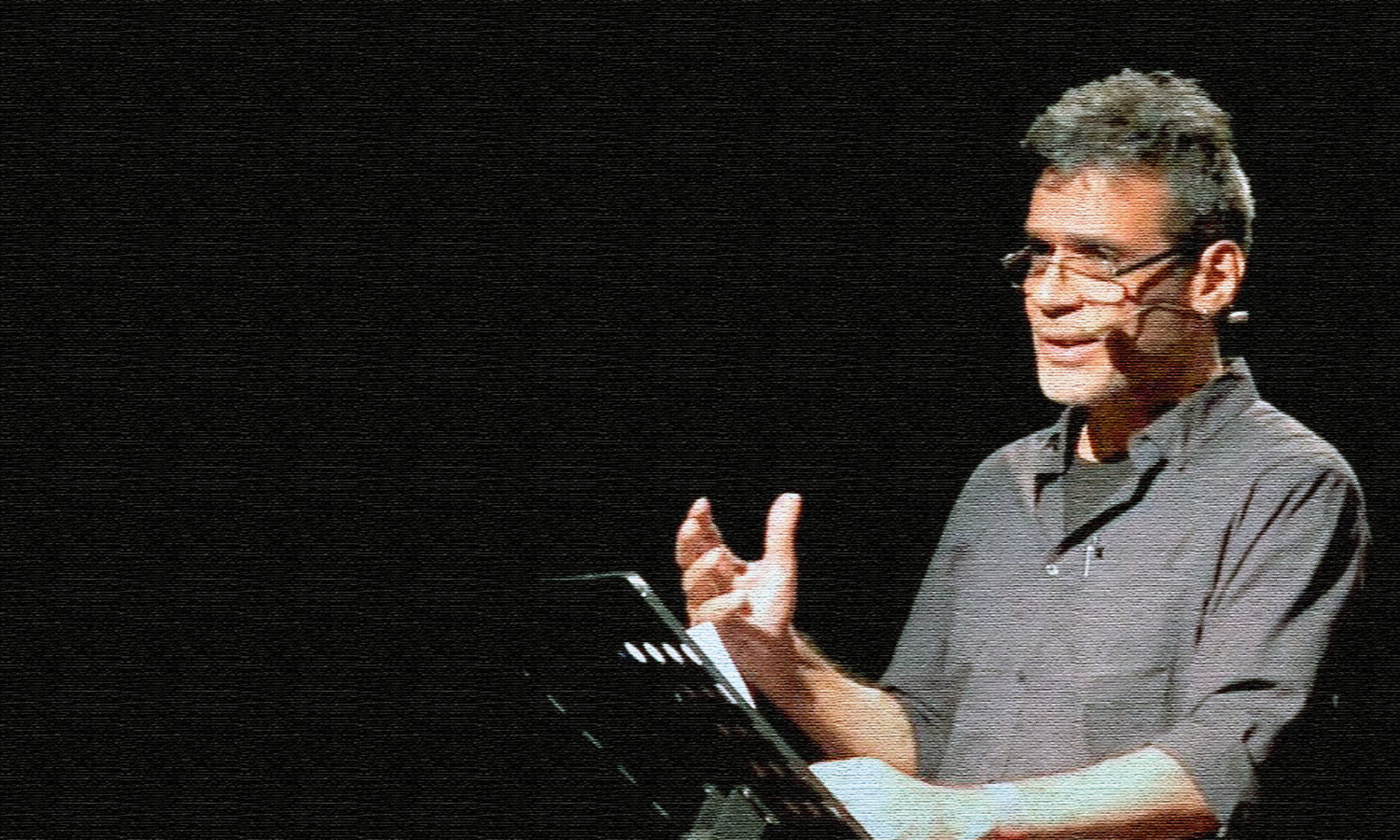a Daniel Prat y a Vicente Ulive
But I’m tryin’, Ringo. I’m tryin’ real hard to be the shepherd
Jules Winnfield
La anécdota de seguro es apócrifa. Pero la realidad es maravillosa por beber del lago de lo posible. Según eso, en el guión original de la película Dominó (Tony Scott, 2005), el personaje Choco era un criminal mexicano. El actor venezolano Edgar Ramírez, al hacer el casting, propuso al director que lo cambiase por un malandro caraqueño. A cada negativa del director le seguía una insistencia del actor. Ese pulso duró hasta que el primero, sólo para despachar el asunto, aceptó hacer una prueba.
Ramírez se metió en su personaje y salió a escena con una escopeta en una mano, bailando una música invisible mientras caminaba hacia un rehén imaginario amarrado en el piso y, luego de patearlo con desdén, le dijo:
¡Párate, mamagüevo!
El modo de andar, de empuñar el arma, la cruel patada… pero, sobre todo, la música de esas palabras que no entendía, debieron producir una certeza en la mente de Scott: Para que Choco exprese la necesaria violencia y la desdeñosa maldad que exigía el personaje, debía ser eso que estaba viendo.
Es decir, un malandro caraqueño.
Caracas carece de una disposición que la haga comprensible. La única lógica que atiende es a la de las leyendas urbanas, intuiciones y prejuicios de sus habitantes. Ocupando un mismo valle, viven en ciudades superpuestas que no se comunican entre sí.
Eduardo es habitante de una de esas Caracas. Lejos del pistolero de Dominó y de los velorios en el barrio (las funerarias no aceptan tiroteados), vive en su Caracas Plaza Las Américas y Galerías Los Naranjos. Una Caracas al sureste del Guaire, de colinas urbanizadas en las que es menester tener carro para trasladarse, atrincherada tras sus rejas, casetas de vigilancia, circuitos cerrados y un profundo recelo para con lo desconocido. Una Caracas que vive su ilusión de normalidad al interior de sus confortables ghettos.
Pero él aprendió a extender los límites de su Caracas, aplicando la ecuación de a menores prejuicios mayores libertades. Gracias a eso compra la aguja para su viejo tocadiscos en Tele Cuba, en Catia. Y se toma unas cervezas en La Candelaria. Y se adentra con confianza en los predios de la Baralt.
Tiene una ciudad más grande que la de muchos de sus vecinos.
Pero aún así se le fue haciendo asfixiante. Un día cayó en cuenta de eso y de la magnitud del mapa del exilio entre sus afectos. Por eso, y por no tener nada que cuidar en su Caracas atrincherada, trazó un itinerario para reencontrarse con la parte de su mundo que renunció a un país que desayuna, almuerza y cena con dos temas invariables: los delirios de un pequeño emperador y la violencia circundante.
Uno de sus primeros destinos fue Barbés, un barrio al norte de París que podría parecerse a Catia, si Catia fuese limpia y no flotase sobre un colchón de pólvora. Sus anfitriones le alertaron acerca de la zona y sus habitantes, sobre la dificultad para comprender el verlán (el francés malandro) y le sugirieron, por último, que ajustara su comprensión del peligro a ese paisaje.
Esto último se lo repetían a diario durante esa primera semana, cada vez que lo veían llegar de sus largas caminatas en la noche.
Sigue menospreciando el peligro y un día te vas a ganar una cuchillada, le advirtieron.
Una noche caminaba por el andén de la línea 2 cuando vio a dos muchachos que venían hacia él con fingida distracción. Tenían fenotipos árabes y unos veinte años. El aspecto de Eduardo, que pasa desapercibido en las calles de Caurimare, encajaba en el tipo de los conejos que aquellos trabajaban rutinariamente. Pero él, sobreviviente de una ciudad en guerra, les adivinó la intención desde que uno de ellos lo vio y pensó en someter su elección a la opinión del otro.
El modus operandi es universal. Caminaban con agilidad, haciendo ruido en dirección a él. Lo hacían ocupando tal espacio de su trayectoria que resultara imposible evadirlos. Caminaban, se gritaban en su idioma, se golpeaban y lo observaban de cuando en cuando. Eduardo sopesó las probabilidades de salir bien librado de la trampa. Un paso mal calculado de uno de ellos le abrió esa mínima probabilidad en forma de un boquete por el que pasó por un lado y no entre ellos. Al darse cuenta del error y de la velocidad del conejo, activaron el plan de contingencia. En medio de su parodia de juego, el de la esquina empujó al otro hacia Eduardo, que sacó el codo y esperó al costillar que venía hacia él. La repentina víctima, entre sorprendida e indignada, comenzó a gritarle en una incomprensible variante de francés, como última opción para arrinconarlo.
La cultura es lo que se olvida, según dicen. Será por eso que el lector de Carver y de Bukowski ya leyó a Poe y a Chejov, pero no lo recuerda. Y el “lector” de Pulp fiction ya “leyó” a Carver y a Bukowski sin haberse enterado.
Y por esos tercos hilos del miedo y la violencia, Eduardo, que es de esa Caracas de una apacible urbanización al sur del río, también es hijo de esa ciudad de cincuenta cadáveres apilados en la morgue de Bello Monte cada fin de semana. Y medio hermano de asesinos como Los Capri, que filmaban con los celulares sus ejecuciones para subirlas a la red. Y heredero de este fratricidio cotidiano en el que unas veces se hace de Caín y otras de Abel, bajo un semáforo, dentro del banco, en la cola del estacionamiento. Caín y Abel, o testigo indolente del cadáver que recogieron a las 24 horas de haber sido asesinado. Y autor de las sádicas escenas en las que mataba mentalmente a su jefe, a su vecino, al motorizado que vio robando a una chica en la autopista, al que toca corneta para avisar que llegó. Testigo, ejecutor y cómplice (aunque sea por omisión) de toda esa violencia. Hasta de la pequeña fechoría de comerse una luz.
Un ADN salvaje que quiere civilizarse.
Será entonces por todo eso que, acosado en el metro de Paris por dos dueños de aquellas calles, sin brújula ni mapa de las rutas de escape, viendo asomarse del abrigo la mano con el cuchillo que le habían advertido saldría en cualquier momento, gritó con ese acento que no es caribeño ni andino mientras, como si lo hubiese ensayado, estiraba un brazo con el que los apuntó con una pistola imaginaria, poseído por aquella ciudad que nunca estará tan lejos como para no seguir mordiendo:
¿Que pasó de qué, mamagüevo? ¡Ponte pilas!
Es liberador decir palabrotas a todo pulmón, sin la condena del pudor, en un andén lleno de gente que percibe la intención pero no el significado. Y descubrir que ser caraqueño es ser caribeño. Y ser caribeño es, de alguna remota manera, ser africano. Y que esos fonemas de sílabas secas pero envueltas en una entonación ancestral que canta y amenaza y sobrevive y se aterra, esos que hechizaron a Scott, disuadieron a dos rateritos del metro de París de confundir a un perro (casero, pero curtido en las calles más duras del orbe), con un distraído conejo.
¿Tú eres loco? Esos bichos son malos, Eduardo. No tienes ni idea, dijo uno de sus anfitriones cuando les contó la anécdota.
Loco no, caraqueño. ¿Con qué cara cuento allá que me atracaron en París?, respondió.