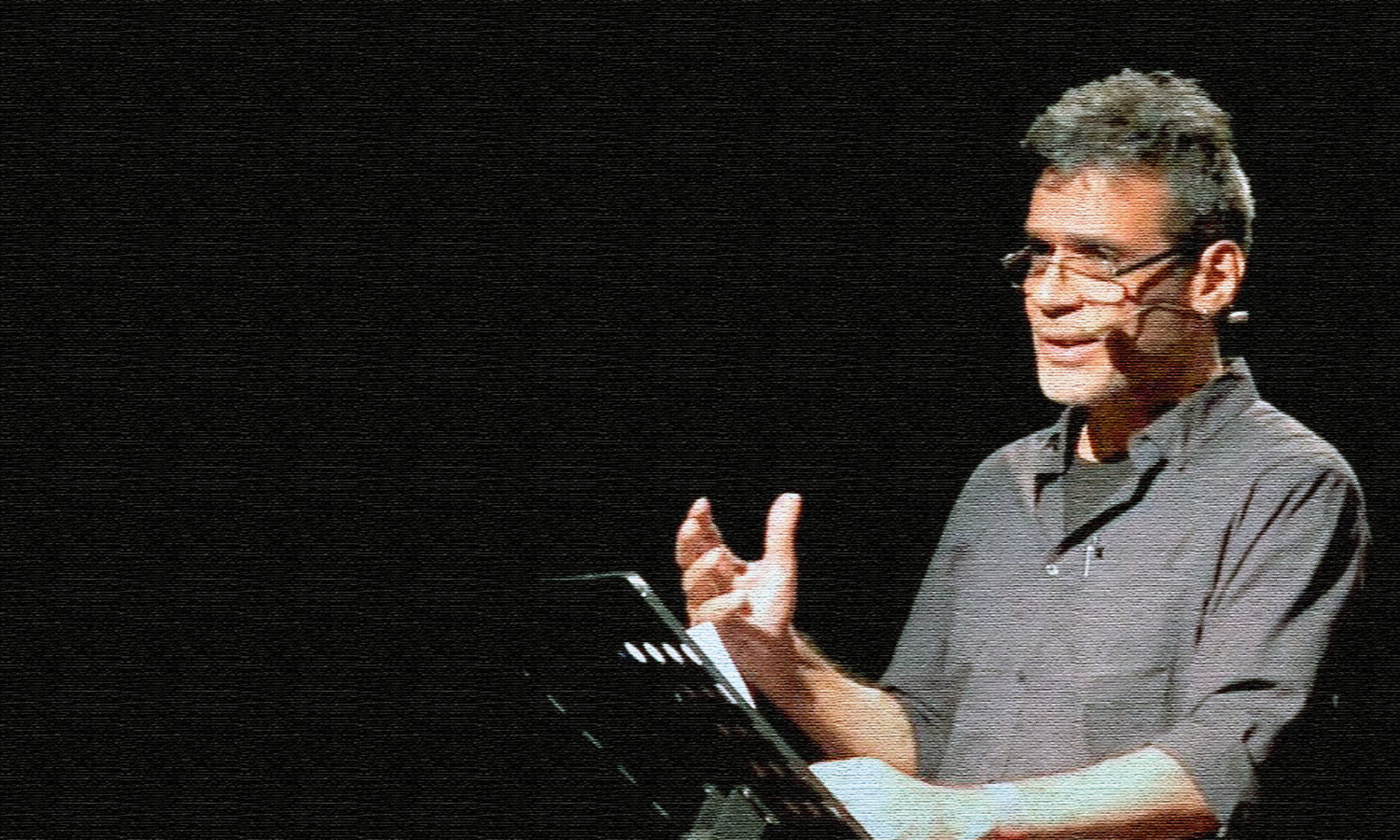Tomó un tren en Viena que lo llevaría a Génova. No conocía el mar y allí, en esa ciudad portuaria, se le presentó en todo su esplendor. Hipnotizado, lo contempló durante horas, tratando de entender su colosal dimensión. Permaneció en esa ciudad hasta que embarcó en el Franca C, el pequeño barco en el que lidió con el ímpetu de ese inquieto desierto azul, hasta arribar a las Islas Canarias, donde tendría un respiro mientras subían otros pasajeros, para proseguir la aventura hacia el Caribe. Navegaron durante semanas hasta llegar a República Dominicana, donde desembarcaron varios italianos e isleños. Otros pasajeros, entre los cuales se encontraba él, prosiguieron la travesía hasta que en el horizonte apareció su destino.
Tomó un tren en Viena que lo llevaría a Génova. No conocía el mar y allí, en esa ciudad portuaria, se le presentó en todo su esplendor. Hipnotizado, lo contempló durante horas, tratando de entender su colosal dimensión. Permaneció en esa ciudad hasta que embarcó en el Franca C, el pequeño barco en el que lidió con el ímpetu de ese inquieto desierto azul, hasta arribar a las Islas Canarias, donde tendría un respiro mientras subían otros pasajeros, para proseguir la aventura hacia el Caribe. Navegaron durante semanas hasta llegar a República Dominicana, donde desembarcaron varios italianos e isleños. Otros pasajeros, entre los cuales se encontraba él, prosiguieron la travesía hasta que en el horizonte apareció su destino.
Era el año 1957. Ese vibrante, caluroso y colorido puerto al que arribó el Franca C, como tantas otras embarcaciones repletas de europeos que dejaban todo cuanto conocían tras la esperanza de un futuro mejor, tenía por nombre La Guaira. El protagonista era un joven austríaco que odiaba la pastelería (oficio que había estudiado) y deseaba con todo el corazón ser músico. Esa nueva tierra, que en adelante sería la suya, le permitiría cumplir su sueño. Para hacer más amable su nombre a la lengua que lo adoptaría, abrevió el escarpado Gerhard Weilheim, por uno más musical, que se volvió tan nuestro como la arepa: Gerry Weil.
Testimonios como ese se asientan por cientos de miles en nuestra historia. No se podría entender qué es Venezuela sin esa plural y masiva inmigración que contribuyó con su sentido de identidad. Albañiles, músicos, panaderos, comerciantes, zapateros, artistas, académicos, carpinteros, periodistas, agricultores, fotógrafos, científicos, llegados de Europa, América Latina, Medio Oriente y Asia, encontraron aquí el punto de inicio de una nueva etapa en sus vidas. Y los hijos de esos expatriados serían venezolanos, de apellidos y fenotipos exóticos, pero venezolanos al fin. Y escucharían esas historias de barcos y carreteras y aviones hasta aprendérselas de memoria, entendiendo que, aunque lejanas, eran parte integral de la sustancia que los definiría.
Y es así como Venezuela posee la mayor migración portuguesa del continente de habla hispana, la cual se fue asentando desde la década de los 40 del siglo pasado. También, una de las cuatro colonias españolas más numerosas del mundo, junto a las de Francia, Argentina y México. Del mismo modo, la colonia italiana que se asentó en nuestro país entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado, sumó unos 300.000 ciudadanos. Y cien años antes de eso, en 1843, un grupo de agricultores provenientes de Alemania, desembarcó en Venezuela para adentrarse en las montañas que separaban los valles de Aragua del mar Caribe, fundando una población agrícola llamada Colonia Tovar.
Y así, considerables fueron las migraciones sirias, libanesas, chinas, colombianas, ecuatorianas y dominicanas, que hicieron de Venezuela el hogar de sus hijos, dejando atrás las penurias que los agobiaban en sus países de origen, sea la pobreza y la destrucción, en el caso de italianos y españoles después de la Segunda Guerra Mundial; o la guerra en pleno desarrollo, en el caso de los colombianos durante las últimas décadas del siglo pasado, y de sirios y libaneses durante ese mismo período de tiempo; o de la represión, como sucedió a argentinos, uruguayos y chilenos, durante las cruentas dictaduras que asolaron sus países. Pero también de la pobreza simple y llana, de los malos tiempos, como en el caso de dominicanos, haitianos, ecuatorianos y peruanos.
Atraídas por la riqueza petrolera y la estabilidad política y económica de la que gozó durante la segunda mitad del siglo pasado, verdaderas oleadas humanas se asentaron en ciudades y pueblos de uno de los países de Latinoamérica que más inmigrantes albergó a lo largo de su historia. Y todas esas colonias dejaron su impronta y sus peculiaridades, su imaginario y sus sazones, sus costumbres y su sangre, aclimatándose y reproduciéndose, para terminar por fundirse con ese pueblo dispendioso, festivo y altanero del cual se acuñaría esa ufana sentencia según la cual: “Venezolano no emigra”.
Me iría demasiado
Alguien acotó que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y esa nación que era la aparente vitrina de una sociedad envidiable, guardaba dentro de sí ecos de viejos conflictos no resueltos, acumulados en el decurso de su violenta historia. Fue así como en su prístino horizonte comenzaron a asomarse borrascas. Y ese largo proceso que la convirtió en una generosa tierra de acogida, detuvo la máquina para, lenta y pesadamente, comenzar a andar en reversa, en una dinámica que fue adquiriendo tal velocidad que pasó de ser el destino de los que buscaban prosperidad, a un inimaginable problema para los países de la región, que se ven superados en su capacidad de albergar esa estampida venezolana que huye del hambre y la miseria.
Las cifras que computaban el ingreso de ciudadanos del mundo a ese paraíso frente al Mar Caribe, pasaron a expresar la realidad contraria. Un venezolano llega a Argentina cada 14 minutos, calculándose que, solo en enero de este año, casi diez mil han migrado a ese país. Más de 40.000 cruzan todos los días el punto fronterizo que divide a San Antonio, en Venezuela, de Cúcuta, en Colombia. Una vieja Tierra Prometida desaguándose por los costados. El refugio de millones, produciendo refugiados por millones.
Y, como con toda filtración, las grietas no decían de la magnitud de lo que veríamos. Hace apenas un puñado de años, en 2012, un grupo de jóvenes habitantes del acomodado este de Caracas produjo un video documental titulado “Caracas, ciudad de despedidas”, en el que consultaban a conocidos y amigos acerca de la situación del país, los cuales expresaban su unánime deseo de abandonarlo. Ya para entonces había gente huyendo de Venezuela desde hace varios años, pero las cifras todavía no habían adquirido dimensiones bíblicas.
Los creadores del video formaban parte de una generación que había crecido con la figura de Hugo Chávez invadiendo todos los órdenes de la vida, pretendiendo reglamentar todos los aspectos de la cotidianidad de sus conciudadanos, desde el tiempo ideal que dura una ducha (poniéndose, por supuesto, como ejemplo), hasta cambiar el huso horario, el escudo y la bandera nacional, pasando por la expulsión de Bodies, una exposición sobre cuerpos humanos que ya se había presentado en otros países, porque a él le parecía morbosa. Y todo eso en cadena nacional, en una especie de talk show que incluía los aplausos y las risas de un público dócil conformado por adeptos y funcionarios de gobierno.
En ese entonces, en ese marco, el documental casero de los jóvenes “del este del este”, como se definió uno de ellos, causó cierto revuelo en la opinión pública. Fustigados tanto por opositores como por adeptos al chavismo, la frase “me iría demasiado”, que acuñó uno de los consultados, pasó a ser motivo de burla para los primeros, y de demostración de frivolidad de ciertas clases sociales para los segundos.
Seis años después, pocos de los que los atacaron con saña permanecen en el país.
Pero, más allá del video, la decisión acerca de emigrar propició candentes discusiones en redes sociales y círculos de amigos. Los que se iban se sentían cuestionados por los que se quedaban y, en respuesta, tildaban a aquellos de conformistas. Otro debate frecuente era sobre la pertinencia de opinar acerca de la crisis del país. Era común ver que gente que estaba fuera sentenciase que la tiranía duraría hasta el día que todos salieran a la calle. La respuesta de los que estaban adentro era destacar lo fácil que se decía eso desde afuera. O gente adentro sentenciando que quien se había ido perdía el derecho a opinar.
Era una situación tan extraña al ADN del venezolano, que unos y otros iban de la incomodidad al desconcierto, del desconcierto al miedo, aferrándose a posiciones radicales. Se entiende: el venezolano educó a sus hijos en el infantil mito de vivir en el país más bello y rico, con las mujeres más hermosas y la sociedad más alegre del mundo, por lo que ver partir a los afectos, enfrentar hechos que negaban ese mito, produjo una enorme crisis en nuestro sentido de identidad. El que se iba, el que se quedaba, el que se iba y se devolvía, el que se iba y dejaba de hablar de nuestra crisis, el que se iba y hablaba de nuestra crisis, el que se quedaba y no hablaba de nuestra crisis… no había situación que no fuese blanco de la amarga condena de algún compatriota.
Los venezolanos recibimos gente de naciones, realidades y motivaciones muy diversas, pero nunca aprendimos algo elemental: la gente sale de su país porque dejó de encontrar en él las condiciones mínimas para desarrollar su vida, sea cual sea la idea que se tenga de ellas, por lo que se lanza al mundo tras ese rincón en el cual asentarse a criar los hijos.
“¿Por qué hay gente que se cambia de país? —se pregunta el escritor canadiense, nacido en España, Yann Martel, en su novela La vida de Pi— ¿Qué la empuja a desarraigarse y dejar todo lo que ha conocido por un desconocido más allá del horizonte? (…) ¿Por qué de repente se atreve a entrar en una jungla foránea donde todo es nuevo, extraño y complicado? La respuesta es la misma en todo el mundo: la gente se cambia de país con la esperanza de encontrar una vida mejor”.
Eso resume el asunto. Solo que ahora nos tocó a los venezolanos (educados en la idea del país rico, del crisol de razas, de una ciudadanía que no emigra, de una sociedad que había domesticado sus demonios fundacionales) huir de casa.
La Historia se escribe con letras tan grandes que nos cuesta leerlas.
Los 23 kilos que resumen la vida
Mediados de 2017. Caracas. Autopista Francisco Fajardo vista desde alguno de los puentes que la cruzan por encima. Un hombre de cabello blanco y complexión robusta, de unos setenta años, ve a cierta distancia la represión de la que son objeto los manifestantes por parte de efectivos de la guardia nacional, como quien asiste a una representación de una de las batallas de la guerra de independencia. Clava su mirada en la escena, con una macerada mezcla de rabia y dolor. Una cámara de un medio digital lo atisba. El periodista intuye una historia detrás de esa mirada cargada de significados, y va tras ella. Se acerca y formula una pregunta intrascendente, quizá torpe, urgente. Su prisa le impide elaboraciones muy complejas. Una opinión acerca de las protestas y la crisis. Un pretexto para hacer que esa mirada se haga de palabras.
—Estos hijos de puta —murmuró el hombre, con un lento gruñido salido del pecho, sin apartar la vista de la escena— convirtieron el mejor país del mundo en el peor país del mundo. Todos mis hijos se han ido. Y teníamos el mejor país del mundo.
Y en lo que no dijo, la cámara captó la honda soledad de un patriarca, su batalla contra una herida que le arrebata las fuerzas, su desconcierto ante el desplome del mundo conocido, su orfandad de satélites girando en torno, alejado de los abrazos y el calor de los suyos.
Y esa, en mayor o menor medida, es la historia de la inmensa mayoría de las familias venezolanas de estas primeras décadas del siglo XXI, a quienes les tocó vivir bajo el imperio de un grupo que llegó al poder enarbolando su “Venezuela ahora es de todos”.
Mediados de 2017. Maracay. Salvo su hija mayor, residenciada en Caracas hace más de quince años, todos los hijos de Yadira, entre los veinte y los treinta años, vivían en su misma ciudad. Se reunían con frecuencia en el patio de su casa, para celebrar la vida con cualquier excusa, como los cumpleaños. De pronto, la modesta fiesta comenzó a desvanecerse frente a sus ojos. Los episodios de inseguridad personal aumentaban con odiosa frecuencia. Las oportunidades de desarrollo se angostaban. A partir de las cinco de la tarde la ciudad comenzaba a semejar un pueblo fantasma. El transporte público menguaba día tras día. Conseguir comida se hacía cada vez más cuesta arriba. Comprar gas suponía hacer colas de horas bajo el inclemente sol maracayero. Cuando no pagaba vacunas a las bandas que controlan la zona, el esposo de su hija menor (que tenía una modesta carnicería en un barrio de la ciudad) debía someterse a los abusos de los fiscales del Instituto para la Defensa del Consumidor, que lo obligaban a vender por debajo del precio de compra. Conseguir los medicamentos de una de sus nietas, aquejada de una enfermedad cardíaca congénita, se volvió una odisea con ribetes de pesadilla. La vida, en fin, dejó de dar motivos para celebrarla.
Y aún en medio de ese panorama, tomar la decisión no fue fácil. Nadie cambia lo conocido por lo desconocido, cuando se trata del piso que te sostiene sobre la tierra. Pero fueron llegando al límite, y entraron en una zona en la cual no decidir suponía decidir por la muerte.
El primero fue Kabir, ilustrador y diseñador, quien agarró un morral y se montó con su novia en un bus que lo llevaría desde Maracay hasta la frontera con Colombia, para embarcar allí en otro que lo llevaría a Bogotá. Cuenta Yadira, quien esperó noticias de él en la compañía de todos los cuentos de guardias robando a los pasajeros y de peligros acechando en la carretera, que cuando escuchó su voz al teléfono, lejana pero viva, sintió finalmente cómo el aire volvía a sus pulmones.
A los seis meses siguió Alfredo, programador web, quien redobló la apuesta y, también con la novia como compañera de viaje, rodó en bus los más de 2.500 kilómetros que separan Maracay de Quito. Luego lo haría el esposo de Estefanía, la hija menor, para probar fortuna en Lima. En poco tiempo mandará los pasajes para su mujer y sus hijos.
En menos de un año esas tardes de sábado reunidos en el patio de su casa se convirtieron en un recuerdo ajeno, como de otra vida. Cada tanto, los que se fueron, los que se irán, los que se quedaron, sueñan con ese día en que vuelvan a reunirse para compartir las mismas cervezas y los mismos viejos chistes.
Por lo pronto, es un sueño tan forzosamente postergado que produce dolor.
En Quito también se instaló Bárbara, una odontóloga de 27 años. Vivía en Caracas con sus padres y su hermana menor, Luzmarina, quien estaba por terminar su carrera de nutricionista. Luego de una relación de varios años con su novio, Bárbara se cansó de esperar la oportunidad de comenzar en Caracas su vida en común, y un día atendió la invitación de unos amigos odontólogos instalados en la capital de Ecuador. Sin pensarlo mucho, comenzó su papeleo y se fueron a hacer allá el hogar que no pudieron hacer en su ciudad natal. Seis meses después invitó a la hermana, que ya se había graduado. Esta, cuyo novio está en Estados Unidos trabajando, concluyó que cada día que pasara se le iba a hacer más cuesta arriba salir del país, por lo que aceptó la invitación. Ya verá cuándo se reúne con el novio, si es que esa es la ruta que le depara el destino.
Acababa de cumplir veinticinco años cuando se fue. Un lapso de tiempo significativo para acumular recuerdos, gustos, modos de vida y, sobre todo, efectos personales. Pasó días seleccionando entre ropa, libros de consulta, objetos de valor, artículos personales y efectos de valor sentimental, lo que formaría parte de los 23 kilos de esa maleta con la que iniciaría su nueva vida.
El apartamento en el que vivían con sus padres, tiene ahora dos habitaciones vacías. Unos 80 metros cuadrados que lucen enormes. Y solitarios. Sin las risas de las hijas, sin la alegría de sus amigos, ahora parece una casa de retiro. Su papá confiesa que a las seis de la tarde ya le ha echado llave a una puerta que no se volverá a abrir hasta el día siguiente, cuando salgan a trabajar. Pese a la promesa de las hijas, no se imagina viviendo en Quito. “No se halla” teniendo las hijas tan lejos, pero “tampoco se hallaría” pasando el resto de sus días a 2850 metros sobre el nivel del mar, en una ciudad lejana a todas sus costumbres.
Se van los hijos. Se va el padre con la esperanza de mandarle el pasaje a la familia. Se va la madre soltera, sin poder prometer nada pero mandando remesas para aliviar el hambre de los que dejó en casa. Se va uno de los dos miembros de la pareja y el otro se queda, resignado, atendiendo las labores que antes hacían juntos, desde hacer las compras y las colas para sacar efectivo, hasta tener con quien quejarse de esto “que no es vida”. Se van, incluso, ambos padres y dejan a los niños en manos de familiares o vecinos, o hasta en albergues, como objetos perdidos que nadie reclamará al final de la jornada.
Todas las familias, en la Venezuela de hoy, tienen una historia del que se fue o del que se va. Los únicos rubros comerciales que crecen en Caracas son las tiendas de ropa usada y las librerías de viejo, donde va a dar todo aquello que no cabe en esos 23 kilos que deben resumir la vida de los que se despiden, quién sabe si para siempre.
Toda despedida supone un duelo
El sentimiento de pérdida que producen las despedidas genera una especie de culpa parecida a lo que se experimenta ante la muerte de un ser querido. Deja en el corazón esa sensación, como lo sintetizaría Jorge Luis Borges con melancólica belleza, de que nada nos habría costado haber sido mejores. Pero, a diferencia de la muerte, como ambos deudos quedan vivos, ambos comparten la culpa.
“Todas las cosas que pudimos compartir y no lo hicimos, todas las veces que los pude visitar y me dio flojera con la excusa de que vivíamos lejos, y ahora no puedo sino sentir rabia”, escribe Kabir, desde su estancia bogotana, a su hermana en Caracas. Aquella siente el dolor de cada una de esas palabras y siente el impulso de consolarlo, pero la pantalla solo le permite decirle algunas frases que, ella lo sabe, nunca expresarán todo lo que siente.
El sentimiento de pérdida que producen las despedidas es, de hecho, una de las formas del duelo. Despedimos a la gente sin saber si las volveremos a ver. Se trata de un sentimiento extraño. Están vivos, pero no los podemos ver ni tocar. No podemos escuchar sus voces en persona. No podemos sentir su abrazo ni su olor. Están vivos, pero lejos. Están y no están. Viven en nuestro recuerdo.
Alfredo se ha llevado sus sustos en Quito. Confiado de que en su nueva vida podía andar tranquilo por las calles de noche, ya descubrió que no es tan así. En una ocasión unos colombianos lo rodearon y le hicieron entregar el teléfono. En otra, tuvo un accidente con la bicicleta que lo llevó al hospital. No todas esas historias se las cuenta a la mamá. No, al menos, en toda su dimensión. Esos sustos lo han llevado a pensar que si bien la perspectiva de morirse en los próximos años no es grata en lo absoluto, hacerlo en tierras lejanas le produce una angustia que alimenta el insomnio.
Y aunque no lo dice, algo similar piensa su madre, con sus hijos viviendo en tierras lejanas.
El sentimiento de pérdida que producen las despedidas es, también, acumulativo. Cada una pega más que la anterior. Se llega a un punto en que los que se quedan se sienten tan extranjeros como los que se van. Tan solos, como los que se van. Tan ajenos a la alegría de la vida, como los que se van. El chavismo logró dos hitos que parecían imposibles, no ya de alcanzar juntos, sino acaso de alcanzar a secas: quebrar un país petrolero, y volver triste un país caribeño. La emigración venezolana se volvió un fenómeno con dos componentes, uno hacia afuera, otro hacia adentro, al interior del sentimiento de soledad del que se quedó, de la tristeza del que se quedó.
Los que se fueron salen todos los días a la calle sabiendo que nunca se va a encontrar a nadie conocido, que otro será el acento que sonará en las calles; otro, el modo de decir, las formas de bromear y de pelearse cariñosamente con sus amigos. Salen a la calle sabiendo que nunca aparecerá, entre la masa de gente, una cara conocida. O quizá, lo más doloroso es que, sumergidos en el pensamiento mágico, a veces hasta les da por fantasear con la idea de encontrarse de pronto en una esquina un rostro querido. Pero de inmediato despiertan de esa ensoñación, y llegan a sus casas tristes, preguntándose una vez más si de verdad era tan necesario, si no habrían ignorado una posibilidad, si no se habrán precipitado.
Algo similar siente el que se queda. Las calles de siempre pasaron a ser un escenario desolado en el que no se volverán a encontrar ciertos rostros queridos.
Como capas de cebolla
El despeñadero por el que el chavismo lanzó a Venezuela está produciendo un deterioro tan acelerado que en un principio podía establecerse de un año al siguiente, luego de un mes al otro, después de una semana a otra. Hoy por hoy, cada día que pasa suma personas que sienten que llegaron a su punto de inflexión y se lanzan al vacío de migrar, a donde sea, como sea, bajo las condiciones que sea.
Al principio la historia la protagonizaban quienes temían perder sus propiedades. Se trataba de aquellos que recelaban del discurso de Chávez y de la mala compañía de los Castro. Eran los que sudaban cada vez que escuchaban la palabra “expropiación”, que comenzó a hacerse frecuente, y sería la siembra de esta dura cosecha de hambre. Luego seguirían los que temían perder la calidad de vida. Se trataba de la clase media profesional, que no veía perspectivas de futuro en un país sumergido en esta vorágine de resentimiento y pase de facturas. Los que comenzaron a sentir los colmillos de hampa en carne propia. En la siguiente capa se fueron los que temían perder su futuro. Muchachos de veintitantos que no habían visto más que esta sucesión de insultos y amenazas en cadena nacional, que aspiraban a graduarse para independizarse de los padres, que un día perdieron la fe. Y, con lo duro que resultaba esa decisión, partieron a probar fortuna lejos de sus padres, de sus amigos y de sus circuitos de afectos. Finalmente, la última capa, compuesta por los que ganan acaso para adquirir el 5% de la cesta básica, los que se saltan comidas para dárselas a sus hijos, los que se vieron expulsados a la indigencia.
Las primeras historias hablaban de tránsitos por aeropuertos. Las más recientes, de oleadas de caminantes que atraviesan de Santa Elena de Uairén a Boa Vista, en Brasil, o de San Antonio a Cúcuta, en Colombia. E, incluso, por mar, como esos compatriotas que murieron en esa lancha que zarpó de Falcón, zozobrando frente a las costas de Curazao.
Del avión al polvo del camino, la migración venezolana ha dibujado un periplo que ha conocido todas las formas posibles del miedo, del horizonte desdibujado, de la incertidumbre, de la dispersión de las familias, del derrumbe del mito del país próspero y feliz, del eco roto de la ufana cantaleta de que “venezolano no emigra”.
Como capas de cebollas. Cada vez más cerca, no de un núcleo sino de un punto de quiebre.
Extranjeros, así se queden, así regresen
Están aquellos que llegaron y ya no se imaginan yéndose porque saben que, luego de tanto tiempo, no hay Patria a la cual regresar. Están los hijos de esos que llegaron, quienes apelan a esa condición como una ventaja competitiva. Están los que se van, como sea, a dónde sea. Están los que, eventualmente, se irán. Están los que se fueron hace un tiempo y ya ven la Patria como una pálida fotografía. Están los que volvieron y guardan silencio ante el entusiasmo de los que hacen planes. Pero están, también, los que quedándose, se fueron lejos, hacia el interior de sí mismos.
El término es tan impreciso como esa situación a la que alude, porque después de todo también es un viaje, un alejarse sin moverse físicamente. El diccionario asoma, tímidamente, la palabra insilio. Se trata de aquellos que, agotados de todas las maromas, de todas las decepciones, de todos los dolores, de todas las maldades del poder y de todas las torpezas de la dirigencia opositora, decidieron que el viaje más lejano que pueden hacer es hacia ninguna parte. Y se quedan, pero se van, a rincones donde nadie podrá llegar, donde la realidad no puede hacer daño, a mundos de memes de risa ligera y fotos de gatos.
Y en ese insilio la ciudad les recuerda a cada momento su soledad. Hay una hora de la tarde en que se nota con más fuerza. Ese momento en que Caracas luce melancólica, como si se sintiera sola. Como si despertase de su fingimiento, y le tocara reconocer que la gente ya no está ahí. Ni la gente ni el entorno. El horizonte amado convertido en un árido paisaje lunar, con gente hurgando en la basura, calles sucias y aceras llenas de colas. En el cajero, en el automercado, en la panadería, las colas como nuevo espacio para socializar con desconocidos, ahora que tantos se han marchado. Y la librería que frecuentaba, el Café donde veía pasar la tarde, idos en el mismo huracán que se llevó todo vestigio de vida conocida.
Lo dice el tránsito despejado en la autopista. Lo dice el silencio con el que se recorren muchas de sus calles, apenas se hacen las seis de la tarde. Lo dice esa desaparición de nombres en ciertos carteles, en ciertos eventos. Lo dicen los rostros de quienes vuelven a casa con sus pequeñas derrotas. Lo dice la ausencia de esos amigos, de esos familiares que no volverán a tropezar por las calles. La misma situación de los que están afuera. Extranjeros, donde estén. Así se queden. Así regresen. Ninguno volverá a ser el mismo.
Animales migratorios
Nathaniel Hawthorne decía que “la naturaleza humana no dará fruto, al igual que la papa, si se planta una y otra vez, durante demasiadas generaciones, en la misma tierra agotada”. Esas líneas ofrecen un vago consuelo a estos veinte años de la historia reciente de nuestro país. Un alivio que permitirá secar una herida que amenaza con desangrarnos espiritualmente. Una posibilidad de ver el asunto a tajos y no en los dolorosos detalles. Nos ayuda a entender que los hijos de esos venezolanos que se fueron germinarán y retoñarán en tierra desacostumbrada para hacerse más fuertes. Que regarán con sangre nueva otras tierras, echando a andar la descomunal noria de la Historia. Como esos españoles que vinieron a eso que llamaron Nuevo Mundo buscando una fortuna esquiva. Y los moros que, cientos de años antes, hicieron lo propio en España. O los Caribes que se esparcieron, buscando tierras y mujeres para sembrar su semilla, desplazando a los mansos Taínos. Y nuestros ancestros canarios, italianos, españoles, portugueses, colombianos, ecuatorianos, dominicanos…
Aunque diferentes circunstancias, la historia es básicamente la misma.
“Digamos que el sol brilla para todos, pero desde que puedo recordar hemos sido animales migratorios viviendo bajo un clima cambiante”, apunta una hermosa canción del grupo francés Syd Matters, titulada Obstacles. Y así como los terremotos producen reacomodos en las capas de la tierra, los flujos migratorios, cada tanto, redistribuyen la semilla humana, escribiendo la historia con esa letra grande que nos cuesta tanto leer.
El hijo del escritor Gustavo Valle (hijo, a su vez, de boliviano) nació en Argentina, donde vive desde hace años. Él lo escucha hablar, con su acento, sus modismos, su universo acoplado al entorno, y siente por instantes el impulso de preguntarle por qué habla con ese extraño acento. Pero le dura poco, porque de inmediato recuerda que el extranjero es él. Y le pasa a la gerente cultural Maite Espinasa, hija de catalanes, cuya hija caraqueña decidió un día migrar a Barcelona, donde tuvo su hijo, catalán como sus primos cuyos abuelos y padres jamás se movieron de esas tierras. Y al editor Ulises Milla, nieto de un español que migró a Uruguay, cuyo hijo uruguayo migró a Venezuela, para que su hijo venezolano viera a su hijo nacer español, cerrando un curioso ciclo tras cuatro generaciones. O la documentalista caraqueña Anabel Rodríguez Ríos, cuyo hijo nació en Austria, a la inversa de los venezolanos hijos del austríaco músico Gerry Weil.
Animales migratorios viviendo bajo un clima cambiante. Miradas que un día vieron un paisaje por primera vez. Historias hechas de dolor, estupor, angustia, anhelos, esperanzas y temores, escritas con la propia sangre, como todo lo que vale la pena. Historias que sus descendientes escucharán como lejanas, casi ajenas, aunque intuyan que forman parte de esa sustancia que los define, allá donde estén.
Este texto forma parte del libro Florecer lejos de casa. Testimonios de la diáspora venezolana, editado por la Fundación Konrad Adenauer y la plataforma Diálogo Político. La edición estuvo a cargo de Ángel Arellano.
1094 lecturas