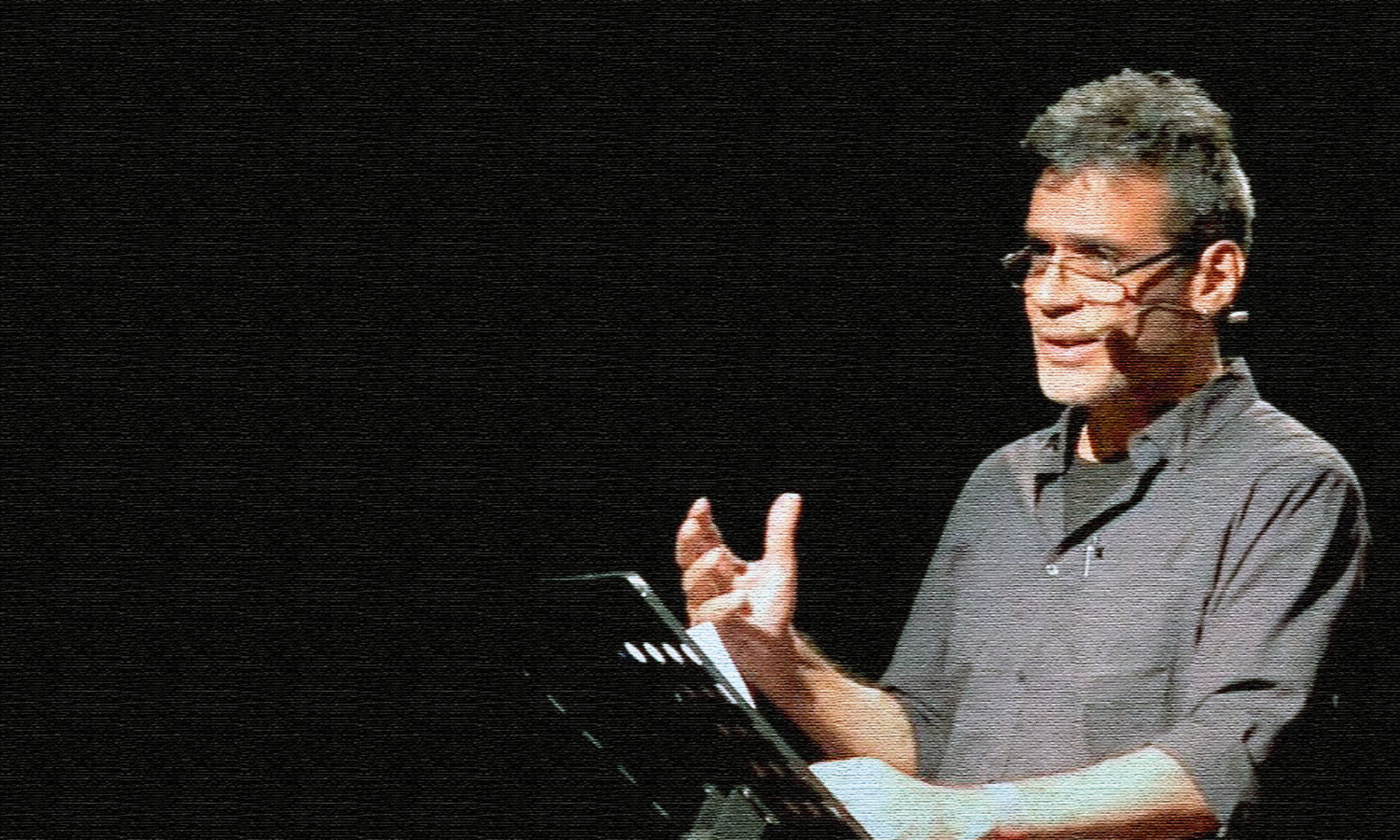Era el año 1963. El joven Rafael Cadenas, de entonces 23 años, publicó un homenaje a la derrota en un poema del mismo nombre. Cualquiera pensaría que esa palabra resulta ajena a una edad en que el ser humano se siente invencible, pero gracias a esa asimilación temprana, el poeta demostraba entender la importancia de avanzar a través de las sombras. Su alma vieja, que venía de regreso, lo alertaba a tiempo.
La derrota espolea y destruye cualquier vestigio de ego que termina por maniobrar en contra de nosotros mismos. Un verso de ese hermoso poema basta para entender cómo opera el mecanismo de ofrecer claridad a partir del dolor: “que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada”.
El centro, las luces, no dejan ver bien. El mundo se ve mejor desde la periferia, comentó en una ocasión el músico inglés Damon Albern.
Como el blues, la derrota sabe que ganar y perder son las dos opciones ante cualquier circunstancia. Y en esta ocasión se perdió. Nadie dice que no pueda volver a levantarse, pero luego de haber aprendido a sintetizar la rabia, sublimándola y poniéndola a trabajar a favor.
Entendiendo lo que está haciendo falta entender.
La derrota sabe que lo importante no es el resultado sino el camino. Que la esencia está en el eje, no en la rueda. Que la única ganancia posible es lo que se aprende, lo que realmente se puede añadir a la propia vida.
Buena parte de la mejor música y la gran literatura del mundo fue hecha desde la derrota, desde el dolor. El blues sintetiza, con una sencillez y una eficacia asombrosas, siglos de aflicción, melancolía y desesperanza de generaciones de hombres libres, secuestrados y llevados a las remotas tierras de unos hombres despiadados que hablaban una lengua incomprensible. La impotencia de no poder rebelarse se fue condensando y se expresó en esas odas a la aceptación de la tragedia de la vida. Despojados de libertad, y minada toda simbología que sustentaba su dignidad, se dedicaron a demostrar que no habían sido despojados de su condición humana.
No en vano, Peter Levi señaló que Virgilio no comprendió el principio fundamental del mundo de Homero: “Que la poesía pertenece a los vencidos y a los muertos”. Es allí donde se desarrollan poderosas narrativas. Donde se hace visible lo invisible.
Señalaba Rilke que la tristeza, no solo hay que aceptarla y vivirla, sino que había que recibirla en soledad. Cuando nos enfrentamos a lo nuevo crecemos al abrir espacio a eso desconocido que entra en nuestras mentes.
“El rechazo hacia lo desconocido, no solo ha empobrecido la vida del hombre, sino que también ha cercenado las relaciones entre los seres humanos, es como si hubiesen sido excluidas de un cauce con infinitas posibilidades, para ser abandonadas en un lugar baldío de la orilla, donde pasa”.
Creer que nuestra propia derrota debe importarle a todo el mundo equivale a no haber entendido que se jugó y se perdió. Que no hay más reglas. Que no hay árbitro sin intereses. Y el que no entiende el proceso que está viviendo, y su rol en él, nunca podrá sacar nada de provecho de su situación. Desarrolla un espíritu de resentimiento y no el de comprensión del lenguaje del dolor. El resentido busca venganza. El derrotado, redención. El resentido se envenena, el derrotado aprende a convivir con el demonio y asimila su poder. El resentido produce guerra. El que conoció la derrota, produce poesía.
La soberbia es un peligroso antídoto al que se acude para eludir la derrota. Y no hay nada más inútil que pretender contrariar a la realidad. La derrota no es algo definitivo, pero es algo real. Es parte de un proceso que hay que vivir para revisarse y sacar las conclusiones pertinentes.
La derrota tiene su estética. Y, como toda estética, quiere comunicarnos algo. Nos dice, como la enfermedad, que algo anda mal. Y nos manda a la cama, a repensar la vida. A sanar aquello que nos está aniquilando. Nos diezma para preservarnos. La correcta asimilación de ese proceso siempre hará la diferencia.
411 lecturas