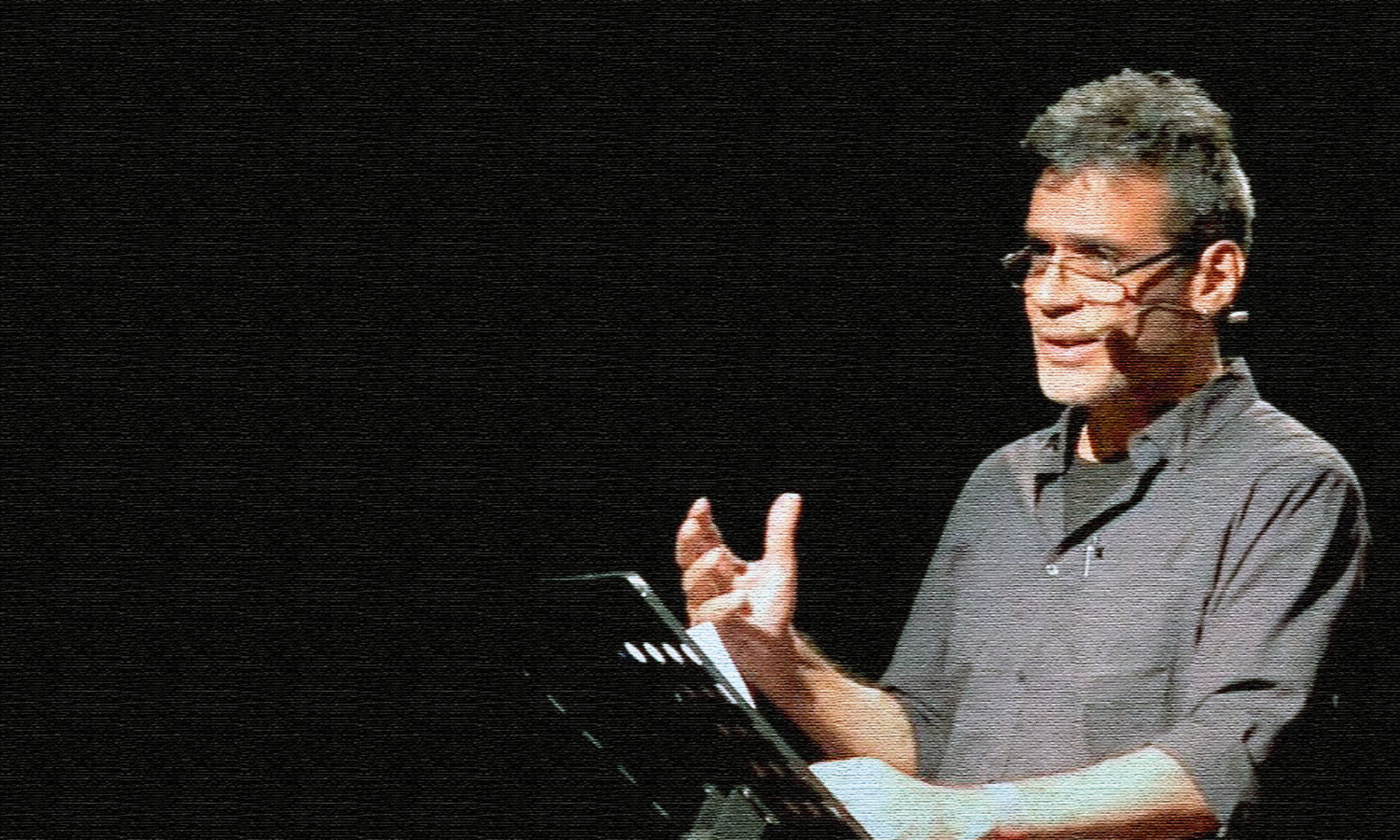En su libro autobiográfico “Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado”, la poeta norteamericana Maya Angelou, quien se crió con su abuela paterna en Stamps, un pueblo segregado del provinciano sur de Estados Unidos, describe con estas palabras a Bertha Flowers, un personaje que sería una referencia importante en su vida, al acercarla al mundo de la belleza: “Tenía el don del dominio de sí misma para parecer cálida con el tiempo más frío y en los días del verano de Arkansas parecía tener una brisa privada que se arremolinaba en torno a ella y la refrescaba”. ¿Qué hacía que Flowers, en esos años 30, 40 del siglo pasado, en un ambiente en el que los negros se agotaban en las plantaciones de algodón, ajenos a todo sentimiento de futuro, fuese una mujer culta e instruida, una genuina aristócrata de guantes blancos?
Nunca podremos saber qué tanto influyó Flowers en la vida de Angelou, pero sin duda la posibilidad de tener una referencia distinta a ese mundo carente de futuro debió ser fundamental, ya que esta produjo una importante obra compuesta por siete libros autobiográficos, tres de ensayo y varios tomos de poesía, además de haber participado como actriz, bailarina, directora o productora en una larga lista de musicales, obras de teatro, películas y programas de televisión a lo largo de cincuenta años, convirtiéndose en una artista de enorme influencia.
“Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Si no sabes cuál es, escoge alguna y finge serlo”, dicen que dijo Bennet Ifeakandu Omalu, el patólogo nigeriano radicado en Estados Unidos que descubrió la encefalopatía traumática crónica (ETC) entre los jugadores de fútbol americano, y cuya vida fue llevada al cine bajo el título de Concussion.
Detrás de las historias personales siempre se asoma el esplendor de la vida con sus enigmas, sus pistas y sus aproximaciones, unas más precisas que otras, que explican esa energía invisible que la mueve. En toda historia de vida subyace una reflexión acerca de este cúmulo de emociones, símbolos y recuerdos que ejercemos sin demasiado espacio para pensar en ello.
La de Angelou, por ejemplo, demuestra que estamos hechos de los relatos que nos contamos sobre nosotros mismos. Son ellos los que le dan nombre al cómo nos vemos. Es tan vital que, en caso de no tener muy claro cuál es esa versión que nos sostiene cada día, es menester tomar una que nos guste hasta convertirla en la nuestra.
Este lector agradecido que ha vivido la suya consumiendo historias de vida, que ha pasado veinte años bosquejándolas y al menos cuatro editándolas, puede dar fe de que la vida que llevamos depende de las historias que nos contamos.
Voy a tratar de explicar esta hipótesis con la esperanza de ser breve, y por breve me refiero a no aburrir a mi honorable audiencia.
Desde que tiene lenguaje, el ser humano ha contado historias. De hecho, la necesidad de contarlas vino dada por el apremio de compartir aquello que movía algo dentro de él. De tratar de expresar una experiencia que dejó una impresión íntima muy fuerte. Intentemos imaginar ese fundacional momento de la Humanidad en que uno de nuestros antepasados descubrió accidentalmente el fuego. No es difícil sospechar que, luego de salir de su asombro, lo primero que hizo fue correr de inmediato a compartir esa extraordinaria experiencia con otros miembros de su grupo. Y no es difícil suponerlo, porque todos sabemos que solo contando las experiencias novedosas llegamos a mitigar esa agitación que producen dentro de nosotros. Más aún, para poder procesarlas debemos compartirlas.
Para tratar de contar algo, tenemos que entenderlo.
Para tratar de entender algo, tenemos que contarlo.
Siguiendo con esa hipotética escena de uno de nuestros ancestros, podemos suponer que cuando intentó contar la experiencia recién vivida descubrió que no tenía palabras para enunciar algo que no tenía nombre, descubriendo también que la única forma de trasmitir la experiencia de ese desconcertante portento que daba luz y calor al mismo tiempo, era acudir a una imagen que se le aproximara. De hecho, eso es lo que busca la poesía: volver al lenguaje de las imágenes para intentar recuperar los asombros primordiales.
Es lo que nos pasa todavía a nosotros, una remota descendencia de aquellos primeros narradores, que todavía se sorprende y comparte esos asombros cotidianos por lo que buena parte de nuestra vida se nos va en contar historias. Contamos lo que nos pasó ayer, aprovechamos cualquier ocasión para dar nuestra opinión de los acontecimientos que nos rodean (que no es otra cosa que nuestra versión de la historia en la que estamos sumergidos), rememoramos nuestros aniversarios y nuestro paso por la vida contando los episodios que la explican y reafirmamos nuestros afectos, nuestras fobias y nuestros prejuicios en cada ocasión que se nos presenta.
Es decir, tenemos la irrefrenable necesidad de contarnos, como una forma de reafirmar lo que sentimos que somos. La versión que nos gusta de nosotros mismos.
Cuando contamos historias lo hacemos desde donde las estamos viendo. Es decir, cada historia que contamos es, forzosamente, una visión subjetiva no ya del hecho relatado, sino del mundo todo. Es nuestra visión íntima del mundo. Por eso, contar una historia es una manera de contarnos. Todo lo que hacemos con lo que nos sucede, toda decisión que tomamos ante los imponderables que nos presenta el camino, va construyendo un relato personal, y esto es algo que debemos tener siempre presente.
Cuando contamos cualquier hecho, estamos diciendo desde dónde estamos viendo el hecho narrado. Por eso, contar historias es la forma que tenemos de ubicarnos en el mundo. Es la marca del “yo” con respecto a los otros.
Contarse. Explicarse. Mirarse. De esas hermosas paradojas que nos enseña la literatura se desprende el hecho de que cuando intentamos explicar a otros nos explicamos a nosotros mismos en cada palabra escogida, en cada adjetivo, en cada imagen, en cada percepción. Y, también, que cuando nos alejamos de casa inevitablemente nos estamos adentrando en nosotros mismos, creciendo sin perdernos de vista.
Si cuando contamos interpretamos, podemos aventurar la idea de que la vida no nos sucede, sino que nos la contamos, como reza uno de los mantras que sostienen el trabajo que llevamos a cabo en La Vida de Nos, organización que conduzco junto a la periodista Albor Rodríguez y un maravilloso equipo, en la cual nos dedicamos a contar al país a través de historias personales de gente común.
Contar la pluralidad a partir de la singularidad de cada uno.
Si damos por cierto, entonces, que la vida nos la contamos, valdría la pena estar atentos a las historias que, consciente o inconscientemente, nos estamos contando.
«Creo que lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más internos, y así sentir realmente el éxtasis de estar vivos. Al fin y al cabo, de eso se trata, es lo único importante, una serie de pistas que nos ayuden a encontrarnos dentro de nosotros mismos», señaló el sabio mitólogo Joseph Campbell, para expresar que las experiencias vividas y los relatos posteriores a esas experiencias tienen como objetivo mantenernos en contacto con lo que sentimos que somos, como una forma de asegurar nuestras amarras a algún muelle, en medio de un mar que puede tener por igual las aguas quietas o tempestuosas.
La vida, entonces, es un relato en permanente construcción. De hecho, el neurólogo Oliver Sacks señaló en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que “tenemos, todos y cada uno, una historia biográfica, una narración interna, cuya continuidad, cuyo sentido, es nuestra vida. Podría decirse que cada uno de nosotros edifica y vive una «narración» y que esta narración es nosotros, nuestra identidad”.
¿Qué historia entonces nos contamos en cada cuento casual que relatamos cuando llegamos a casa, o cuando conversamos con un compañero de trabajo o cuando compartimos un proyecto que abordamos? ¿Qué nos decimos sobre nosotros cada vez que hablamos de otros? ¿Cómo nos vemos ante cada obstáculo? ¿Quiénes decimos que somos en cada respuesta, cada reto, cada disyuntiva a la que nos enfrentamos en el día a día?
La Humanidad ha crecido gracias a su capacidad de comunicarse. Pero en el mundo hiperconectado de hoy nuestro problema, curiosamente, no es de falta de comunicación, sino de falta de silencio, de tiempo para conectarnos con nuestro interior y pulir la versión que más se parece a lo que esperamos de nosotros mismos.
Uno se asoma a twitter, por ejemplo, y asiste a un permanente festival de neurosis, miedos e intentos urgentes por vender esos relatos propios. Pero la inmediatez de esa comunicación nos sumerge en un abismo. ¿Cómo puede haber reflexión si tenemos la capacidad de relatar y producir reacciones de forma inmediata? ¿Cómo puedo escoger la mejor versión de mí si antes de tener tiempo de pensarla ya la estoy compartiendo con el mundo? Más aún, ¿cómo puedo saber qué pienso del mundo si confundo todo cuanto me pasa por la cabeza con un pensamiento que aún no sé si pertenece al sistema de cosas que doy por mías? Las interacciones, los relatos que se dan en esos ambientes, terminan siendo una forma de vender una versión satisfactoria, pero no para nosotros sino para los demás. Es una forma de construir un relato que resulte popular, que tenga aceptación. De hecho, hasta el odioso hater que pasa el día polemizando en redes, vive para los demás. ¿Qué sería de su vida sin respuestas y reacciones encarnizadas?
Por eso, si algo tenemos que preservar, sobre todo en tiempos tumultuosos como estos, donde las referencias se mueven a una velocidad mayor de lo que podemos procesar, es el espacio para ver qué historias asimilamos para nosotros. En esos momentos es que vale la pena acudir a las historias que otros se han contado de sí mismos. Visitar los relatos de aquellos que han atravesado túneles de fuego antes que nosotros. Como el psiquiatra Viktor Frankln, sobreviviente de los campos de exterminio nazis, quien nos advirtió que «donde somos incapaces de cambiar de situación es donde estamos llamados a cambiarnos (…) es allí donde convertimos una tragedia personal en un triunfo humano.»
He tratado de estar atento de no jugar nunca en mi contra. De tener consciencia de que si soy el guionista de mi historia siempre trataré de contar una que me mantenga dentro del eje en el que giro. De no perder de vista aquello que dijo el novelista Paul Auster, cuando le preguntaron por qué había escrito determinada novela en clave de comedia: “El mundo ha ido de tragedia en tragedia, de horror en horror, pero los seres humanos seguimos existiendo, enamorándonos y hallando alegría en la vida”.
Y de eso se trata. De saber que, ya que la historia es nuestra, nada de lo que nos ocurra nos puede quitar el aliento vital. Que ya que nos contamos la vida, debemos interpretar las historias que vamos acumulando desde una perspectiva que nos ofrezca salidas a los momentos difíciles. Y que todo eso que ahora estamos viviendo, pasado por el tamiz de las historias que nos contamos, nos deben seguir ofreciendo pistas para construir esa vida que vamos haciendo con esas historias de las que estamos hechos.
*Texto leído en el evento Somos UCAB 2020, donde participé como invitado especial junto a la compositora Liana Malva.
562 lecturas